En la antigua Grecia de la época clásica, a la entrada del Templo de Apolo, en Delfos, a donde se asistía para recibir orientación y consejos, había dos inscripciones. La que aquí a mí me interesaría aprovechar era: Conócete a ti mismo. La “recomendación” es como una regla de oro: es obvio que quien realmente se conoce a sí mismo, quien aprendió a no auto-engañarse, está en principio habilitado para evitar muchos tropiezos y descalabros, muchas perturbaciones mentales y un sinfín de frustraciones. Ahora bien, algo interesante de tan atinado imperativo es que se puede imaginativamente extender su aplicación y pasar de individuos a pueblos. Lo que tendríamos entonces sería una directiva general cuyo contenido podríamos parafrasear de esta manera: es mejor para los pueblos conocerse con todos sus defectos, tal como efectivamente son, que auto-engañarse y adoptar la muy costosa política del fingimiento permanente y que finalmente desemboca sistemáticamente en un callejón sin salida. Así entendido, yo estaría totalmente de acuerdo con el precepto. El problema entonces es aplicarlo. Veamos a dónde nos conduce el intento.
Para poder producir soluciones hay que tener una idea clara de los problemas que se enfrentan. Conocernos a nosotros mismos es ante todo tener una visión clara de nuestra “esencia”. Pero ¿qué es conocer la esencia de algo? Hay muchas formas de responder a esa pregunta, pero para nuestros propósitos me parece que damos con la esencia de lo mexicano si encontramos elementos que sean comunes a todos los compatriotas (yo soy mexicano, y a mucho orgullo). Pero ¿hay efectivamente algo así? Es cuestionable. Consideremos, por ejemplo, la cocina. La cocina mexicana es de lo más variado y es simplemente falso que toda sea picosa. Tampoco tienen los mexicanos una única forma de vestirse: hay lugares en donde se usa sombrero, pero otros donde no; no todo mundo usa guayabera ni los jorongos son populares en todas las latitudes del país. Por lo tanto, tampoco la vestimenta nos daría algo “esencial” de los mexicanos. Si nos fijamos en las formas de hablar, lo que encontramos es más bien un mosaico de variedades y tonalidades del español antes que una única forma estándar de expresarnos. Y yo creo que podríamos seguir buscando elementos en común a la gente de Chihuahua, Yucatán y Colima, por mencionar algunos estados claramente dispares en términos humanos, culturales, históricos y demás, y nos costaría mucho enumerar, dejando de lado banalidades inservibles como la de que todos los habitantes de esos estados de la República son seres humanos, elementos en común. Y sin embargo, si persistimos en nuestro esfuerzo, me parece que podemos dar en el clavo y detectar por lo menos un elemento que sí permea a la sociedad mexicana de arriba abajo. ¿Cuál será ese? A mi modo de ver, salta a la vista. Me refiero al mal social por excelencia, presente no sólo en todos los estados sino en todos los estratos sociales: la corrupción. Aquí sí ya no importa de dónde se sea, en qué se trabaje, cuánto se gane: dejando de lado la historia, el lenguaje, las instituciones que nos rigen, la biología y cosas como esas, no cabe duda de que el cemento social de México en este periodo de su historia es la vida en la corrupción. Si ello es así, entonces el tema de la corrupción amerita al menos algunas reflexiones.
La corrupción mexicana es no sólo legendaria: es una corrupción hiperbólica. En México se ven afectados por la corrupción hasta los mecanismos diseñados para acabar con ella. La sociedad mexicana es como un organismo cuyos glóbulos blancos cada vez que detectaran una bacteria se acercaran a ella y en lugar de atacarla le abrieran el paso para facilitarle su acceso a los órganos. En México, de Baja California a Yucatán y de Tamaulipas a Chiapas, se vive en la cultura de la corrupción. Aquí sí ya llegamos a la esencia de la mexicanidad contemporánea.
Si quisiéramos hacer preguntas tontas, dado que lo que queremos es conocernos a nosotros mismos, preguntaríamos entonces algo como ‘¿qué es la corrupción?’. Nosotros desechamos esa estrategia. Mejor preguntemos: ¿de quién, bajo qué circunstancias decimos de alguien que es corrupto?¿Cómo identificamos al corrupto? La verdad es que yo debería cederle la palabra a los expertos, que naturalmente en nuestro país abundan, pero como me faltan los contactos y la confianza creo que por lo pronto, aunque tímidamente, podría apuntar a los siguientes rasgos de personalidad y de conducta para poder hablar de prácticas corruptas:
1) para empezar, hay que ser especialista en el manejo y la desviación de fondos del erario público. Esto es condición sine qua non para estar en posición de cometer fraudes fiscales en gran escala (aunque también sirve para malversaciones de menor nivel)
2) Se tiene que ser muy apto para saber utilizar la ley a fin de delinquir no sólo exitosamente, sino con elegancia. Hay siempre que poder decir en el momento oportuno algo como “Pero el reglamento en su sección x, parágrafo y dice que …”. Si para lo primero hay que tener nociones de economía, para esto hay que ser abogado.
3) Hay que saber ofrecer y vender, no necesariamente al mejor postor, el patrimonio y los bienes de la nación. Para esto hay que haber estudiado comercio o economía, por lo menos. Un corrupto que se respeta tiene que ser razonable y, por lo tanto, fácilmente comprable.
4) Es menester tener nociones de formación de grupos de poder y de actuación en pandilla. Es muy difícil en nuestros días actuar completamente solo, aunque hay aventureros que lo intentan. Por eso, por ejemplo, un gobernador encubre a otro, un secretario de Estado a un embajador, etc. La solidaridad gangsteril es crucial.
5) Se tiene que tener un control de las facciones que ni los actores logran tener porque, y esta es la condición subjetiva suprema del corrupto, hay que saber no sólo inventar mentiras para salir al paso, sino haber hecho de la mentira su segunda naturaleza. ¿Cómo podría un corrupto tener éxito sin ser un mentiroso descarado? La técnica de la mentira es imprescindible.
6) Hay que ser de un egoísmo patológico y manifestar profundas tendencias anti-sociales. El grado de corrupción que se alcance dependerá de cuán graves son los desórdenes de personalidad que se padezcan. Es obvio!
7) Como un corolario de lo anterior, tenemos que señalar que hay que ser un “duro”, es decir, no sólo un caradura (punto 5), sino haber aprendido a ser totalmente indiferente hacia la situación de los demás. El corrupto tiene que tener su conciencia tranquila: tiene que poder comer a gusto, usar el dinero de otros para viajar, apostar en Las Vegas, etc., sin que lo perturben pensamientos concernientes al hambre, la miseria, la insalubridad, etc., en la que viven millones de compatriotas. Faltaba más!
8) Se necesita haber pasado por un efectivo proceso de des-espiritualización, es decir, en haberse convertido en alguien enteramente prosaico, plagado de ambiciones de orden material, haber reducido su horizonte de intereses a comida, sexo, poder y dinero (eventualmente coches y propiedades). Ese es su universo. Lo del sexo, desde luego, puede incluir a niños y niñas. ¿Será necesario dar ejemplos?
9) Es preciso sentir en forma genuina un reverendo desprecio por todo lo que sea honradez, sencillez, verdad, justicia. Se tiene que saber presentar esos temas como si se tratara de juegos y poses infantiles, actitudes de gente que “todavía no ha madurado”.
10) Es importante, para ser un corrupto de calidad aceptable, promover enfáticamente y con entusiasmo la desmoralización, la desinformación y la desintegración sociales, todo ello naturalmente envuelto en el lenguaje contrario a esos “programas de trabajo” (derechos humanos, libertad de expresión, etc.).
11) Es innegable que es propio del corrupto profesional ufanarse, por lo menos en privado, de sus fechorías, cohechos, sobornos y demás. Como cualquier artista, también el corrupto aspira a que se le reconozca y aplauda por sus acciones y logros. Después de todo, nadie quiere ser un pobre político!
12) Como todo ser vivo, el corrupto aspira a reproducirse, por lo que se esmera por transmitirle a sus vástagos, y si se puede hasta a sus nietos, sus valores, su perspectiva de vida, su desprecio por los demás, a quienes ve exclusivamente como instrumentos. La corrupción se perpetúa.
Estos lugares comunes sirven como meros recordatorios de la atmósfera en la que estamos inmersos, pero adquieren un cariz un poco más alarmante y generan en nosotros reacciones de rechazo un poco más vívidas cuando pasamos de la reflexión sobre lo que es ser corrupto a la constatación de los efectos en la vida real de esa deformación mental y social que es la corrupción. Ésta reviste las más variadas formas. He aquí unos cuantos ejemplos, tomados al azar.
A) Durante años se han venido implementando campañas para convencer a las comunidades de indígenas, de los remanentes de lo que otrora fuera un fuerte campesinado y que viven lejos de las ciudades, de que vacunen a sus hijos contra la polio, la varicela, etc. La semana pasada en Chiapas se presentaron varias familias para aprovechar el servicio de vacunación del glorioso Instituto Mexicano del Seguro Social y ¿qué pasó? Gracias a la vacunación de la que fueron objeto por lo menos dos niños, que no tenían ni un mes de nacidos, murieron. Dónde están los responsables, qué castigo se les va a imponer, cómo se va a apoyar a los padres que se quedaron “huérfanos de hijos”, de eso no sabe absolutamente nada. Aquí la corrupción (una auténtica descendiente de Proteo) tomará la forma de encubrimiento. Al ver la foto de los padres frente al féretro de su hija me viene a la memoria un poema de José Martí que me permito recomendar. Se llama ‘Los Dos Príncipes’. Y ello me hace preguntar: ¿qué pasa con los doctores criminales que mal aplicaron las vacunas? Bien, gracias. Eso es corrupción forma (9), por lo menos.
B) A lo largo y ancho de las zonas en las que en México se siembra y cosecha café la roya ha hecho estragos. En Chiapas se habla de la destrucción de un 50% de su producción normal, al igual que en Guerrero, y de un 30% en Puebla y en Veracruz. Pero en la Sagarpa minimizan con desparpajo el desastre. El problema tiene muchas ramificaciones y tiene que ver, por ejemplo, con millonarias compras forzadas de productos químicos para medio detener la plaga. Pero el director de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa ni suda ni se acongoja. Él asegura que se trata de un problema menor y tan tranquilo como siempre, aunque a lo que asistimos en diversos estados de la República es a una quiebra generalizada de los cafeticultores. Esa forma de corrupción cae por lo menos bajo el rubro (7) mencionado más arriba. Yo añadiría el matiz “prácticas desvergonzadamente anti-nacionales”, pero eso es opcional. Con lo otro basta.
C) El tercer caso con el cual quiero ilustrar lo omniabarcadora que es la corrupción en México nos lo proporciona la Delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal. La ex-delegada, Leticia Quezada, ahora en abierta campaña electoral en favor de su potencial sucesora y protectora, la candidata del PRD, Beatriz Garza Ramos, ya ha sido ocasionalmente denunciada por diversas (llamémosles así) “anomalías”. Como es natural, ahora aspira a una diputación local. Pero ¿cómo dejó la Delegación a su cargo? No voy a entrar en cuestiones de presupuestos, malversaciones, bonos injustificados, tráfico de influencias ni nada que se parezca. Me voy a limitar a preguntar: ¿cómo dejó físicamente la Delegación? Quizá haya un acuerdo con (inter alia) los importadores de amortiguadores, porque por todos lados hay hoyos, baches, fugas de agua, etc. Ya ni los topes están bien puestos. Aquí, si no me equivoco, nos las habemos con las modalidades (1), (7) y (11).
Los sucesos mencionados son todo menos cómicos. Aquí ya no se trata de divagar sobre la naturaleza, extensión, orígenes y demás de la corrupción. Lo que estamos haciendo es ejemplificar los efectos de la acción corrupta. La corrupción se infiltra en todos los ámbitos de la vida del país. Es un mal social, cultural y mental que, en condiciones normales, es pura y llanamente imposible de erradicar. Los mexicanos estamos desamparados frente a la corrupción. La famosa Ley contra la Corrupción no acaba ni de ser formulada y todos sabemos ya que no servirá más que para refinar los mecanismos de operación de la corrupción. Aquí lo único que podría servir como punto de partida para iniciar un proceso de limpia serían múltiples juicios públicos contra delincuentes de cuello blanco por todos conocidos y ¿quién se va a atrever a hacer eso?¿Quién es el valiente que le va a poner el cascabel al tigre? La corrupción mexicana es simplemente invencible, en el marco de lo que hay. Yo pienso que sólo cuando la corrupción esté ya literalmente asfixiando al país es que la sociedad mexicana reaccionará. Es de esperarse que para entonces México no se haya desintegrado, que Baja California o cualquier otro estado no se haya “independizado”, que las fuerzas de ocupación norteamericanas (sus policías, sus espías) no estén ya actuando libremente en suelo mexicano (como de hecho ya empiezan a hacerlo) y, más en general, que no sea demasiado tarde. Según yo, esto (y mucho más sobre lo que no hablamos) es “conocernos a nosotros mismos”.
Categoría: Perspectivas y Opiniones
Colección de artículos producidos semanalmente por el autor a partir de 2014, con algunas intermitencias.
Fantochadas del Pasado y Realidades del Presente
Para nuestra permanente desesperación, lo cierto es que nunca faltan a nuestro alrededor los ilusos de lengua larga que creen que con mucha palabrería, con verborrea destilada sobre todo en periodos a primera vista confirmatorios de lo que afirman, pueden ocultar realidades o, mejor aún, anularlas. Por ejemplo, un día alegre de alza en la Bolsa basta para “confirmar” que las desastrosas políticas monetaristas de todo un sexenio son las acertadas. Siempre habrá algún iluminado que vendrá a ilustrarnos sobre las bondades de las lamentables política exterior, salarial, educativa o de la índole que sea con base en algún hecho afortunado, alguna bienaventurada coincidencia o alguna benéfica configuración fortuita de situaciones. Añadamos a esto que en la mayoría de los casos los “pitonisos” que acaparan los canales de expresión, emitiendo a menudo trivialidades pero pronunciándose sistemáticamente en tonos doctorales sobre diversos temas de interés colectivo y mundial, carecen por completo del sentido de la historia y no parecen entender cosas tan elementales como el simple hecho de que el concepto cotidiano y práctico de tiempo no es el mismo que el concepto histórico o, digamos, el cosmológico. Dicho de otro modo, los cambios de los fenómenos cotidianos se miden de un modo diferente de como se miden los sucesos históricos o los acontecimientos de dimensiones cósmicas. Sería para destornillarse de risa el que alguien pensara que los fenómenos cósmicos se pueden medir con un cronómetro o mediante cálculos realizados en conexión con el desplazamiento del sol en nuestro firmamento. Así, pues, intereses personales las más de las veces vergonzosos, ignorancia superlativa, confusiones de ideas, errores conceptuales, momentos de euforia y de embriaguez teórica y muchos otros factores como esos permiten que se nos bombardee con “verdades” presentadas como definitivas pero que, vistas a través del prisma correcto, al poco tiempo quedan refutadas y se ven entonces como penosamente tontas. ¿Cómo explicarnos eso? Lo que sucede es que los cambios históricos, que parecen haber sido medidos con un concepto individual de tiempo, les dan un mentís formidable y los deja en ridículo al mostrar que sus “verdades” eran todo menos eternas. Intentaré ejemplificar rápidamente lo que acabo de enunciar para que, aunque sea rápidamente, podamos abordar desde una plataforma más o menos sólida un par de temas de actualidad e importantes, de uno u otro modo, para todo el mundo.
Como todos sin duda tendrán presente, cuando finalmente después de complejas y turbias negociaciones la Unión Soviética dejó por segunda vez de existir, de inmediato los oportunistas del momento entraron en su fase de papagayos teóricos (con todo el apoyo de los medios de comunicación, nacionales y mundiales) para anunciarle al mundo la derrota no sólo factual del socialismo, sino de principio. Estoy seguro de que entre los amables lectores habrá muy pocos que recuerden a uno de esos pseudo-intelectuales de pacotilla que en uno de los programas que Televisa le regaló a otro muy dañino personaje, a saber, Octavio Paz, el gran paladín de las huestes de “intelectuales” de derecha, afirmó que la derrota del socialismo no sólo era una derrota factual, política, sino una derrota de principio y moral. Explico esto: lo que el peregrino personaje con todo desparpajo sostuvo (y lo digo porque yo vi ese programa) era que la derrota factual del socialismo real implicaba tanto su derrota moral como el triunfo moral del capitalismo! No es necesario profundizar en el tema para hacer ver en forma inmediata que lo que ese renombrado escritor (de cuyo nombre prefiero por el momento no acordarme; no vale la pena) sostenía era y es fácilmente refutable. Para empezar, podemos presentar contra-ejemplos. De acuerdo con él, entonces, el que Jesús haya sido crucificado implicaría que su mensaje era moralmente inaceptable. ¿Monstruoso, verdad? Y, por otra parte, podemos señalar que el sujeto de quien hablamos incurre de manera ostensible en la falacia cuya testa la corta sin miramientos la así llamada ‘Guillotina de Hume’. Como todos sabemos, Hume nos enseñó que no podemos deducir válidamente enunciados de valor a partir de enunciados de hecho. Ahora bien, por sorprendente que parezca, eso precisamente es lo que hacía en público el distinguido participante mencionado durante aquellas penosas jornadas. Puedo asegurar que ni entre los peores alumnos que he tenido a lo largo de 30 años de labor como profesor me he encontrado con alguien que cometa de manera tan desfachatada semejante falacia. En alguna otra ocasión, cuando la situación lo amerite y sea propicia para ello, proporcionaré los datos necesarios para que mis gentiles lectores identifiquen sin problemas al individuo del que hablo y al que aludí sólo como preámbulo para mi tema.
Dejemos, pues, de lado el anecdotario local para ocuparnos de temas importantes que tienen que ver con lo que dije más arriba. Para ello, quisiera empezar por traer a la memoria el lamentable hecho de que la derrota de la URSS significó para muchos la derrota del marxismo, por más que inclusive entonces era obvio, a pesar de que nos encontrábamos sumidos en un estado de histeria colectiva, que esa conexión era totalmente infundada. Que por razones ideológicas la Unión Soviética se sirviera del marxismo era una cosa, que su derrota significara la descalificación de la única gran teoría del sistema capitalista que ha sido producida al día de hoy era otra completamente diferente. Todo parecía indicar que el proceso mismo de desintegración de la URSS era la prueba viviente de que las teorías y las explicaciones que encontramos en El Capital eran falsas! Desde luego que eso es absurdo y para mostrarlo quiero brevemente retomar tan sólo una idea marxista, esto es, una idea que según los superficiales agoreros de aquellos tiempos había quedado descartada para siempre. Me refiero a la crucial, imprescindible, inevitable idea (por lo menos en el marco del sistema capitalista) de lucha de clases. ¿Era creíble siquiera que el complejo fenómeno de oposición de intereses entre los diversos grupos sociales que pueden más o menos discernirse en función de sus respectivas relaciones con los medios de producción, de sus correspondientes estructuras culturales y hasta mentales, todo eso y más súbitamente desaparecía porque la URSS se desmoronaba?¿No se siente de entrada, por lo menos ahora, que afirmar algo así es una ofensa a la inteligencia de cualquier persona normal?
Para pruebas un botón. Preguntémonos: ¿cuál es el fenómeno de fondo al que estamos asistiendo en los Estados Unidos? Desde luego que los conflictos raciales están a la orden del día y que en general el racismo está como volviendo a “florecer” en ese país, pero lo que nos inquieta, lo que queremos saber es si se trata de un fenómeno último, un fenómeno sin trasfondo económico o si no es más bien una expresión de una descomposición de otra naturaleza. Yo me inclino por lo segundo y quisiera al menos intentar explicar por qué. Lo que en mi humilde opinión pasa es que el apoderamiento del mundo con el que soñaron los políticos y militares norteamericanos después de la simbólica caída del Muro de Berlín terminó en un fracaso y hundiendo, a un costo humano inmenso, todo el Medio Oriente y parte de Asia en un infierno de destrucción y muerte. Los gobernantes norteamericanos intentaron llenar de inmediato los huecos que inevitablemente crearía el forzoso retroceso de sus enemigos jurados y procedieron en consecuencia: buscaron apoderarse de la riqueza petrolera de Irak, destruir a los palestinos, controlar Afganistán (y el negocio del opio, desde luego) y extenderse a partir de ahí hacia las antiguas repúblicas asiáticas de la para entonces ya fallecida Unión Soviética e instalar bases militares de manera que Rusia quedara definitivamente rodeada y bajo control. Pero la realidad no se ajustó a sus planes y a pesar de los horrores por los que hicieron y siguen haciendo pasar a millones de personas los planes de conquista mundial norteamericanos ya no se materializaron como fueron delineados. Aunque obviamente las grandes compañías americanas se han enriquecido brutalmente, para el gobierno norteamericano las guerras han sido costosísimas, desde todos puntos de vista. Cuando el joven Bush le declaró la guerra a Irak en el congreso anunció que la guerra costaría 77 billones de dólares. Al cabo de un par de años el costo se había duplicado. En la que era la nueva configuración del tablero mundial Rusia dejó en claro que seguía siendo una super-potencia y una arrolladora China generó algo así como una derrota comercial (y financiera cuando los dirigentes chinos lo consideren oportuno, dentro de algunos años seguramente) para los Estados Unidos. Pero ¿qué significaron esos cambios mundiales para ellos? Los resultados fueron claramente negativos: su crecimiento económico casi se detuvo, su mercado interno se empantanó, sus “burbujas inflacionarias” explotaron y todo ello junto con las diabólicas manipulaciones de los grandes bancos terminaron por pauperizar a grandes sectores de la población. Naturalmente, empezaron a pulular los conflictos entre grupos humanos. En otras palabras, una vez que el bienestar material generalizado que lo encubría se cuarteó, el capitalismo que 50 años antes había deslumbrado al mundo por sus impresionantes logros materiales y culturales reveló de pronto su verdadero rostro: el de un sistema esencialmente asimétrico, injusto y susceptible de generar no sólo riqueza sino también pobreza y ello en su sede principal. ¿Qué es, pues, lo que actualmente en relación con los costos de educación, los servicios de salud, los bienes inmuebles, etc., se está poniendo al descubierto? Que empieza a activarse algo que en los Estados Unidos no se conocía. ¿Qué es aquello de lo que el pueblo americano no tenía mayor idea cuando el grueso de su población vivía muy bien, pero que ahora empieza a resentir en su propia población? Se llama ‘lucha de clases’.
Realmente no entiendo cómo podría alguien imaginar que, considerados como agentes económicos y sociales, un obrero y un banquero podrían quedar ideológicamente identificados. Ese espejismo puede llegar a producirse sólo cuando se vive en situaciones de economía boyante. Entonces el banquero y el obrero pueden coincidir y sentarse juntos en el estadio de beisbol así como comprar un hot-dog y una cerveza en el mismo puesto, pero aparte de esa milagrosa coincidencia no tienen nada o tienen muy poco en común (dejando de lado su ser biológico, su ser ciudadanos, etc.). El punto importante es que cuando el velo del bienestar se rasga lo que se percibe es otra cosa que una relación idílica entre propietarios y trabajadores. Entonces afloran y se manifiestan todas las tendencias de muerte que una situación favorable ocultaba en casa y proyectaba hacia afuera. No debería pasarse por alto que el pueblo americano, por lo menos desde el surgimiento de Hollywood a principios del siglo pasado, ha crecido educado en el odio y el desprecio hacia todo lo que no es propio de su “american way of life”. Objetos de burla y odio han sido los alemanes, los japoneses, los chinos, los rusos, los latinos, los comunistas, los revolucionarios, los italianos, etc., y ahora los “terroristas”, queriendo esto decir lo que convenga en el momento en que se use la expresión. El problema es que ahora las convulsiones sociales se dan dentro, al interior de los Estados Unidos: las situaciones de miseria e injusticia que antes eran característica de sociedades sub-desarrolladas, de esos pueblos que no habían entendido cómo organizarse para vivir bien y a los que había que enseñarles todo, las tienen ahora ellos en su propia casa. Eso naturalmente afecta y modifica el discurso político. Por primera vez en los Estados Unidos se habla de socialismo y de revolución y no son oscuros profesores de economía política quienes así se expresan, sino senadores, diputados (representantes) políticos profesionales en general (un buen ejemplo de ello es el senador Bernie Sanders). Por primera vez se habla en contra de los super-millonarios y poco a poco el discurso político se enriquece con fraseología inaudita en los Estados Unidos. Como el descontento generalizado no es todavía un descontento politizado, es decir, no pasa por el tamiz de la conciencia política sino que todavía es, empleando una expresión leninista, espontaneísmo puro, entonces reviste la forma más simple, elemental, directa o primaria que pueda adoptar: la del odio racial. Eso naturalmente tiene su contrapartida: la policía no tiene empacho en “despacharse” a gente de color por el menor pretexto: porque el sospechoso corrió, porque gritó, porque levantó los brazos, porque pidió ayuda, etc., se le dispara y sólo cuando el asunto es realmente escandaloso que se castiga al culpable. Todo eso y muchas más cosas que suceden, en particular con los mexicanos y los indocumentados centroamericanos, son síntomas inequívocos de descomposición social. Pero ¿qué hay detrás de todo ello?¿Sobre qué plataforma se dan todos esos eventos?¿Son acaso acontecimientos dislocados y que se producen como hongos, unos aquí, otros allá, sin causa alguna? Claro que no. Todos esos acontecimientos adquieren un sentido cuando se les coloca sobre la plataforma, la realidad de la lucha de clases, de ese complejo fenómeno social que muchos líderes y dizque pensadores declararon superado. Creo entonces que es justo que sea ahora a otros a quienes les toque reír y tenemos el derecho de preguntar: ¿no fueron ridículos todos esos pseudo-profetas de derecha en su descalificación del marxismo en general y de ideas tan potentes y seminales como la de lucha de clases?¿Cómo nos explicamos que en 20 años sus utopías se hayan colapsado? Me parece que el diagnóstico de esos ideólogos es simple: un veloz letargo de la historia los dejó ciegos.
La lucha de clases se intensifica o amaina según las circunstancias mundiales (mercados, guerras, crisis bancarias, especulaciones de bolsa en gran escala, etc.). Lo que es interesante ahora es que su realidad ya se hizo sentir en los propios Estados Unidos, el país anti-socialista por antonomasia. Allá ahora las diferencias sociales son cada día más notorias y más apabullantes, por más que sea innegable que el nivel de vida de los norteamericanos está todavía muy por encima del de la gran mayoría de los países (no de todos, ciertamente). Pero los contrastes internos son cada vez más innegables y para ellos cada vez más indignantes e inaceptables. Hay quien habla ya de tomar los bancos, por ejemplo. Es claro que las diversas partes en conflicto tendrán que encauzar por la vía política sus respectivos intereses, pero eso acarreará modificaciones hasta ahora impensables en ese país. Sencillamente no es posible que millones de personas viven sujetas a los caprichos del capital financiero, como es el caso en nuestros días. Esa es en todo caso una realidad que el pueblo americano tendrá que enfrentar. Para nosotros, el problema es que lo que pasa allá nos abre los ojos sobre lo que pasa aquí, por lo que de inmediato queremos preguntar: ¿acaso en México no se da el fenómeno de lucha de clases? Sería absurdo negarlo. Pero entonces ¿hasta cuándo tendrá el pueblo de México que vivir sometido a los caprichos de los banqueros?¿No es acaso obvio que se da una contradicción estridente entre los intereses de una banca mal parida y los de los mineros, los obreros, los electricistas, los profesores, etc., etc.?¿No es todo lo que pasa diariamente en la provincia mexicana una expresión leve pero ya palpable de descontento de clase? En mi modesta opinión, el control ideológico que durante decenios se ejerció en México y para el cual se prestaron muchos “intelectuales” nacionales está a punto de romperse. Qué venga es algo que dependerá en gran medida de la sensatez o insensatez con que los dirigentes del país pretendan resolver lo que es un agudo conflicto de clases. Pero pobres de todos nosotros si la única opción que se visualiza es la de la represión policiaca y militar.
Ludwig Wittgenstein: a 126 años de su nacimiento y 64 de su muerte
Fue por sólo 3 días que no coincidieron la alegre y la funesta efemérides del nacimiento y el deceso de Ludwig Wittgenstein, quien nació el 26 de abril y murió el 29, de 1889 y 1951 respectivamente. Sería una demostración contundente a la vez de insensibilidad filosófica y de profunda torpeza personal no dedicarle algunos pensamientos a quien no sólo es al día de hoy, digan lo que digan sus alfeñiques detractores filosóficos, el pensador más grande en los más o menos 2,600 años de historia que tiene la filosofía occidental. Sin menoscabo de los grandes filósofos, a muchos de los cuales no sólo respetamos sino cuya lectura disfrutamos y quienes constantemente nos dan lecciones de diversa índole, Wittgenstein descuella por la magnitud de su reto filosófico. Él ciertamente no es un eslabón más en la cadena de los grandes filósofos: es alguien que enfrenta la cadena misma, alguien que pone en cuestión esa clase peculiar de actividad intelectual de la cual son brillantes exponentes Platón y Sto. Tomás, Descartes y Kant, Frege y Russell, entre muchos otros desde luego. De las entrañas de la filosofía convencional y sobre la base de una potente y profunda intuición concerniente a la naturaleza última de los problemas de la filosofía, Wittgenstein desarrolló una nueva actividad intelectual, inventó una nueva forma de reflexión cuyo objetivo fundamental era no la supresión autoritaria ni la negación dogmática de la filosofía, sino el desmantelamiento, paulatino y trabajoso, de sus perplejidades, de lo que desde la nueva perspectiva no son otra cosa que conglomerados de marañas conceptuales e insolubles enigmas, esto es, pseudo-problemas. Congruente hasta el último día de su vida en sus exigencias de pureza y dureza argumentativa, auto-crítico como muy pocos, Wittgenstein elaboró un nuevo aparato conceptual y un sistema de técnicas de investigación filosófica, una especie de pequeño motor que él mismo puso a funcionar para mostrar, con resultados tangibles y definitivos, cómo había que proceder frente a las complejas construcciones filosóficas y para hacer ver que, una vez desbaratadas, no había realmente nada detrás de ellas aparte de graves confusiones y profundas incomprensiones de las reglas implícitas en los usos colectivos de los signos (palabras del lenguaje natural, lenguajes teóricos, sistemas formales, notaciones de las más variadas clases). De manera que así como la mente humana no puede evitar caer en las trampas que el lenguaje natural le tiende, así también puede destilar el antídoto necesario generando un modo de pensar que nulifique o cancele las monstruosas creaciones de pensamiento de las que se compone la filosofía tradicional. En muy variadas áreas de la filosofía, Wittgenstein logró establecer puntos de vista de manera tan clara y convincente que hizo redundantes los temas y las discusiones de las que él se ocupó. Dado que, como el Ave Fénix (o como Drácula, que quizá sería un mejor parangón), la filosofía renace de sus propios escombros y cenizas, la labor de esclarecimiento inaugurada por Wittgenstein no tiene fin. En la arena filosófica, hay que decirlo, nadie lo ha vencido, pero hay varios factores que lo afectan negativamente. Yo señalaría dos, uno natural y uno social. El primero es el tiempo, que engulle todo, hasta lo más sagrado; el segundo es la cultura contemporánea, la cual es opuesta por completo en espíritu al trabajo de Wittgenstein. Eso quiere decir, entre otras cosas, que éste luchó siempre contra la corriente, contra el modo usual de pensar, que es lo que hace que surjan las dificultades filosóficas. Los efectos negativos de esa cultura (cientificista, materialista en un sentido peyorativo de la expresión, irreligiosa, mercantilista al máximo, etc.) se sienten en todos los contextos y mucha gente lucha por neutralizarla o superarla. Pero, curiosamente, en el mundo filosófico profesional esa reacción todavía no se deja sentir. Y eso hace que Wittgenstein siga siendo visto como alguien brillante pero un tanto excéntrico, alguien a quien se le puede simplemente ignorar. Yo creo que eso es un error total, pero no ahondaré aquí y ahora en el tema. Mi interés es más bien externar algunos pensamientos no tanto sobre Wittgenstein el filósofo, sino más bien sobre Wittgenstein la persona, el ser humano, para compartir el cuadro que yo me hice de él. A eso me abocaré en lo que sigue.
La verdad es que es difícil determinar qué faceta de Wittgenstein es más imponente, si su faceta como filósofo o su faceta como persona. Como pensador sin duda fue un revolucionario, pero ¿fue también como persona tan excepcional? Yo creo que sí. Yo creo que hay un sentido en el que Wittgenstein pertenece a esa muy especial y reducida clase de hombres a los que podríamos llamar ‘fundadores de religiones’. No quiero decir que ellos mismos sean personas interesadas en generar algo así como una cofradía, una hermandad, un movimiento proselitista. Quiero decir más bien que es de la clase de personas que otros toman para fundar, sobre la base de su enseñanza, un movimiento espiritual nuevo. Hay que ser excepcional para ello. Quizá entonces un breve (e incompleto) recuento de hechos podría ayudar a entender cuán fantástico era en verdad ese hombre.
Para empezar, debo señalar que, salvo quizá por algunas raras excepciones, no conozco a nadie ni sé de nadie que se haya desprendido de una fortuna de las magnitudes de la que Wittgenstein heredó cuando su padre murió. Sé de multitud de personas, inclusive de gente acomodada, que no se desprenderían ni de un clavo. Eso abunda. Pero lo opuesto es más bien raro. Ahora bien ¿por qué habría hecho eso Wittgenstein? Por una razón muy simple: él tenía una misión y sabía que estaba en posición de llevarla a cabo, pero sabía también que la condición sine qua non para ello era la renuncia a transitar en la vida por la senda de la búsqueda incesante del bienestar material, del permanente consumo de mercancías, de la clase que sea. Hay que ser muy fuertes y muy ricos “internamente” para percatarse de lo que uno realmente es y decidirse por su materialización, porque hay un precio alto que pagar por ello. La historia ciertamente nos da algunos ejemplos de seres así, pero son contados. Me refiero a personajes como San Francisco de Asís o Sto. Tomás de Aquino, ambos nobles que dejaron todo lo que la vida les tenía preparado por una irrenunciable vocación. Wittgenstein era de esos privilegiados de Dios.
Wittgenstein ha sido a menudo pintado como una especie de anacoreta paranoide, como una especie de genio un tanto descontextualizado, como un intelectual orgánico un tanto estrafalario, manteniendo una especie de diálogo consigo mismo y sin que le importara mucho lo que otros pensaban o decían. Nada más alejado de la verdad. Para empezar, y es este un tema que habría que investigar mucho más a fondo de lo que se ha hecho pero que es también factible que resulte imposible hacerlo, Wittgenstein era un gran patriota y yo creo que sus sentimientos en ese sentido no se modificaron nunca. Para empezar, fue soldado, estuvo en el frente y en diversas ocasiones solicitó ser elegido para operaciones peligrosas. Valiente, por lo tanto, lo era y sabía lo que era estar en una trinchera, viendo caer gente a su alrededor y no meramente trabajando con los “servicios de inteligencia”. Era un hombre que gustaba de trabajar no sólo con el intelecto sino también con sus manos, como lo ponen de manifiesto su trabajo como jardinero en un monasterio y sus incursiones en la arquitectura y en la escultura. La casa diseñada por él y de la que estuvo al tanto hasta en los más mínimos detalles, como las tapas de las coladeras (una obra de arte que hoy, por increíble que parezca, es propiedad de la Embajada de Bulgaria en Viena), es de un refinamiento, de una belleza sobria y de una originalidad asombrosos. Wittgenstein no despreciaba el ejercicio físico, como lo muestran también algunas fotos en la que se le ve remando. En su caso, mente y cuerpo marchaban al unísono.


Podría pensarse, como no ha faltado gente que ya lo hizo, que Wittgenstein era una especie de máquina de pensar, ajeno por completo a las expresiones espontáneas de alegría o a los objetivos naturales de los seres de nuestra especie. Tratando de reformatearlo, se ha pretendido ver en él a alguien con una orientación sexual diferente de la que en aquellos tiempos era la estándar. Ahora sabemos que si algo es un “trasvesti” de la verdad es precisamente ese cuadro. Wittgenstein, como cualquier persona normal, estuvo profundamente enamorado de una amiga de su hermana, de origen suizo, quien haciendo uso no sé si de su inteligencia pero sí de todo su derecho prefirió casarse con un sueco e irse a vivir a Chile antes que casarse con Wittgenstein, como él se lo propuso. Wittgenstein, como lo dejan en claro sus diarios, sufrió no poco y ello por al menos dos razones: primero, porque estaba consciente de que había perdido el objeto de su amor y, segundo, porque sabía que así tenía que ser, con ella o con quien fuera, porque él no tenía otra opción. Su formidable misión de libertador del pensamiento no se lo hubiera permitido. Wittgenstein garantizó con sufrimiento personal la indeleble calidad de su obra. Eso es un don reservado a los predestinados.
Que Wittgenstein era un genio sería ridículo negarlo, pero lo importante es entender qué, según él, es ser un genio. Por las razones que sean, prácticamente todo mundo coincidiría en que ser genio tiene algo que ver con el coeficiente intelectual. Eso para Wittgenstein no pasaría de ser una reverenda tontería. Para él, lo genial de una persona tiene que ver con su voluntad, con su fuerza de carácter. El genio es aquel que simplemente no se deja desviar por ninguna clase de tentaciones, de la naturaleza que sean, alguien que persigue una idea hasta sus últimas consecuencias para lo cual tiene que concentrarse en ella, trabajar día y noche hasta que se logra establecer el punto de vista que a uno lo convence y lo deja satisfecho. El genio es, por lo tanto, producto del trabajo que a su vez es producto de la fuerza de voluntad. Los (por paradójico que suene) elitismos baratos no entran en la explicación de su genio.
En 1935 Wittgenstein visitó, en lo que sin duda fue el mejor año de su historia, la Unión Soviética. Para entonces ya había aprendido ruso. Se sabe muy poco de su estancia de tres meses en lo que a la sazón era un floreciente y pujante país, pero si Wittgenstein se decidió a ir con la intención de quedarse a vivir allá ello no habría podido ser el resultado de un capricho o de un arrebato. La verdad es que su decisión es perfectamente comprensible, sólo que es endiabladamente difícil de transmitir en una época de tergiversación histórica sistemática y a gente de otra cultura. Aquí me limitaré a decir que Wittgenstein sin duda era lo que llamaríamos un ‘hombre de izquierda’, lo cual no sirve de mucho porque es una noción un tanto vaga y cuyo significado tiene que ajustarse a los cambios del mundo. De izquierda eran los jacobinos, John S. Mill y muchas otras personas que no parecen tener mucho en común. Pero la expresión es de todos modos útil, porque apunta a un rechazo de las injusticias sociales y de la jerarquización de la gente por razones externas a ellas. Wittgenstein era, pues, un humanista en el que teoría y praxis fueron siempre congruentes. De sus pronunciamientos sobre temas de la situación política de su época sabemos relativamente poco, entre otras razones por la delincuencial labor de censura que ejercieron algunos de sus albaceas, E. Anscombe en particular, pero podemos inferir mucho. El test es la armonía del cuadro final que de él se pinte y es obvio que su simpatía por el socialismo encaja perfectamente con su conducta y su trabajo.
Muchas de las personas que tuvieron el privilegio de tratar personalmente a Wittgenstein quedaron tan impactadas por su personalidad que espontáneamente quisieron a través de la palabra escrita transmitir algo de lo que sus encuentros con él les dejaron. Gracias a ellas, también nosotros podemos ahora disfrutar, aunque sea de lejos, de algo de la ejemplar sabiduría que emanaba de tan singular personaje. Algunas anécdotas son divertidas, otras transmiten una lección filosófica, otras enseñan a comportarse, etc. Particularmente revelador de su delicadeza espiritual es lo que cuenta el Prof. G. H. von Wright, quien fuera primero su discípulo, luego su amigo y finalmente su sucesor en la universidad. Resulta que el último domingo de su vida y para sorpresa de todos, Wittgenstein, con una metástasis ya muy avanzada, pasó a visitar a von Wright a su casa. Súbitamente, Wittgenstein sugirió que tomaran unas fotos que por fortuna se conservan. Después de charlar un momento, Wittgenstein se despidió y se fue. Y comenta von Wright que sólo a la semana, una vez muerto Wittgenstein, cayó en la cuenta de que él había tenido la deferencia con él de ir a su casa para, a su manera, despedirse.
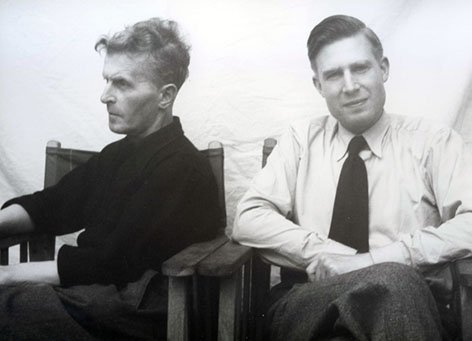 A Wittgenstein, por razones comprensibles de suyo, se lo apropiaron los filósofos ingleses, así como en Austria decidieron olvidarse de él, quizá por haberse nacionalizado inglés en 1938. Ambas cosas me parecen injustas. Lo segundo, porque no se toma en cuenta que para poder negociar con las nuevas autoridades en Austria después de la anexión al Reich Wittgenstein no podía simplemente presentarse con un pasaporte austriaco, pues lo habrían automáticamente detenido. No fue por amor a Inglaterra que él se nacionalizó inglés, sino por consideraciones estrictamente prácticas. Podemos sensatamente razonar contrafácticamente: si no hubiera habido anexión, Wittgenstein no habría cambiado de nacionalidad. Así de simple. Por lo tanto, si alguien ha sido maltratado en su país natal ese alguien es Wittgenstein. Respecto a lo primero, es de celebrarse que él haya vivido y trabajado en Inglaterra, el país de vanguardia en filosofía (hasta antes de la contra-revolución norteamericana de los Quine, los Davidson, los Kripke y demás). Pero ello induce a pensar que Wittgenstein es un filósofo británico más y eso es un error. Wittgenstein, qua filósofo, es propiedad mundial en un sentido muy preciso: dado que es el gran filósofo del lenguaje natural, sus técnicas de discusión y esclarecimiento filosófico se pueden adaptar a todo lenguaje natural imaginable. A diferencia de lo que pasa con grandes filósofos como Kant o Quine (y en realidad con todos), la filosofía wittgensteiniana es un asunto no de memorización de tesis sino de práctica filosófica, de ejercicio de pensamiento y eso se puede hacer en todos los idiomas. Se puede hacer filosofía wittgensteiniana en chino, en árabe, en finlandés, etc. Siempre que se presente una “problemática” filosófica se le podrá contrarrestar practicando filosofía wittgensteiniana. Ese es el regalo de Wittgenstein a la humanidad. Es, pues, un error verlo como de tal o cual país, de tal o cual secta. Los horizontes de Wittgenstein eran ciertamente más amplios.
A Wittgenstein, por razones comprensibles de suyo, se lo apropiaron los filósofos ingleses, así como en Austria decidieron olvidarse de él, quizá por haberse nacionalizado inglés en 1938. Ambas cosas me parecen injustas. Lo segundo, porque no se toma en cuenta que para poder negociar con las nuevas autoridades en Austria después de la anexión al Reich Wittgenstein no podía simplemente presentarse con un pasaporte austriaco, pues lo habrían automáticamente detenido. No fue por amor a Inglaterra que él se nacionalizó inglés, sino por consideraciones estrictamente prácticas. Podemos sensatamente razonar contrafácticamente: si no hubiera habido anexión, Wittgenstein no habría cambiado de nacionalidad. Así de simple. Por lo tanto, si alguien ha sido maltratado en su país natal ese alguien es Wittgenstein. Respecto a lo primero, es de celebrarse que él haya vivido y trabajado en Inglaterra, el país de vanguardia en filosofía (hasta antes de la contra-revolución norteamericana de los Quine, los Davidson, los Kripke y demás). Pero ello induce a pensar que Wittgenstein es un filósofo británico más y eso es un error. Wittgenstein, qua filósofo, es propiedad mundial en un sentido muy preciso: dado que es el gran filósofo del lenguaje natural, sus técnicas de discusión y esclarecimiento filosófico se pueden adaptar a todo lenguaje natural imaginable. A diferencia de lo que pasa con grandes filósofos como Kant o Quine (y en realidad con todos), la filosofía wittgensteiniana es un asunto no de memorización de tesis sino de práctica filosófica, de ejercicio de pensamiento y eso se puede hacer en todos los idiomas. Se puede hacer filosofía wittgensteiniana en chino, en árabe, en finlandés, etc. Siempre que se presente una “problemática” filosófica se le podrá contrarrestar practicando filosofía wittgensteiniana. Ese es el regalo de Wittgenstein a la humanidad. Es, pues, un error verlo como de tal o cual país, de tal o cual secta. Los horizontes de Wittgenstein eran ciertamente más amplios.
Me parece que se desprende de lo que hemos dicho, que ha sido poco (no mencioné nada, por ejemplo, de su labor como maestro de primaria en una escuela rural), un cuadro de un individuo integral, completo, que sabe que no necesita más que de lo indispensable para realizarse. Sin duda, es un modelo a seguir de honestidad consigo mismo. Por el momento, desafortunadamente, su mensaje no es escuchado, pero en lo personal no tengo la menor duda de que en un futuro no muy lejano lo será, porque cuando se conjugan profundidad y autenticidad inevitablemente se vence. Wittgenstein era un hombre que modificaba vidas, como lo muestran tanto las narraciones auto-biográficas de quienes lo conocieron como las concernientes a discípulos y amigos. Y lo más maravilloso de ese gran ser humano que fue Ludwig Wittgenstein es que, como si hubiera fallecido apenas ayer, lo sigue haciendo, a 64 años de su prematura muerte.
Fatalismo realista
La idea filosófica de fatalismo es la idea de que el futuro está ya configurado y que la única diferencia con el pasado es que en tanto que conocemos o podemos conocer los hechos del pasado no podemos conocer los hechos futuros. Esta idea de que aunque desconocido el futuro está ya determinado se funda en diversas nociones y tesis filosóficas y quizá la primera en la que habría que pensar sería la idea de que todo lo expresado por una oración gramaticalmente correcta es una genuina proposición y es por ello verdadera o falsa. Lo que puede suceder es que nosotros no podamos determinar aquí y ahora si lo que se afirma es verdadero o falso, pero esa incapacidad nuestra no altera la esencial naturaleza de la proposición, que es la de ser o verdadera o falsa. Por diversas razones, los hablantes se ven inducidos a pensar que aunque no puedan determinarlo, de todos modos una oración como ‘el 20 de abril de 2020 lloverá en la Ciudad de México’ es ya, ahora, verdadera o falsa, aunque para determinar su verdad o falsedad haya que esperar hasta esa fecha. En general, la gente expresaría coloquialmente la idea de esta manera: “Yo no sé si va a llover ese día o no, pero lo que sí sé es que o llueve ese día o no llueve ese día”. O sea, es cierto ahora que ese día o lloverá o no lloverá y eso ya está desde ahora determinado, sólo que nosotros no podemos saberlo sino hasta que pase. En otras palabras, los hechos futuros están tan configurados y determinados como los del pasado. Lo que cambia es nuestro acceso cognoscitivo a ellos: en unos casos podemos verificar lo que afirmamos, en otros no.
Intuitivamente sentimos que algo debe estar profundamente mal en esta concepción, pero ¿qué? Por razones comprensibles de suyo, no puedo extenderme en el tema todo lo que quisiera, pero me gustaría hacer unas cuantas observaciones que, si se desarrollaran, podrían quizá permitir elaborar algún argumento que echaría por tierra la visión determinista del futuro, la concepción fatalista de la realidad. La primera concierne a la noción filosófica de proposición, esto es, lo expresado por una oración, su sentido. En el marco de una concepción filosófica estándar del lenguaje el problema no tiene solución, pero si en lugar de proposiciones hablamos de movimientos en los juegos de lenguaje, entonces el panorama se aclara. Podemos entender entonces que decir que el sol estallará dentro de varios miles de millones de años no es todavía aseverar nada: es simplemente indicar que esa oración es significativa y que podría en principio emplearse en el momento y lugar apropiados. Pero eso es, por así decirlo, una promesa de proposición, no una proposición propiamente hablando. En segundo lugar, habría que señalar que cuando se habla normalmente se asume sin cuestionar que hay una relación “interna”, es decir, necesaria o esencial, entre lo que se dice, su verdad o falsedad y la verificación de la proposición por parte de los hablantes. Si quitamos el elemento de comprobación, el uso del lenguaje perdería su sentido. Nada más imagínese qué pasaría si siempre que dijéramos algo nunca nadie pudiera confirmar, checar, verificar, comprobar o refutar lo que se dice. Entonces ¿para qué decirlo? La práctica de la aseveración perdería su sentido. Eso es lo que pasaría con las oraciones en futuro si nada más sirvieran para emitir proposiciones. De hecho, nos estaríamos contradiciendo, puesto que estaríamos dando a entender que hay proposiciones (en este caso acerca del futuro) a las que no se puede ni en principio adscribirles un valor de verdad y que, por lo tanto, estrictamente hablando, no son proposiciones. En cambio, si nos fijamos en la utilidad que prestan las oraciones en futuro la cosa cambia. Aquí hay que preguntarse: ¿para qué diría alguien algo acerca del futuro cuando sabe que no puede ni verificarse ni refutarse lo que se dice? Desde luego que se pueden hacer predicciones, pero entonces entramos en el juego de las probabilidades. Y desde luego que hacer predicciones no es lo único para lo que sirven las oraciones en futuro. Imaginemos un diálogo entre dos personas en el que una de ellas le dice a la otra: “yo sé que usted me pagará mañana’. Eso puede ser una amenaza, una insinuación, una manera de ponerle fin a una conversación, una adivinanza, la expresión de un deseo y muchas cosas más. Para lo único para lo que una afirmación así no serviría sería para emitir una proposición. Pero si no es una proposición lo que está en juego entonces, en concordancia con lo dicho, ya no se está aludiendo a ningún hecho futuro y ya no se podrá afirmar que o será el caso o no será el caso eso que se afirma. Lo que pasa es que con muchas afirmaciones en futuro se hace un uso diferente del lenguaje que meramente enunciar hechos, pero si el lenguaje en futuro no sirve para enunciar hechos entonces el fatalismo se desmorona.
Yo creo que el problema filosófico del fatalismo y de la supuesta determinación del futuro es un típico pseudo-problema, pero no por ello quisiera deshacerme de la noción no filosófica de fatalismo. Yo soy de la opinión de que el futuro le plantea a la humanidad problemas mucho más serios que el de si sus hechos son contingentes o no. Y es precisamente en relación con uno de estos problemas, muy grave en mi humilde opinión, que quisiera por un momento dar expresión a algunas divagaciones. Me quiero preguntar entre otras cosas si la situación actual tenía que ser la que es o si bien el mundo habría podido evolucionar de un modo diferente.
Cuando uno logra despegarse de los hechos cotidianos relacionados con las exigencias de la vida práctica y logra conformarse una visión, por rudimentaria que sea, de alguna totalidad (de la existencia, esto es, de la totalidad de las experiencias, del mundo, es decir, de la totalidad de los hechos), siempre se sienten ganas (independientemente de cuán justificados podamos estar en ello) de hacer afirmaciones de la forma “Pero claro, tenía que ser así!” o “Visto a distancia resulta obvio que no habría podido ser de otra manera” o “Contemplado retrospectivamente, salta a la vista que no era posible otro desenlace” y así sucesivamente. “Visiones” así son visiones de corte fatalista en un sentido no filosófico de la expresión, pero no por ello igual de inútiles o menos significativas. Lo que yo quiero sostener es que una visión fatalista y pesimista de la situación actual del mundo lo hace a éste más comprensible, más inteligible y nos da elementos para esperar, con un grado aceptable de razonabilidad, un desenlace tenebroso en la secuencia de hechos que, a la manera de una tragedia griega, cotidianamente la humanidad teje. Son dos puntos de vista fatalistas, es decir, dos afirmaciones que nos llevan a aseverar que las cosas no habrían podido ser de otra manera, en favor de los cuales me quisiera rápidamente pronunciar. El primero tiene que ver con el sistema democrático y el segundo con la guerra.
Lo primero que quiero sostener (de manera vaga, lo admito, pero creo que como todo mundo me puedo permitir yo también cierto grado de vaguedad) es que eso que se llama ‘democracia’ en los regímenes presidencialistas y que es la forma de organización política propia del sistema bancario y financiero especulativo que rige al mundo, termina inevitablemente por generar un sistema político bicéfalo, esto es, termina por construir un estado con dos gobiernos. Por una complejísima evolución, lo cierto es que en la actualidad en los sistemas democráticos de modalidad presidencialista los poderes ejecutivos tienen que compartir su poder con los poderes legislativos: el presidente y las cámaras, el presidente y los representantes, los primeros ministros y las cortes, el presidente y el congreso, etc. La nomenclatura realmente no importa. El hecho es que la democracia se convierte por una evolución natural en el sistema en el que muchas de las decisiones que se toman a nivel gubernamental son sistemáticamente negociadas entre los dos grandes poderes. Naturalmente, estos poderes pueden chocar, por multitud de razones, y entonces boicotearse mutuamente. Por ejemplo, los congresos redactan leyes que no son las que los presidentes promueven y los presidentes vetan los acuerdos a los que los congresos llegan. El caso paradigmático de esta situación lo constituyen los Estados Unidos y un ejemplo contundente de la clase de conflictos al que da lugar lo proporciona el tema del tratado nuclear con Irán: la Casa Blanca aspira a manejar “diplomáticamente” a Irán (recurriendo claro está a toda clase de presiones, trampas, espionajes, provocaciones, mentiras, chantajes y demás), en tanto que el congreso norteamericano, abiertamente manejado por otras fuerzas y otros intereses, hace todo lo que puede para que dicho acuerdo no se firme. Pero no sólo eso. Digamos que, aunque sea a su manera, el presidente busca la paz con Irán, pero los congresistas buscan la guerra con ese país precisamente. Quién prevalezca frente a quién es algo de lo que nos enteraremos muy pronto, pero a mí por el momento lo que me interesa subrayar es simplemente que, contemplada a distancia esa pequeña totalidad, podemos decir algo como: claro! vistas así las cosas, entendiendo que operan permanentemente tales y cuales fuerzas políticas, financieras, propagandísticas, etc., eso que está pasando en los Estados Unidos es precisamente lo que tenía que pasar y muy probablemente lo que le pasará a todos los sistemas democráticos de corte presidencialista. Ahora bien, yo pienso que si aceptamos que eso tenía que pasar, dado que ese país es decisivo para el resto del mundo, tendremos que aceptar también que hay otra situación hacia la que el mundo al parecer también ineluctablemente se está aproximando. Me refiero a una situación de guerra total que, si bien se ha venido posponiendo, no se ve cómo se pueda evitar. Al parecer, tiene que ser así. Veamos de qué se trata.
Los Estados Unidos parecen estar dispuestos a enfrentar, y a llegar en ello hasta sus últimas consecuencias, el reto que representan el poder económico de la República Popular China y el poder militar de la Federación Rusa. Como los estados tienden (en general, porque hay excepciones de las que a veces resulta indigesto acordarse) a defender su autonomía, su patrimonio, su población, su pasado, el manejo y control de las colonias (lo que antes se llamaba el ‘tercer mundo’) se ha vuelto cada vez más complicado (salvo, repito, en relación con algunos países cobardes que, confieso, prefiero no mencionar y que optaron por el entreguismo y el derrotismo y por si fuera poco en forma alegre y triunfalista). Estos cambios explican en parte el brutal asalto del que es actualmente víctima el continente africano. Ello tiene una explicación relativamente simple: en África hay petróleo, diamantes, madera, oro, playas, etc., etc., todo lo que ahora cuesta más trabajo extraer de los países colonia. Por lo tanto, hay que conquistar África, cueste lo que cueste, y no serán ni las poblaciones locales ni los remanentes de leones, hienas y gacelas lo que detendrá el “progreso” y la “democratización” del continente. Es por eso que las masacres, los golpes de estado, las divisiones de países, el derrocamiento de regímenes establecidos no tienen fin. Añadamos a esto las interminables y espantosas guerras del Medio Oriente y de Asia, las cuales no son el resultado de improvisadas aventuras, sino de complejos cálculos económicos, políticos y militares. El problema es que esos cálculos han venido fallando pero las políticas de un imperio que, como el norteamericano, paulatinamente está entrando en una etapa crítica siguen sin modificarse. Se va generando entonces, y cada día con mayor intensidad, un escenario de confrontación global. El Medio Oriente está destruido y eso tarde o temprano va a afectar a todos los países de la zona (el agua va a faltar, las refinerías van a explotar, etc., etc.). Como las sublevaciones se multiplican y como por todos lados surgen guerrillas, milicias, ejércitos populares, los Estados Unidos incrementan vía sus aliados la represión militar. Obviamente, como los problemas no se van resolviendo de manera racional sino en concordancia con la lógica de la muerte y de la destrucción, los frentes van aumentando en número día con día. Ahora, por ejemplo, hizo su aparición en el teatro de guerra Arabia Saudita, y lo hizo bombardeando Yemen, el país vecino, sin ninguna clase de advertencia y menos aún de declaración de guerra. Sin embargo, a pesar de la sorpresa y la alevosía, lo que parecía una victoria fácil está empezando a complicarse y es evidente ahora que el conflicto no se va a solucionar en un futuro cercano. Por otras razones, conectadas de uno u otro modo con lo que pasa en el Medio Oriente y en Asia, porque todo está conectado con todo en el tablero de la política mundial, está el problema, completamente artificial de Ucrania, un problema literalmente inventado por la OTAN. Lo peligroso aquí es que las dos grandes potencias militares del mundo (¿cuál es la diferencia entre una super-potencia, como lo es Rusia, y una hiper-super potencia como los son los Estados Unidos? No hay victoria posible en un caso de ataque nuclear sorpresa y los mandos militares de ambos países lo saben) ya no se están enfrentando nada más a través de sus aliados, sin que ellos mismos están empezando a tener roces militares concretos. Ya se han producido varios incidentes aéreos entre aviones rusos y aviones norteamericanos e ingleses. Y eso va in crescendo. No estará de más recordar que los rusos no despliegan maniobras militares en el Golfo de México, pero los americanos sí lo hacen en el Báltico; que los rusos no tienen armamento táctico de alta tecnología en Cuba, pero los americanos sí quieren instalar nuevos equipos militares (“modernizarlos”) en Polonia, en la República Checa y en Ucrania. Desde la semana pasada los americanos tienen soldados en suelo ucraniano, esto es, en un país que ni siquiera es de la OTAN, supuestamente para entrenar al ejército del gobierno títere ucraniano porque simplemente éste no puede lidiar con los separatistas ucranianos pro-rusos. Como era de esperarse, los rusos respondieron levantando la prohibición de venta de los temibles misiles S-300 a Irán, lo cual enfureció al gobierno israelí. Las cosas, por lo tanto, se van complicando poco a poco pero inexorablemente y lo que es muy importante entender es que muy fácilmente se pueden configurar situaciones que los actores que contribuyeron a construirlas sencillamente no puedan ya mantener bajo su control. Es en condiciones así que puede producirse la catástrofe mayúscula. La pregunta es: ¿es lo que se está viviendo ahora una situación inevitable?¿Era verdad hace 50 años que el mundo de hoy estaría al borde de un cataclismo como no se ha visto otro? Me temo que en algún sentido la repuesta no puede ser más que positiva.
En gran medida, el punto de vista que adoptemos dependerá desde luego de la amplitud de la perspectiva que se maneje. En el plano de los hechos por así llamarlos ‘inmediatos’ ninguna previsión así era posible. Era inimaginable hace 50 años que estaríamos hoy en los límites de la convivencia y a punto de entrar en un escenario de confrontación entre las grandes potencias, una confrontación en la que, si se diera, inevitablemente tomarían parte todos los países con armas nucleares (9, si no me equivoco. Es demasiado para el planeta). Sin embargo, vistas hoy las cosas a distancia, ello ya no parece una hipótesis tan estrafalaria. Así como un búfalo al que los leones derriban pelea hasta el último momento, así los dirigentes de un imperio que se desintegra prefieren llevarse al mundo por delante antes que ver perdidos sus privilegios y sus ventajas. Y la situación es más frágil todavía cuando el estado crucial tiene de facto no uno sino dos gobiernos, que es lo que acontece con los Estados Unidos. La retórica militar de los congresistas es realmente o un gran blof y una práctica propagandística de lo más irresponsable que pueda haber o el resultado de un delirio colectivo que sólo puede tener como consecuencia una confrontación entre los grandes poderes del mundo.
La situación es sin duda alarmante, pero cuando vemos la miseria cotidiana de tantas familias, la injusticia en la que viven tantas personas, el hambre y el sometimiento por los que pasan millones de seres humanos, el horror en el que viven millones de niños en todo el mundo, cuando constatamos la esencial vacuidad y la superficialidad de la cultura imperante, cuando nos enteramos de los desastres ecológicos causados por todos en todos lados, desde el Polo Norte hasta la Antártida (eso también ahora parece que era inevitable en un mundo en el que reina la idea poco religiosa de que el lugar en donde vivimos es para explotarlo al máximo), cuando no podemos no ver la horrenda esclavitud a la que han sido sometidos los animales y las plantas del mundo, entonces nos preguntamos si ese temible potencial desenlace que parece inscrito en la naturaleza misma del sistema bancario-corporativista que nos tiene sometidos a todos y nos obliga a vivir como no queremos vivir no es en el fondo algo sumamente deseable, algo profundamente bueno, algo así como la expresión de un secreto designio corrector de un dios amoroso.
De Fracaso en Fracaso
1) Una muestra contundente de sabiduría es saber perder. Este “saber perder” puede tomar cuerpo en el reconocimiento, tanto público como “interno”, de que uno se equivocó y de que es inevitable intentar remediar el entuerto mediante acciones concretas. Otra forma como puede materializarse la modalidad de sabiduría que tengo en mente es reconociendo, aunque sea para sí mismo, que las cosas cambiaron y que se establecieron nuevos límites, que nuestro horizonte de acción se encogió y que es preciso adaptarse a las nuevas circunstancias. Y una tercera forma como se puede mostrar que se aprendieron las lecciones de la vida es reconociendo que no es ya uno quien encarna el “espíritu de los tiempos”, que las banderas que uno enarboló ya no motivan a los demás, pues se volvieron obsoletas y dejaron de ser populares. Esto que casi inevitablemente enuncio en términos personales se puede extender a países y es ese realmente el tema que me interesa abordar aquí, a saber, el de la sabiduría o ceguera de las naciones que se rehúsan sistemáticamente a admitir errores, a aceptar restricciones a sus incontenibles apetitos, a reconocer que el mundo evolucionó y que surgieron para ellas nuevos límites, limitaciones que antes no existían y a las que ahora se tienen que someter, a admitir que no representan ellas ya el ideal, el modelo a seguir. En mi opinión, salta a la vista que hay en la actualidad un país que simplemente no quiere asimilar que sus tiempos como única nación abrumadoramente dominante están en el pasado y que lo único que la mantiene en su pedestal es su todavía incuestionable poderío militar. Me refiero, obviamente, a los Estados Unidos. Intentemos justificar esta perspectiva.
2) Es a partir del auto-golpe de estado que se dieron los norteamericanos hace 14 años que se inicia su intento de reconquista del mundo, partiendo desde luego del Medio Oriente. Es claro que la dizque “guerra contra el terror”, que resultó ser, como lo podemos constatar aquí y ahora, un fracaso total, tiene como una de sus fuentes la desaparición de la Unión Soviética. Los gobernantes americanos, “sometidos” a los caprichos y a las fantasías de su clase militar, decidieron aprovechar el vacío generado por la tristemente célebre perestroika e intentaron volver a imponer su presencia militar, sus corporaciones, sus intereses económicos y geo-estratégicos sobre todo en el Medio Oriente y Asia. Pero ahora todos somos testigos de que no lograron su cometido, a pesar de la destrucción del régimen de Saddam Hussein (y de su forzosa y muy discutible expulsión del mundo) y de la invasión de Afganistán. Las pseudo-razones para intentar justificar todas las matanzas, bombardeos, destrucción, desestabilización, tortura que esa política generó no son mi tema en este momento. Todos entendemos que, examinadas seriamente, no resisten el análisis ni tienen ningún valor teórico. Lo que en cambio sí me interesa es considerar algunos casos concretos de situaciones conflictivas actuales en relación con las cuales los políticos y militares norteamericanos han mostrado en forma grotesca una formidable miopía política, una falta de sabiduría y una diabólica maldad. A estas alturas, dadas las correlaciones de fuerzas, ellos deberían abiertamente aceptar que se equivocaron, que fallaron en sus predicciones y que es sólo por su colosal armamento, su increíble soberbia, por su profunda incapacidad para entender la evolución del mundo, que siguen empeñados en implantar políticas fracasadas a priori y que a lo más que pueden llegar en su intento de dominio mundial es a la destrucción de buena parte del planeta, los Estados Unidos incluidos, desde luego. Los casos que tengo en mente para ilustrar mi convicción son Cuba, Ucrania e Irán.
3) Consideremos primero Cuba. Empecemos por recordar (porque el recuerdo nos es grato) que hubo un líder que vapuleó política y diplomáticamente a 10 administraciones norteamericanas, a saber, el comandante Fidel Castro. Con él no pudieron ni en sus mejores tiempos. De ahí que el “encuentro” entre Raúl Castro y Barack Obama no pueda ser visto como el resultado de un acto de magnanimidad por parte del presidente de los Estados Unidos. Estamos más bien ante el reconocimiento de facto de que el estado más poderoso del planeta no pudo acabar con la Revolución Cubana. El fenómeno de acercamiento es a no dudarlo interesante e importante, porque para explicarlo entran en juego no sólo los actores políticos directos, sino muchos más. A los americanos les importa mucho, por ejemplo, disociar a Cuba de Rusia y toda esa zalamería y esos encabezados del New York Times y en general de la prensa norteamericana sobre el “encuentro histórico” entre Raúl y Obama es una pantalla de humo. Podemos con confianza afirmar que los dirigentes norteamericanos están completamente equivocados si creen que van a poder desmantelar los logros de la Revolución y hacer que Cuba regrese a situaciones pretéritas y rebasadas. Cuba nunca volverá a ser un garito y un lupanar para norteamericanos depravados. A diferencia del estadounidense, el pueblo cubano es un pueblo instruido y políticamente alerta. 50 años de Comités de Defensa no se esfuman por tramposas promesas de inversiones, creaciones de Disneylandias o incremento en el turismo. Obama tuvo que hacer lo que otros presidentes no pudieron hacer, porque las condiciones no estaban dadas. ¿Y cuáles son esas condiciones? En primer lugar, el costosísimo fracaso militar de los Estados Unidos en Asia; en segundo lugar, el resurgimiento de Rusia como super-potencia (con un super-líder al frente) y el acelerado e incontenible desarrollo económico y militar de China. Todo mundo entiende que en cualquier escenario de guerra total, los adversarios serán siempre los Estados Unidos y la OTAN (e Israel), por un lado, y China y Rusia, por el otro. Cada día estamos más cerca en el que los Estados Unidos simplemente no sólo no podrán ganar el enfrentamiento militar, lo cual ya es el caso, sino que podrían perderlo. En esas condiciones, la mano tendida a Cuba no es un gesto de humanismo, no es el reconocimiento de que se practicó durante medio siglo una política bárbara contra toda una población. Es la expresión de una derrota política y diplomática. El problema es que esto no se quiere reconocer. Esto, como argumentaré, es un error.
4) La aventura americana en Ucrania es también el símbolo de que se está llegando al fin de una era, la era de la mal llamada ‘Pax Americana’ (sencillamente nunca hubo “pax” mientras ellos dirigieron los destinos del mundo). El caso de Ucrania es el de una peligrosa escalada en la política de provocación en contra de Rusia. Los roces entre bombarderos y cazas en el Báltico se están multiplicando y eso puede desencadenar una confrontación muy seria, muy peligrosa y lo peor: gratuita. Las raíces del problema no tienen nada que ver con la auto-determinación de los pueblos ni nada que se le parezca. Ucrania y Rusia siempre han vivido en un estado de simbiosis. Nikita Kruschev, ni más ni menos que el sucesor de Stalin, era ucraniano. Lo que no se esperaban los americanos fue la reacción de Vladimir Putin en Crimea y el límite que les marcaron las brigadas pro-rusas de Ucrania. Los americanos, todo mundo lo sabe, no cumplen sus promesas, no respetan sus propios protocolos (por ejemplo, en el uso de drones), no respetan a las poblaciones civiles, no se ajustan a los tratados que firman (léase, por ejemplo,‘Tratado de Libre Comercio con México’), es decir, no se imponen a sí mismos límites cuando están en posición de usar la fuerza. Para ellos todo es factible, todo está permitido. Por ejemplo, ahora ya sabemos a ciencia cierta que el avión malayo de pasajeros no fue derribado desde tierra por los milicianos pro-rusos, sino por aviones del gobierno ucraniano usando para ello armas americanas y obviamente siguiendo instrucciones de la OTAN. Sin duda los esfuerzos de desestabilización en las zonas fronterizas con Rusia responden a muy variadas razones, pero no hay duda de que una de ellas fue que Putin prácticamente eliminó del panorama político y económico a quienes en Rusia la gente llamaba los ‘oligarcas’, esto es, los que de hecho con la ayuda del alcohólico Yeltsin se robaron prácticamente toda la riqueza de la Unión Soviética, casi todos ellos de origen judío. Esa medida de Putin le ganó el odio de los poderosísimos grupos sionistas de los Estados Unidos, los cuales decidieron castigar a Rusia y como el gobierno norteamericano está casi totalmente en el bolsillo del AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí) y de decenas de otras asociaciones como esa, entonces se implementó la política de agresión contra ese país en todos los frentes menos el militar. Rusia, sin embargo, no es Siria y por lo tanto sólo la puede destruir el país que esté dispuesto a ser a su vez destruido. Se instauró entonces una política de bloqueo y de aislamiento para poner de rodillas a Rusia, sólo que no les funcionó. El problema es que los americanos y sus secuaces no parecen entender que ellos ya no fijan solos las reglas ni pueden configurar las situaciones que se les antoje sin que paguen las consecuencias. Así, si bien es cierto que su política generó problemas económicos en Rusia, porque bajaron dramáticamente los precios del petróleo a sus más bajos niveles en muchos años, porque la inflación subió, etc., lo único que lograron fue tener ellos mismos problemas económicos y que Putin ampliara y extendiera sus relaciones con otros países europeos y asiáticos. Dicho de otro modo, el tiro les salió por la culata. Esa política anti-rusa de bloqueo les ha generado a ellos problemas económicos, de suministro de alimentos, de intercambios culturales, comerciales, financieros, etc., y Rusia se vio obligada a diversificar sus contactos, entre otros con diversos países europeos que ya no están dispuestos a ir hasta donde los Estados Unidos pretendan llevarlos. Se acabó, pues, la completa preponderancia de los norteamericanos hasta con sus aliados. ¿Cuál es el problema? Que no lo quieren ver, que no lo quieren reconocer. Los americanos se niegan a admitir que ya no sólo ellos fijan la agenda y los tiempos del mundo.
5) El tercer caso es Irán. Primero, hay que enfatizar que tuvieron que negociar con Irán un tratado de no proliferación de armas nucleares. En otros tiempos, como en 1953 cuando los servicios secretos americanos y británicos derrocaron a Mossadegh, quien había sido democráticamente elegido y había nacionalizado el petróleo, el gobierno norteamericano impuso en Irán al execrable, al detestable Shah, quien obviamente de inmediato le abrió las puertas a las compañías petroleras norteamericanas. Después de la revolución del Ayatollah Khomeini, hasta su embajada fue asaltada y, en tiempos de Carter, se inició una operación militar que terminó en el más grande ridículo cuando las fuerzas americanas aterrizaron en el desierto, en lugar de hacerlo en Teherán. Desde entonces Irán creció, se fortaleció y ahora golpes de estado como los de hace 60 años ya no son ni imaginables. Ahora el gobierno norteamericano tiene que negociar, cosa que ellos no hacen si pueden imponer sus acostumbradas leyes de cow–boys. Desde luego que militarmente podrían acabar con Irán, pero eso tendría tan terribles repercusiones en el Medio Oriente y más allá que no les queda otra cosa que hacer que negociar. Y cuando nos enteramos de las peripecias y el resultado de la negociación confirmamos lo que dijimos más arriba: los Estados Unidos ya no fijan arbitrariamente y a su gusto las reglas del juego político internacional. Y una vez más: ¿qué lograron con toda esa presión económica que han venido ejerciendo sobre Irán? Si conjugamos el conflicto de Crimea con el problema de Irán e Israel, lo natural y previsible era que Rusia levantara la prohibición de venderle a Irán los misiles S-300. Y eso es precisamente lo que pasó. Irán ganó una negociación y se fortaleció. El problema, lo repito, es que los norteamericanos no quieren aprender la lección de la historia. Su situación es más o menos como la de un imaginario emperador romano que de pronto apareciera en el siglo IV y quisiera mandar en Roma como en la época de los Césares. ¿Qué pensaríamos? Que no entendió nada. Algo así, mutatis mutandis está pasando con los policy-makers y sobre todo con los militares norteamericanos. Estos últimos, hay que decirlo, sí representan un grave peligro para todos, porque pueden querer a toda costa forzar a los distintos gobiernos civiles de los Estados Unidos a que impongan una política que lo único que podría acarrear sería la destrucción de todo.
6) Algo que es muy preocupante es que no sólo los americanos no quieren aceptar la evolución del mundo y tratan infructuosamente de forzarla para orientarla en la dirección que a ellos convendría, sino que otros gobiernos y otros políticos tampoco entienden sus propias lecciones históricas. En la reciente cumbre de las Américas, el papel triste, deprimente, vergonzoso lo hizo México. Ciertamente, el actual presidente de México no se comportó como lo hizo Fox en la anterior Cumbre, en donde hizo gala (como era su costumbre) de una lacayuna actitud frente a Bush. Fox, hay que decirlo, es simplemente insuperable en lo que a ridiculez y vulgaridad atañe, cualidades que resaltan todavía más cuando se le compara con personajes como Hugo Chávez, Lulla da Silva y Néstor Kirchner, con quienes tuvo el privilegio de interactuar en aquella ocasión (relación asimétrica, desde luego). En esta ocasión, el contraste fue más bien entre las suaves afirmaciones del presidente de México y los decididos discursos de la presidenta de Argentina y de los presidentes de Bolivia y de Ecuador. Yo no tengo idea de quién le prepara sus alocuciones al presidente, pero desafortunadamente lo que éste leyó fue un texto que nosotros calificaríamos como de ‘típicamente priista’: demagógico, vacuo, pueril, superficial, retórico en el peor sentido de la expresión, un discurso de esos a los que los mexicanos ya están acostumbrados, pero que está totalmente fuera de lugar en foros como el de Panamá. Pero el punto al que quería llegar es simple y es el siguiente: los americanos no quieren aprender su lección, pero por lo visto los mexicanos tampoco la suya. Todo indica que así como los dirigentes de los primeros se siguen creyendo omnipotentes cuando ya no lo son, así también nuestros dirigentes una y otra vez rechazan asimilar la lección histórica mexicana por excelencia, la más palpable y obvia que pueda haber, a saber, la triste verdad de que lo peor que se puede hacer es venderse a los Estados Unidos, entregar nuestra autonomía, nuestras riquezas (o lo que queda de ellas), dejar que penetren en nuestro territorio a través de sus organismos policiacos y así indefinidamente. Si los americanos no aceptan sus lecciones vitales cometerán errores y el desenlace será peor para ellos. Y si los mexicanos no entienden que hay que apostarle a la independencia, a desarrollar al máximo los vínculos con los países de América Latina, a diversificar nuestras relaciones culturales, financieras, comerciales, militares, deportivas etc., con otros países (con Rusia, por ejemplo), si no aprenden de una vez por todas a deslindarse de los voraces intereses de los vecinos, si no quieren entender que hay valores que son irrenunciables, entonces seguiremos todos pagando las consecuencias de no haber asimilado una lección histórica tan grande como el maravilloso continente en el que vivimos.
Aclaraciones en torno a un artículo de Guillermo Hurtado
1) Inevitablemente, para estas líneas un tanto improvisadas y que no tenía proyectado redactar, tendré que hacer un poco de publicidad no deseada, pero mucho me temo que simplemente no haya opción. Voy a tener que publicitar, violentando levemente mis principios y valores, las aportaciones periodísticas de un destacado colega, ex-director él mismo del instituto donde trabajo, y digo ‘violentando’ porque, por razones que iré ofreciendo y como podrá apreciarse, tengo que confesar que sus declaraciones y pronunciamientos han generado en mí una cada vez más pobre impresión, tanto literariamente como desde el punto de vista del contenido. Aunque haré un esfuerzo para no extenderme sobre el tema (sobre el cual se podría decir mucho), diré de todos modos más abajo unas cuantas palabras sobre lo que podríamos llamar ‘potenciales motivaciones panfletarias’. Esta propaganda involuntaria acarrea, no obstante, un cierto beneficio consistente en que quienes se sientan atraídos por el cebo periodístico tendrán la oportunidad de delinear por cuenta propia el perfil del interfecto y podrán extraer sus propias conclusiones. Por mi parte, admito que no quisiera repetir la experiencia, por lo que trataré de responder en forma tajante y definitiva a lo que me parece que es un intento fallido más de estigmatización de un mexicano ilustre por parte de alguien incomparablemente menor. Permítaseme que me explique.
2) En una de sus últimas contribuciones como articulista de periódico, Guillermo Hurtado afirma lo siguiente:
Entre diciembre de 1934 y abril de 1935, Caso debatió en las páginas de El Universal con Francisco Zamora y Vicente con Lombardo Toledano sobre el materialismo histórico. En aquella ríspida polémica, Caso fue tachado como un intelectual conservador, e incluso como un enemigo de la Revolución. Pero hoy podríamos decir que Caso era, en realidad, un revolucionario de los de entonces —para usar la frase de Luis Cabrera— y que los marxistas como Narciso Bassols y Vicente Lombardo Toledano eran los enemigos de la Revolución original, la de Francisco I. Madero.
Aquí hay precisiones que hacer.
3) En relación con su dicho, Hurtado amerita que se le refresque la memoria. Hay algunos hechos que no debería haber pasado por alto, sobre todo para evitar ese tonito de “small talk”, superficial y barato, que a menudo adopta para hablar de temas de historia nacional que merecen respeto y otra clase de tratamiento y enfoque. Vayamos, pues, por partes.
Primero, dada la redacción de Hurtado, cualquier lector extrae fácilmente la conclusión de que el Lic. Bassols estuvo involucrado en la famosa controversia sobre el materialismo. No es el caso. Obviamente Hurtado ignora que hay una carta de Antonio Caso, de cuando fue maestro de lógica en la Preparatoria Nacional, en la que (cito de memoria porque no tengo el texto a la mano) elogia la inteligencia y la dedicación de su más brillante alumno, a saber precisamente Narciso Bassols. Lo cierto es que la relación entre el Mtro. Caso y el Lic. Bassols siempre fue de mutuo respeto, independientemente de sus respectivas posiciones en relación con diversos temas de interés nacional. Pero hay que enfatizar que el Lic. Bassols nunca entró en polémica pública con Don Antonio Caso, su ex-maestro de lógica.
Segundo, seamos claros: la esencia del maderismo es el anti-re-eleccionismo (“Sufragio Efectivo-No Re-elección”). Ahora bien, cuando Madero hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México Narciso Bassols tenía 14 años y a diferencia de Hurtado el joven Narciso Bassols abiertamente apoyaba al partido anti-re-eleccionista. Al igual que mucha gente que así se auto-denomina, Hurtado se declara ‘maderista’ cuando en realidad su conducta indica que repudia el maderismo, porque ¿acaso no fue él re-elegido director del Instituto?¿En qué consiste entonces su adhesión al maderismo? Eso de declararse maderista es una buena pose, porque en general lo que se hace es decir que se es maderista pero de hecho lo que se promueve (en general con pésimos argumentos) es lo contrario, esto es, la re-elección – de diputados, senadores, gobernadores, etc., todo ello como parte de una inevitable campaña previa para poder finalmente plantear el álgido tema de la re-elección presidencial. O sea, los maderistas actuales, como Hurtado, son quienes promueven la política más anti-maderista que pueda haber! Para nosotros lo importante, sin embargo, es que por cómo sucedieron los eventos en la capital del país, por la muerte prematura del caudillo, etc., el maderismo no pasó de lo estipulado en el Plan de San Luis y en él no hay prácticamente nada sobre educación. Por ello, lo más grotesco, lo más absurdo que se puede hacer sea contraponer el maderismo con los programas educativos de los años 30 en México, cuando el país se encontraba en una situación completamente diferente (se había vivido no sólo un terrible movimiento armado, sino la espantosa guerra cristera) y tenía nuevas aspiraciones y objetivos. En pocas palabras: no tiene nada que ver una cosa con la otra. Inferir, por lo tanto, que el Lic. Bassols y el Mtro. Lombardo Toledano eran “enemigos de la revolución maderista” es absurdo y es un non-sequitur colosal, poco digno en verdad de alguien que se supone que llevó por lo menos un año de lógica en la universidad. Yo infiero que el Lic. Bassols, al igual que el Mtro. Caso, habría podido enseñarle a Hurtado a extraer lo implicado en las premisas, pero no ahondaré en el tema. Me es suficiente con hacer ver que hay mala fe en la “argumentación” de Hurtado.
Tercero, Hurtado no parece haberse enterado de que el Lic. Bassols no tuvo formalmente mucho que ver con lo que se llamó la ‘educación socialista’ y no porque no simpatizara con un proyecto así, muy de la época dicho sea de paso, sino porque cuando se implantó él ya no era Secretario de Educación. Es altamente probable que Hurtado se haya confundido y haya mezclado el tema de la educación socialista con el muy grave conflicto que llevó al Lic. Bassols como Secretario de Educación a chocar con el retrógrada clero mexicano, el cual manipulaba a las asociaciones de padres de familia, por haber implantado lo que se denominaba la ‘educación sexual’. Sería bueno que Hurtado, quien supuestamente investiga el pasado ideológico reciente de México, se informara en serio sobre la reforma educativa implementada por el Lic. Bassols desde la Secretaría y con el ejemplo, una reforma alabada por más de algún historiador (algunos de ellos extranjeros) y sobre todo, que recabara datos sobre lo que era la educación en México y sobre cómo y quién la impartía previamente a la labor desarrollada por el Lic. Bassols desde la Secretaría. Es de suponerse que él, que es “fan” de Vasconcelos (“el gusto se rompe en géneros”, como dicen), debería poder hacer un trabajo comparativo objetivo e iluminar a su público. Por ahí le recomiendo el librito de S. Novo, “Jalisco-Michoacán”, el cual quizá podría serle útil. A ver si todo ello le infunde un poquito de perspectiva histórica, que buena falta le hace.
Cuarto, es lamentable tener que constatar que le falta a Hurtado familiaridad con la vida intelectual del México de los años 30 y 40. Si no fuera así, él sabría que ese distinguido Secretario de Educación al que alude, esto es, Jaime Torres Bodet, era un individuo que aunque ciertamente no comulgaba con la perspectiva progresista del Lic. Bassols, de todos modos lo admiraba y respetaba profundamente. De hecho se tuteaba con Doña Clementina Batalla, esposa del Lic. Bassols. Ni mucho menos es descabellada la idea de que el libro de texto, que Torres Bodet hizo realidad cuando fue Secretario de Educación, a finales de los años 50, está inspirado en mucho de la labor educativa del ministro Bassols. Las contraposiciones y contrastes fáciles que tanto gustan a Hurtado, para lo cual lo único que se requiere son etiquetas y clichés, lo único que logran es enturbiar el pasado del país y claramente se fundan en un soberbio desconocimiento de primera mano de muchas personas y situaciones, pero revelan también la presencia de otros factores que es imposible no percibir. Por eso yo me pregunto: realmente ¿para quién escribe Hurtado?¿Qué persigue? ¿Con quién quiere quedar bien? La verdad es que preferiría no entrar en detalles, pero sí me resulta imposible no decir unas cuantas palabras sobre tan escabroso tema.
4) Debo reconocer que si tuviera por la fuerza que elegir entre leer un artículo de Ricardo Alemán y uno de Guillermo Hurtado creo que sin mayores titubeos elegiría uno del primero. Por lo menos en ese caso uno ya sabe qué esperar; más aún, ya se sabe que no hay ninguna reflexión seria de por medio sino mera labor de zapa del más burdo nivel. Pero debo reconocer que Hurtado es desconcertante. En lo que a mí concierne, no me resulta fácil combinar su formación con productos tan desesperadamente banales y vacuos como su artículo sobre “queremos vacaciones”, su loa a uno de los presidentes más execrables y detestados de todos los tiempos, i.e., Miguel Alemán Valdés, el uso personalizado que hace de una columna de un diario de distribución nacional, la presentación de pequeños panfletos sobre temas de interés académico pero que no podrían nunca adquirir el status de artículos en revistas profesionales. Sólo eso basta para que uno se desinterese de dicha “producción” y no habríamos pasado de ahí. Pero cuando Hurtado mediante comparaciones amañadas, recurriendo a formas de presentación tendenciosas, intenta (a final de cuentas, sin lograrlo) manchar la reputación de la poca gente verdaderamente ilustre que ha dado este país, entonces nos vemos forzados a volver a leerlo y a responderle. Muchos en el medio sabemos qué clase de motivaciones tiene Hurtado, de cuán delirantes pueden llegar a ser sus aspiraciones a hacer una carrera de administración académica y es imposible no vincular todo eso con lo que afirma en el periódico en el que escribe. Hurtado ha de pensar que bien vale París una misa y que si por un poquito de amarillismo politiquero, de difamación velada, de tergiversación ad hoc queda bien con alguien bien ubicado y que (por las razones que sean) quiere ver publicado lo que él firma, entonces se vale, es legítimo. El problema es que es difícil ocultar motivos y propósitos. Como por casualidad, los escritos de Hurtado siempre concuerdan con la línea que automáticamente se marca desde los puestos de poder, académico o de otra clase. Lo irónico es que es altamente probable que Hurtado se engañe, porque lo que México necesita es justamente lo contrario, es decir, gente que piense libremente, que sea crítica de nuestras instituciones, de las políticas que se imponen. México no necesita sofistas, intelectuales a sueldo, sino espíritus libres, gente genuinamente preocupada por el destino de este pueblo golpeado y mancillado una y otra vez, gente que realmente se preocupe tanto por nuestro pasado como por nuestro presente y nuestro futuro, gente que tenga motivaciones impersonales. Es precisamente en pretender denostar a personas que trabajaron denodadamente para este país, que entregaron su vida por él en circunstancias muy adversas y ciertamente muy diferentes de las agradables circunstancias que a Hurtado le tocó vivir que consiste el anti-nacionalismo intelectualoide de nuestros días. Pero que ni Hurtado ni nadie se olvide de que, en última instancia, no fueron los sofistas sino los Sócrates y los Platones quien pasaron a la historia y si tuviéramos eso en mente no tendríamos que estar haciendo aclaraciones como las de esta un tanto forzada y precipitada contribución.
Comentarios sobre el argumento ontológico de San Anselmo
I) Justificación
Para ser sincero, quisiera darle al lector un respiro (y dármelo a mí mismo) y dejar por un momento los temas a la moda, los temas “de actualidad”, en relación con los cuales las más de las veces lo que los comentaristas hacen es volver a contar un episodio (volver a narrar lo que todo mundo ya sabe) y decir al respecto lo que les viene en gana, lo cual no es una faena particularmente difícil. Siento, por lo tanto, la necesidad de dejar de hablar de elecciones, democracia, delincuencia y múltiples otros temas parecidos para concentrarme, aunque sea momentáneamente, en alguna clase de reflexión más impersonal, sobre un tema de interés universal y en relación con el cual podamos en alguna medida ejercer nuestras limitadas facultades de raciocinio. Se me ocurrió entonces que podría decir algo relacionado con el curso de filosofía de la religión que imparto en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hace unos 9 años, más o menos, impartí un curso parecido, pero contrastando mis notas de aquel curso con lo que he preparado ahora me doy cuenta de que mi punto de vista se modificó en relación con un tema específico y que lo que antaño me pareciera una argumentación inválida ahora me parece ser (como a algunos otros pensadores que respeto y admiro, como Normal Malcolm) básicamente correcta. Para no mantener al lector en la expectativa, le diré que mi tema (de un par de sesiones) es una auténtica joya filosófica. Me refiero al famoso argumento articulado por un monje que vivió hace 10 siglos, San Anselmo, y que pasó a la historia como el “argumento ontológico”. Para mí, el problema no es ya la legitimidad de la conclusión, sino cómo interpretar el resultado. Veamos, pues, de qué se trata.
II) El trasfondo
En este curso he venido desarrollando una tesis, controvertible desde luego, concerniente a la gestación y desarrollo del teísmo clásico, esto es, la creencia en un Dios, creador, omnisciente, omnipotente, ilimitado, protector, etc., y he tratado de hacer ver que dicha creencia fue el resultado de la fusión de diversas fuerzas “culturales”. En particular, encontramos elementos de platonismo, ya que fue Platón quien primero habló no de un creador pero sí de un diseñador del mundo, a quien llamó el ‘Demiurgo’. Se deja sentir también la presencia del aristotelismo puesto que, muy en la línea platónica pero con otro aparato conceptual y más ambicioso quizá, Aristóteles postuló su Motor Inmóvil, esto es, Dios, inteligencia pura, no corpórea sin la cual, sin embargo, el movimiento en el mundo no se explicaría. Pero es en el siglo III después de Cristo cuando, sintetizando la sabiduría de los griegos, con el gran pensador de origen africano pero que desarrolló en Roma su inmenso trabajo filosófico, Plotino, que la espiritualidad alcanza su máxima expresión. El producto fue la así llamada ‘teoría de las emanaciones’, una compleja pero muy bien armada concepción mediante la cual Plotino explica la racionalidad del universo y el puesto del Hombre en él. Todas esas construcciones son, aparte de edificantes, apasionantes y hermosas pero adolecen de un defecto: son demasiado intelectualistas y no tienen la capacidad de generar una religión. Definitivamente, con un pensamiento como el de Plotino las delicias de la vida espiritual quedan reservadas para unos cuantos privilegiados susceptibles de comprenderlo y disfrutarlo. No obstante, las bases racionales para el surgimiento de la religión estaban dadas, sólo que faltaba algún componente importante.
Éste vino del Medio Oriente y, más precisamente, del judaísmo, mas no del judaísmo ortodoxo sino de la rama disidente representada por Jesús de Nazaret y su pequeña secta y recogido y elaborado a través de los grandes mitos creados por San Pablo, el verdadero diseñador de la religión católica. Lo que con el cristianismo se difundió fue el monoteísmo, la idea de un Dios único, y fue con la fusión del pensamiento racionalista griego y romano con el monoteísmo de origen judío que surgió una religión que muy rápidamente se apoderó del mundo occidental dominado a la sazón por Roma, esto es, básicamente Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Los grandes mitos paulinos (Dios crucificado, Dios Hijo inmolado para salvar a los pecadores, Dios nacido de una virgen, etc.) se fueron poco a poco apoderando del imaginario colectivo y terminaron por arraigarse en las mentes de los hombres de aquellos tiempos junto con las instituciones correspondientes que se fueron paralelamente creando. Sin embargo, faltaba todavía mucho por hacer para que doctrinalmente la religión católica, por así decirlo, cuajara. Hacer que así fuera fue labor de los Padres de la Iglesia, empezando por San Agustín, en el siglo V. Como puede verse, el proceso de formación de eso que ahora es dado in toto, como una unidad, llevó muchos siglos y muchas controversias conformarlo y más que eso, porque las controversias para ajustar la doctrina, seleccionar los Evangelios, etc., eran a menudo violentas, como lo cuentan las reconstrucciones de los grandes concilios ecuménicos.
Con la idea monoteísta de Dios en circulación casi automáticamente se fueron creando en el lenguaje natural (es decir, no técnico o teológico) la familia de nociones religiosas que se requería, conformada por nociones como las de fe, pecado, milagro, rezo, infierno y muchas más. La vida se fue canalizando a través de la institución de la Iglesia Católica y de la creencia en Dios. Poco a poco, los conceptos religiosos se fueron más o menos aclarando, salvo uno: el de Dios! Qué situación tan curiosa: toda la vida giraba en torno a la noción de Dios y nadie podía resolver el problema fundamental que dicha noción planteaba. ¿Cuál era dicho problema? La respuesta es obvia: determinar si efectivamente hay un ser así. Eso nadie lo podía demostrar. Pero eso era demasiado paradójico: como dije, todo giraba alrededor de la idea de Dios, pero no se sabía si Dios existía! A partir de la obra de San Agustín, pasaron 6 siglos hasta que entró en escena el primer gran pensador que ofreció lo que él consideró una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Su prueba pasó a la historia como el ‘argumento ontológico’. Ocupémonos rápidamente de él.
III ) Los argumentos de San Anselmo
Es en su libro Proslogio que San Anselmo presenta entremezcladas dos líneas de razonamiento claramente discernibles y que apuntan a lo mismo. El primer argumento, que es inválido, es el siguiente: podemos pensar en un ser mayor que el cual ningún otro puede ser concebido. O sea, podemos pensar en un ser más perfecto que el cual ningún otro puede ser concebido. Pero si efectivamente lo pensamos, es decir, lo tenemos en la mente, entonces ese ser tiene que existir también fuera de la mente, porque de lo contrario no habríamos estado pensando en el ser más perfecto que el cual ningún otro puede ser concebido, puesto que podríamos pensar en otro que, además de ser concebido, efectivamente existiera en la realidad. Por lo tanto, si logramos pensar en el ser mayor que el cual ningún otro puede ser concebido, entonces tenemos que admitir que ese ser existe, pues de lo contrario nos estaríamos contradiciendo.
Dije que el argumento es una joya de pensamiento porque de inmediato nos pone en contacto con diversas problemáticas filosóficas, de lógica filosófica y teoría del conocimiento en especial. El argumento presenta varias fallas, pero voy a limitarme aquí a señalar una de ellas, porque otras requieren de explicaciones técnicas y no es ni factible ni deseable presentarlas en este espacio. La objeción que me parece más fácil de aprehender consiste simplemente en decir que Anselmo no respeta la fundamental intuición de que las cuestiones de existencia no se dirimen por medio de definiciones, sean éstas las que sean. Podemos postular lo que queramos, pero determinar si eso que postulamos existe en la realidad o no requiere de una investigación que no puede ser meramente de carácter semántico o lingüístico. Hay, como dije, otros argumentos en contra del de Anselmo, que tienen sobre todo que ver con la noción de existencia y que ciertamente lo echan por tierra. Lo interesante, sin embargo, es que Anselmo tiene otro argumento, que no es tan fácil de nulificar. Intentemos reconstruirlo.
El segundo argumento de Anselmo es de carácter modal, es decir, en él se apela a nociones modales, como las de necesidad o posibilidad. Se nos dice lo siguiente: es posible pensar en un ser cuya no existencia no es posible, es decir, cuya existencia es necesaria. Un ser así es más perfecto que cualquier otro cuya no existencia sí es posible, esto es, no es necesaria (es contingente). Pero si efectivamente podemos concebir que no existe ese ser cuya no existencia no es concebible, entonces en realidad no estábamos pensando en el ser cuya existencia es necesaria. Tenemos que aceptar, por lo tanto, que si efectivamente concebimos el ser cuya no existencia no es posible concebir, entonces tenemos que aceptar que dicho ser existe en la realidad. Dicho ser se llama ‘Dios’.
IV) Breve discusión
Yo pienso que Anselmo tiene razón, sólo que la conclusión que él extrae requiere de interpretación. El primer argumento no es demostrativo y el segundo lo que demuestra es que Dios es un ser necesario. Pero lo que estos dos resultados implican es pura y llanamente que el teísmo clásico es falso, porque el teísmo presupone que Dios es un objeto (un ser) y el primer argumento falla en demostrar que hay tal objeto; y lo que el segundo argumento prueba es que Dios es un ser necesario y por lo tanto no es un objeto, es decir, no es realmente un objeto más. ¿Por qué? Para decirlo un tanto paradójicamente, porque un objeto necesario no es un objeto. Un objeto necesario tiene sólo propiedades necesarias. Esto concuerda con nuestra noción usual de Dios: todos hablamos de Él como todopoderoso, infinitamente bueno, ilimitado, que existe necesariamente etc. Como entonces ya no nos las habemos con un objeto más, tenemos que tratar de determinar de qué hablamos cuando hablamos de Dios como de un ser necesario, a sabiendas de que no hablamos ya de un objeto particular, por especial que sea.
Esto nos lleva al terreno de la interpretación y de cierta especulación filosófica. Queríamos saber qué significa decir que Dios es un ser necesario. Dijimos que significa, por lo menos en parte, que todo lo que prediquemos de Él tiene el carácter de necesidad (bondad, indestructibilidad, sabiduría, etc.). Pero el siguiente paso ahora es preguntarnos: ¿para qué queremos un concepto así?¿Por qué los seres humanos sintieron la necesidad de construir el concepto de un ser más perfecto que el cual ningún otro puede ser concebido? Y para responder a esto tenemos que salirnos del ámbito de la argumentación para pasar al de la aclaración conceptual. ¿Por qué es el concepto de Dios, entendido como un ser necesario, tan importante en o para la vida humana?¿Por qué, si Anselmo tiene razón, no podemos decir significativamente que Dios no existe?
El concepto de Dios, entendido como ser supremo, es indispensable por razones de ética. Hasta el más perfecto de los individuos ha cometido alguna injusticia, ha matado algún animalito que nunca le hizo nada, ha tenido algún desliz, ha cedido a alguna tentación. Entonces si alguien se arrepiente sinceramente por algo que hizo y necesita, por la razón que sea (porque lastimó a un inocente, porque humilló a alguien humilde, porque destruyó una familia, etc.), pedir perdón, quiere sentirse redimido: ¿quién lo va a juzgar?¿Alguien que, por decente, correcto, bueno que sea, de todos modos es como él, es decir, imperfecto? No. Tiene que ser alguien absolutamente intachable, algo que esté por encima de cualquier falla imaginable, alguien perfecto. Sólo Dios es así. Es por eso que el concepto de Dios es indispensable: porque sólo Él me puede condenar o perdonar. Lo demás es justicia humana y ya sabemos todos lo que eso es. De manera que si no tuviéramos el concepto de Dios tendríamos que conformarnos con la injusticia humana y entonces estaríamos perdidos. Como bien dijo Ludwig Wittgenstein: “¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si tu alma está perdida?”
Unas cuantas palabras acerca de la realidad religiosa del mundo actual se imponen. El hombre de hoy no cree en Dios. Los intelectuales, los científicos no creen en Dios porque ridículamente imaginan que creer en Dios es asumir el teísmo clásico. No parecen ser capaces de entender que el teísmo clásico no es más que el resultado de una interpretación del lenguaje religioso. O sea, no saben fijarse en las funciones reales de dicho lenguaje. Y, por otra parte, la gente se entusiasma con el dios teísta, con el dios con el que pueden comerciar, rogarle para que les vaya bien en los negocios, en toda clase de andanzas, hasta para el crimen. Todo eso son formas irracionales de religiosidad, superchería, como diría Kant mera (y mala) “ilusión trascendental”. La verdadera vida religiosa es totalmente interna, silenciosa, pues se expresa sobre todo a través de las acciones que se realizan, moviendo siempre al individuo por el intenso deseo de complacer al ser mayor que el cual ningún otro puede ser concebido. Es esa una lección que nos sirve hoy y que podemos derivar del pensamiento que nos legara un monje benedictino que escribió hace 10 siglos.
Todos Unidos con Carmen Aristegui!
Mentiría si afirmara, aquí y ahora, que concordaba en todo o que me gustaba en forma irrestricta el programa de noticias conducido por Carmen Aristegui en MVS radio, oficialmente de 6 a 10 de la mañana. Ciertamente no es el caso. Hubo días en los que me quedé con la sensación de que el programa había tenido tintes amarillistas y hasta de mal gusto, como el caso de la anciana de Zongolica; tuve la impresión en ocasiones de que el repertorio de temas se estaba haciendo cada vez más estrecho y que no salíamos ya de los aburridísimos tópicos de elecciones, democracia, partidos y demás, temas quizá políticamente actuales, pero existencialmente mortales; me pareció que faltaba exposición y discusión de política mundial (Venezuela, Ucrania, Medio Oriente, etc.); asimismo, sentí (sobre todo de un tiempo para acá) que había un exceso de anuncios y me desesperaba un tanto que la conductora llegara casi a las 7.00 am, lo cual representaba, para nosotros los madrugadores, una hora casi perdida. De igual modo, las cápsulas “infantiles” de la red o la lista de nombres por los onomásticos siempre me generaron alguna clase de escozor. Pues con todo y eso sigo pensando que el programa de Aristegui era, en su género, el mejor de la radio en México. Se sigue lógicamente que su supresión, planeada o no, constituye un golpe al público nacional, al hombre de la calle que ansía encontrar un programa con el que no se le embrutezca más, al hombre sencillo al que se le quita el único programa de análisis político serio que había en el espectro de la radio y la televisión (supongo que nadie en sus cabales querrá llamar ‘análisis político serio’ a las charlas de bar a las que someten a sus respectivos públicos cautivos las televisoras, con la obvia excepción del programa de Porfirio Muñoz Ledo) en el que se decía algo que no representara puntos de vista oficiales, en el que no se elevaban críticas que más bien son como burlas por lo inocuo y lo superficial, defensas descaradas de intereses creados y fácilmente identificables, todo ello desde la perspectiva del lenguaje coloquial y carente por completo de cientificidad, tal como ésta toma cuerpo en discusiones de politología. En su programa, Aristegui no se presentó nunca como haciendo ciencia política, pero de inmediato podía sentirse que detrás de esa voz había alguien que sí fue a la universidad. Pues eso precisamente fue lo que nos quitaron, con lo cual se incrementó en un grano de arena más el descontento y el resentimiento populares hacia gobernantes y oligarcas.
El programa de Aristegui se presentaba como un noticiero, pero la verdad es que fue rápidamente evolucionando para convertirse en un programa de análisis político. Aristegui (a quien no tengo el gusto de conocer) adquirió renombre precisamente porque en su programa no se hacía lo que en prácticamente todos los demás: refritearse noticias y seguir directivas. Es obvio que, gracias a su estupenda preparación, Aristegui podía interrogar a miembros de la Suprema Corte, a gobernadores, a políticos y a gente destacada, siempre haciendo preguntas y observaciones pertinentes, siempre incisiva y hasta mordaz. Por otra parte, Aristegui, con su ejemplo, le dio una lección de honor y respeto por uno mismo a sus competidores, dizque académicos venidos a locutores (en el mejor de los casos) y dispuestos a todo con tal de seguir percibiendo las jugosas quincenas que es plausible pensar que reciben. Por lo que puede observarse, Aristegui, convirtiéndose en un emblema de dignidad y profesionalismo, siempre tuvo su renuncia lista. Es obvio que ella no estaba ahí para cobrar un salario. Que ella misma estuviera ligada a intereses es tan inatacable como en el caso de … y de … y de … y así ad nauseam. Es legítimo y tenía derecho, como todos los demás. Con eso no se rompe ninguna regla. Pero el punto importante es que, inclusive admitiendo que ella estuviera ligada a algún potentado o a algún magnate, difícilmente podría sostenerse que su trabajo se veía afectado por ello. De hecho por esa actitud se ganó la admiración de amigos y el respeto de sus competidores, en general muy inferiores en fineza argumentativa. Una prueba de eso es que ella es de las pocas periodistas mexicanas que han trabajado como entrevistadora en CNN. Si esa agencia de información y Carmen Aristegui coinciden en posiciones políticas o no es algo que, por lo menos al ojo externo, es imposible determinar, porque ella es una periodista profesional, no una amateur, una improvisada, una arribista. Y de eso hay tanto …!
El conflicto con la estación MVS Radio tiene todas las apariencias de un conflicto artificial. Si ello es así, como todo parece indicarlo, lo que se le puso a Aristegui fue una celada. Es difícil creer que la decisión de los dueños de la estación, los hijos del millonario Joaquín Vargas, de desprenderse de la conductora del programa de carácter político más escuchado en México haya tenido una causa interna. En este como en muchos otros casos, las apariencias son la realidad y lo que las apariencias dicen es que se trató de un castigo. Aristegui, con la audacia que la caracteriza, se atrevió a dar noticias y a hacer señalamientos importantes e inusitados en un país de borregos en el que se nos pretende hacer creer que porque se bala ‘democracia’ a diestra y siniestra automáticamente se goza de las ventajas de un país realmente democrático. Aquí tenemos una demostración palpable de que en lo que nosotros vivimos es en el país de la pseudo-democracia vociferante. Qué tan caro haya la estación de radio vendido a Aristegui, es decir, a cambio de qué prebendas, negocios, licitaciones o exenciones de impuestos es algo de lo que, obviamente, por el momento no nos vamos a enterar. Tendremos que esperar un poco más de tres años para que empiecen a emerger del lodazal de la vida pública algunas verdades que harán que nos estremezcamos. Por el momento, como siempre en este país, a lo que el ciudadano de a pie habrá de enfrentarse será un muro de silencio, decenas de chismes regados por todos los medios para desorientarlo (tácticas de desinformación) y desde luego a todo lo que haya que hacer para que no se le recontrate y vuelva a salir al aire. Pero va a ser difícil que MVS radio recupere su audiencia. No es ciertamente con las banales (y en ocasiones filosóficamente absurdas) cápsulas de Gaby Vargas como se va a recuperar el público que ya desde hoy dejó de sintonizar la estación. Es verdad: perdimos a Aristegui, pero ganamos una estación de música estridente, de programas frívolos y estériles, de más basura radiofónica. ¿Quién quiere sintonizar MVS? Yo no y hasta donde logro percatarme prácticamente nadie. ¿Ya ven qué caro sale una voz independiente?
El punto siniestro en todo esto, desde luego, lo señaló Aristegui misma, cuando en su último o penúltimo programa, esto es, cuando ya el conflicto era abierto y se sentía que no habría solución, ella dijo (casi poéticamente) que había vendavales de autoritarismo en México, un regreso a prácticas pasadas que creíamos definitivamente rebasadas. Aquí tocamos el núcleo del problema. Suprimir el programa de Aristegui, mediante la estratagema que se quiera, es intentar volver a ponerle al pueblo de México una mordaza, es regresar a prácticas porfiristas (debidamente actualizadas), algo que se pudo hacer en alguna medida gracias a todos esos ideologuillos que no han parado desde hace varias décadas de resucitar al desalmado Cortés, al petulante y ambicioso Maximiliano, al criminal Porfirio Díaz, a quienes quisieron re-escribir la historia de México ensalzando a sus enemigos naturales en detrimento de sus héroes nacionales, como Juárez, Ocampo y Calles. Esa atmósfera intelectual de traición al país por parte de los oportunistas del momento (en economía o en política, en educación o en ecología) contribuye a la gestación de un médium que le facilita al Estado la toma de decisiones abiertamente anti-nacionales. Y aquí está el resultado, porque preguntémonos: ¿por qué realmente se acaba el programa de Carmen Aristegui?¿Por un conflicto que tiene una resolución jurídica evidente y fácil? No. El programa de Aristegui se acaba porque no se quiere permitir que en México se hable en voz alta, porque se quiere mantener a más de 100 millones de personas en la ignorancia y en la sumisión. Pero eso no va a ser posible, porque no nos vamos a quedar callados y a menos de que se transforme México en una inmensa cárcel o en una inmensa fosa común, la cultura de nuestros tiempos seguirá impulsando al ciudadano, cada vez con mayor fuerza, a decir lo que quiere, lo que piensa, a expresar sus aspiraciones. Lo realmente delincuencial es intentar acallar la conciencia de las personas. Lo veo difícil.
Hay por lo menos dos temas recientes (hay más, pero mencionaré solamente estos dos) sobre los que Carmen Aristegui no sólo con valentía sino con toda razón puso su vigilante ojo y exhibió en toda su obscenidad, Me refiero a la nominación del nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, y el asunto de la así llamada ‘casa blanca’, esto es, la compra de la fastuosa casa en la que estuvo involucrada la esposa del presidente. Si todo ello responde o no a maniobras políticas es irrelevante, puesto que la periodista juega en concordancia con las reglas por todos admitidas en la actividad de difusión de la información. Lo que no se vale es la trampa, es decir, presumir que aquí se juega con ciertas reglas y luego ser el primero en suprimirlas. El asunto de Medina Mora es políticamente más escandaloso. El Lic. M. Bartlett escribió en el periódico El Universal un estupendo y contundente artículo al respecto, por lo que en cierto sentido Aristegui es simplemente un chivo expiatorio. Mucho me temo que México así lo entiende y entiende también lo que está sucediendo: se está construyendo el trasfondo adecuado para múltiples reformas constitucionales que están por realizarse. Cuando están en juego intereses tan grandes hasta la más modesta de las voces puede tornarse insoportable, sobre todo si es denunciante.
No siempre es así, pero a menudo el triunfo de una causa justa exige la inmolación de su portavoz. Si hay algo de lo que Aristegui es portavoz es de una de las causas más nobles y por las que más hemos luchado, en los más variados contextos, a saber, la libertad de expresión. Nosotros no queremos ni que se anule nuestra libertad de expresión ni perder a Carmen Aristegui. Por eso le deseamos un triunfo legal arrollador y que regrese pronto a una estación de radio digna, que se enaltezca dándole la difusión que merece y que todos requerimos, estemos o no de acuerdo con todo lo que ella afirma. De hecho, no sólo lo pedimos sino que lo exigimos. Por lo pronto, nos olvidamos de los noticieros, los programas de analistas, los entrevistadores (?), etc. No vamos a recibir ya información maloliente, filtrada, tergiversada, inútil. De manera que, parafraseando al Sub-Comandante Marcos cuando estuvo en Ciudad Universitaria, desde aquí te decimos:
Carmen Aristegui: Ciudad Universitaria te saluda!
¿Habrá Resucitado o Nunca Murió?
Durante mis estudios de licenciatura, cuando era yo estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tuve un amigo, fallecido hace unos 37 años pero del cual guardo su imborrable imagen de un joven brillante, risueño y muy ingenioso. Me acuerdo que tenía lo que desde entonces me parecía la mejor fórmula simple para, en unas cuantas palabras, describir México. Solía decir, cuando la cuestión lo ameritaba, que no había nada de qué extrañarse, puesto que “todos sabemos que México es el país en donde la razón no vale!”. Frases como esa he escuchado por montones, pero confieso que ninguna me convence tanto como esta. Cuántas veces, para mi desaliento, he tenido que constatar lo certero del pensamiento de aquel inolvidable gran estudiante y amigo que fue César Gálvez. Oportunidades para desconfirmar su dictum no han faltado, pero una y otra vez, como si se tratara de una maldición, tengo que volver a reconocer lo atinado de su pensamiento. Desafortunadamente, en efecto, se trata de una verdad cuyo feo rostro se nos aparece de calle en calle, de trámite en trámite, de proceso social en proceso social, de conflicto político en conflicto político. Conste que hablo aquí de nuestra idiosincrasia, no de fenómenos universales que tienen que ver con la razón humana en general, como la akrasia o la elección en contra de lo que es nuestro mejor juicio. Tengo en mente más bien fenómenos locales, expresiones culturales propias de lo que es México. Me interesa tratar de determinar cómo se aplica lo que mi amigo decía cuando examinamos transacciones sociales de la índole que sean o el modo como se “resuelven” muchos de los conflictos políticos que nos aquejan. Una forma nuestra de irracionalidad es, por ejemplo, la siguiente: los mandamases están convencidos de que pueden mentir descaradamente y, por ejemplo, anunciarnos que el asunto de la matanza de los jóvenes de Ayotzinapa es un caso cerrado, que fue exitosamente resuelto, aunque la población en su conjunto esté totalmente convencida de que eso es una vulgar mentira. El problema es que como la gente ya automáticamente se asume que los dirigentes políticos son unos mentirosos, entonces la gente también se siente justificada en mentir y se genera así una cultura en la que la gente elude pagar impuestos, hacer negocios a costa de las instituciones, no buscar más que su bienestar personal de corto plazo, no pensar en que los daños ecológicos que genera van a afectar a sus nietos sino es que también a sus hijos y hasta a ella misma, etc., etc. Así, pues, esos políticos por una parte se salen con la suya, pero por la otra ellos mismos se generan problemas que preferirían no tener. En México los casos de conducta incomprensible abundan. Para ilustrar: aquí cualquier economista le puede espetar en su cara a un indigente que el tema del hambre es un gran mito, puesto que las cifras de la macro-economía no mienten y que por lo tanto el país se está moviendo y está creciendo. Así son los noticieros en México: programas de mentiras secuenciadas que todo mundo sabe que son mentiras, pero que a pesar de ello todos siguen viendo. Así de absurdas pueden llegar a ser las situaciones por las que se nos hace pasar y con las que tenemos que convivir.
Cuando se discute la política impuesta por la presidencia del país nos volvemos a topar con situaciones de alarmante irracionalidad. Se toman decisiones que abiertamente atentan en contra del bienestar de las mayorías, se sabe que ello es así y se sigue adelante. Siempre hay, desde luego, apologistas fervientes, los ilustrados de este negro periodo histórico que nos tocó vivir, empeñados en justificar las políticas diseñadas desde las cúpulas de poder (sean cuales sean: esa es otra característica típica de nuestra inteligencja). De manera que, si de lo que hablamos es de lo que está pasando, no va a haber forma de mostrar que se está dirigiendo mal al país, que se están tomando multitud de decisiones por las que otras generaciones van a pagar y muy caro. Sin embargo, dado que en este país la razón no vale, a menos de que sea uno más corrupto que los más corruptos, algo difícil de lograr, no le queda al individuo otra cosa que ver y, como diría Voltaire, cultivar su jardín, es decir, ocuparse de sus asuntos personales.
No obstante, a sabiendas de que no hay crítica sana que no quede de inmediato refutada, voy a intentar aquí una estrategia diferente. No voy a referirme a las magníficas razones que se nos dan para justificar el hecho de que México sea un país cada día más endeudado y dependiente, un país cada vez más sometido y entregado a los salvadores (grandes inversionistas, banqueros, etc.), tanto nacionales como extranjeros. Propongo entonces que momentáneamente nos olvidemos de lo que pasa en nuestro país y que traigamos a la memoria algunos de los “logros” de la política de un país que pasó por una fase de locura social muy similar a la mexicana pero que, por una extraordinaria coyuntura política, salió en alguna medida de ella y hasta donde se pudo logró reconstituirse. Sostengo que es altamente probable que ese esquema será también (lo es ya en parte) el de México. Quiero, pues, decir unas cuantas palabras sobre uno de los presidentes más odiados de un entrañable país. Me refiero a Carlos Saúl Ménem, dos veces (!) presidente de Argentina.
No estará de más decir de entrada que lo que de Ménem me importa no son sus ridículas exhibiciones como futbolista o bailante de tango, sus andanzas con vedettes, las vicisitudes de su familia y en general el anecdotario personal, simplemente porque todo ello es irrelevante para nuestros propósitos, no porque no haya muchas cosas que comentar al respecto. Lo que quiero hacer es más bien ver a Ménem como actor político que puede a nosotros, los mexicanos, decirnos algo a través de su lamentable actuación como presidente; me interesa reconstruirlo no como persona sino como programador político de un país para, aunque sea de manera un tanto superficial, dejar en claro a dónde lo llevó y, por consiguiente, tratar de adivinar a dónde podemos llegar nosotros. ¿Cuál es, pues, el legado de Ménem?¿Qué le dejó Ménem al pueblo argentino? Preguntas así son importantes, porque habrá después que hacérnoslas en relación con nuestros propios “policy makers”.
A mí me parece que podemos afirmar que Ménem fue el gran vende patrias argentino. Era el “fan” absoluto de la privatización. Él desmanteló el Estado argentino como nadie. Durante su primer periodo sobre todo se remataron las grandes y emblemáticas empresas nacionales argentinas. Se fueron por la borda ni más ni menos que Aerolíneas Argentinas (la Mexicana de Aviación de allá), los Yacimientos Petrólíferos Fiscales (YPF, es decir, el Petróleos Mexicanos de Argentina), así como se vendió lo que era la compañía nacional de Teléfonos (digamos, Telmex, antes de que pasara a manos privadas para convertir a quien oficialmente es su dueño en el segundo hombre más rico del mundo), los ferrocarriles, la televisión, el agua, los servicios de recolección de la basura, carreteras y muchas otras cosas más. El campo argentino sufrió tremendamente con Ménem: los pequeños propietarios prácticamente desparecieron debido a la incomprensible dolarización de la economía y quedaron las grandes extensiones listas ya para la producción de soya desplazando a la ganadería por la cual Argentina era (y sigue siendo) reconocida en el mundo entero. El ataque a las universidades públicas fue feroz: se congelaron fondos y se propició en cambio el surgimiento de multitud de universidades privadas. Dejo de lado la política exterior criminal del ex-presidente, su protagonismo que rayaba en lo grotesco. Ménem, hay que recordarlo, restableció las relaciones con Gran Bretaña, a 10 años de la humillación y la pérdida de muchas vidas que los generales argentinos con Galtieri a la cabeza le causaron a su pueblo a través de una guerra que estaba perdida de antemano. Aunque ya había un movimiento en ese sentido, Ménem lo acentuó otorgando el perdón a militares y torturadores profesionales con su famosa amnistía. Con vergüenza recordamos el apoyo a los tristemente célebres Contras, en Nicaragua, así como la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, aventura que como todos sabemos desembocó, para acabar con pistas, en la explosión de una fábrica militar que destruyó de paso media ciudad. Viéndolo retrospectivamente, es increíble cuánto mal puede hacer un individuo en tan poco tiempo!
A estas alturas, me parece que podemos afirmar que es un hecho que Ménem estaba llevando a Argentina no sólo por un proceso de decadencia, sino a algo mucho más grave. La prueba es que, al poco tiempo de haber dejado la presidencia, se produjo el escandaloso suceso conocido como el ‘Corralito’, una medida que le habría tocado a él tomar de haber ganado la presidencia por tercera vez. Pero en medio de todo ese fango y esa podredumbre sucedió algo fantástico: cuando Argentina estaba entrando en una situación caótica, casi de inicios de anarquía, se produjo el milagro: llegó Néstor Kirchner a la presidencia y rescató a su país. En el periodo que con él se inicia – de reequilibrio frente al gangsterismo político del menemismo, el Estado argentino fue recuperando poco a poco algunos (no todos) de sus bienes. Se renacionalizaron, resistiendo los embates tanto de la oligarquía argentina como de fuerzas extranjeras (del gobierno español, por ejemplo), las empresas vendidas a los peores postores: Aerolíneas Argentinas, YPF, los ferrocarriles nacionales, etc. Queda mucho por hacer, pero hay algo que es preciso decir en voz alta: en Argentina se produjo una chispa de instinto político, se reactivó la política de defensa de los intereses nacionales y Argentina reorientó su camino, a un costo alto pero valientemente pagado.
Si me he ocupado superficialmente de aquellos aciagos días es porque creo que se puede construir un argumento que contribuya a cerrarle la boca a los doctos en democracia o en tasas de interés, enfrentándolos con hechos crudos. El argumento es por analogía, pero no por ello es inválido. Así, podemos afirmar que nadie, ni el más fanático de los menemistas, puede negar que la política de Ménem fue de principio a fin un fracaso total, una desgracia para el pueblo argentino, un timo político, una estafa de dimensiones históricas. Y ¿dónde está Ménem ahora? En el banquillo de los acusados. Pero si lo que pasó en Argentina es lo que está pasando en México ¿no ocurrirá lo mismo acá?¿No será imposible no echar marcha atrás dentro de 10 o 15 años a la ahora eufórica política de privatización, de auto-desmantelamiento por parte del Estado mexicano?¿No se están viendo ya a lo lejos espectros tenebrosos que son las secuelas de las políticas anti-nacionales que se implementan en la actualidad?¿No es hora de gritar ya: ¿dónde están nuestros Néstor y Cristina Kirchner?¿Por qué nada más tenemos Ménems y no tenemos Kirchners?
Si, dicho de manera muy abstracta, es acertado decir que lo que en México se está haciendo es seguir los pasos del menemismo, tomando a este último como un símbolo, y éste feneció en el fracaso y el desprestigio, la conclusión se sigue por sí sola. Aceptemos que el menemismo inevitablemente desemboca en el fracaso. Nuestra pregunta es: ¿es ese esquema político el que se está aplicando en México? Me temo que sí. No es que el fenómeno en México sea nuevo. Se inició inclusive antes que en Argentina. Lo interesante del caso argentino es que es un proceso terminado y que se puede examinar a distancia como un todo acabado: se ve en él nítidamente y en pequeño lo que en México está pasando ahora y es en grande. Los grandes procesos de privatización, como Ménem lo enseñó, vienen sistemática e inevitablemente envueltos en una inmodificable atmósfera de corrupción. No se puede vender los bienes de una nación sin hacer trampas, sin vender a la población, sin traicionar al país. Es lógicamente imposible y Argentina (o la Rusia de Yeltsin, para no ir más lejos) lo demuestra. La euforia de la época de Ménem es similar a la que prevalece en nuestros días aquí en México. La sumisión lacayuna al consenso de Washington es la misma en ambos casos. Con el entusiasmo típico de la gente cegada por ambiciones desmedidas, por objetivos prácticos de corto plazo, se está cuidadosamente preparando la venta de la electricidad, del petróleo, del agua, tratando de convertir a México en un país de mano de obra para trasnacionales, obedeciendo al pie de la letra los mandatos de la banca mundial. Ante nuestros ojos se está construyendo, paulatina pero sistemáticamente, el estado empresarial, en detrimento del estado nacional. Es probable que, siguiendo las mejores tradiciones de nuestra sinrazón, muchos políticos mexicanos ni siquiera entiendan qué están haciendo realmente. Simplemente actúan en función de los intereses de hoy, si bien se les olvida los de pasado mañana. Cuando vemos eso parecería que el espectro de Ménem viene hacia nosotros y es con horror que entonces nos preguntamos: ¿habrá resucitado o nunca murió?
Netanyahu ante el Congreso: una oportunidad manquée
Me permito sugerir que una forma útil de clasificar a los hombres de Estado es la siguiente: hay algunos que se vuelven grandes, que adquieren una dimensión histórica porque detectaron y no dejaron escapar las ocasiones excepcionales en las que la historia los colocó y porque supieron aprovechar la oportunidad que la vida les estaba brindando para aportar algo nuevo, para desconcertar a todo mundo con una propuesta hasta entonces no imaginada, para salir de un impasse político, para innovar y lograr no sólo alcanzar sus propios objetivos sino también para abrir nuevos horizontes para la vida en el planeta; y hay, por otra parte, los hombres de Estado que, ubicados en posiciones excepcionales y teniendo todo para remodelar las situaciones prevalecientes, dejan pasar la oportunidad en aras de posiciones pragmáticas de corto plazo, por miopía política, por un fanatismo ilimitado y, en última instancia, por un complejo fenómeno de auto-engaño generado por ambiciones desmedidas y por una colosal confianza en sí mismo y en sus capacidades. De seguro que hay muchos casos en los que la clasificación sería controvertible y polémica pero en todo caso, para bien o para mal, podemos afirmar con relativa seguridad que Benjamín Netanyahu no cae dentro de nuestro primer grupo de hombres de Estado. Inteligente, decidido y consciente de su poder se dio el lujo de espetarle al mundo, vía el Congreso de los Estados Unidos (y la prensa mundial), lo que quería decir y en la forma como quiso hacerlo, mostrando una gran seguridad en sí mismo, sabiendo que estaba respaldado por los grupos económicos más fuertes del mundo, con todo lo que eso entraña. El problema es que el contenido de su alocución no sorprendió a nadie. Es triste decirlo: Netanyahu no aportó absolutamente nada para la resolución de los graves problemas por los que pasa el Medio Oriente ni aportó la más mínima idea para resolver pacíficamente las tensiones con Irán. Más bien, hizo todo lo contrario: su discurso fue una mezcolanza indigerible de propaganda incendiaria, de caricaturización política, de propagación de odio y de expresión de amenazas ya no tan veladas. La verdad es que, por lo menos para quienes no somos otra cosa que observadores distantes, es casi imposible entender qué fue a hacer Netanyahu a los Estados Unidos.
Si efectivamente Netanyahu, a pesar de su aplomo y dominio total de la tribuna, no dijo absolutamente nada que pudiera despertar la curiosidad de alguien, entonces ¿cuál fue el propósito de su viaje?¿Para qué retar públicamente a la Casa Blanca aceptando una invitación no avalada por el presidente de los Estados Unidos? En cierto sentido, como bien lo señaló de inmediato Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata en la Casa de Representantes, el discurso del primer ministro israelí fue un atentado a la inteligencia de los congresistas. No les dijo nada que no supieran. Yo creo que la Sra. Pelosi tiene razón, pero lo importante es lo que podemos inferir de ello y lo primero que podemos “deducir” es precisamente que el discurso no estaba dirigido a los miembros del Congreso. Entonces ¿a quiénes se dirigía Netanyahu con su discurso vía el Congreso? A mí me parece que él tenía varios destinatarios en mente. Veamos cuáles de seguro lo eran.
El primer destinatario del discurso fue, evidentemente, el gobierno (y el pueblo) de Irán. El mensaje, solapado, sepultado entre toneladas de slogans y de retruécanos baratos, tras una parodia de clase de historia, fue: si los Estados Unidos no adoptan y refuerzan la política de sanciones y aislamiento de Irán y si no lo fuerzan a que acepte el diktat israelí, entonces “Israel irá solo”. ¿Qué es lo que estaba diciendo Netanyahu?¿A dónde puede ir solo Israel? Eso no puede ser entendido de otra manera más que como una pre-declaración de guerra. El asunto es grave.
El segundo destinatario obvio del discurso de Netanyahu era el congreso mismo, pero en otro sentido: Netanyahu fue a los Estados Unidos a asegurarse que, en caso de guerra con Irán, el Congreso norteamericano seguirá apoyando incondicionalmente al gobierno de Israel. También en este caso Netanyahu habló sin titubeos: los Estados Unidos e Israel “comparten un mismo destino”. En otras palabras, si Israel entra en guerra, también lo harán los Estados Unidos de América.
Un tercer destinatario era, obviamente, el público israelí, de frente a las elecciones que habrán de tener lugar en Israel dentro de un par de semanas. En este caso el mensaje es diferente: lo que Netanyahu le quiso decir a la población israelí es que, en el espectro político existente en Israel, sólo él puede defenderlo del enemigo externo, del enemigo realmente peligroso y que por lo tanto, a pesar de los fracasos en la política interna (los conflictos con los sindicatos, la pobreza en muchos sectores, el estado permanente de guerra, los choques con los sectores religiosos más radicales por, e.g., el servicio militar, etc.), deberían votar por él.
Y el último gran destinatario del discurso de Netanyahu está constituido por los gobiernos del mundo, y en particular por los gobiernos de las grandes potencias. Lo que Netanyahu fue a decir es que Israel no va a tolerar que haya un país en toda la zona (bastante extensa, dicho sea paso, porque en principio realmente abarca desde Marruecos hasta Paquistán) que rivalice con él y que esté habilitado para ponerle un límite a sus políticas expansionistas y de guerra permanente.
Que el discurso del primer ministro israelí no tenía como objetivo enunciar hechos lo deja en claro no sólo la retahíla de mentiras con las que aderezó su exposición, sino el recurso histriónico de presentar a un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, un pobre anciano que muy probablemente ni cuenta se dio de cómo estaba siendo utilizado. Que Netanyahu se haya prácticamente burlado de los miembros del Congreso lo pone de relieve la sarta de falsedades que expresó ante ellos, quienes conocen la situación tan bien como él. Un ejemplo claro de manipulación política: Netanyahu aseguró que Irán era el responsable del bombazo de la AMIA, en Buenos Aires. El problema es que, por lo menos hasta donde la investigación va en este momento, eso no sólo no ha sido demostrado sino que parece ser una explicación que cada día pierde verosimilitud. Asimismo, presentó en forma casi infantil a Irán como un estado terrorista, como si se tratara de asustar niños, cuando es en Israel y en los territorios ocupados en donde todos los días mueren palestinos asesinados por las fuerzas armadas o por los violentos y fanáticos ocupantes de los nuevos asentamientos. Habló del antisemitismo promovido por Irán, cuando todo mundo sabe que los miembros de las pequeñas comunidades judías de Irán no quieren (como tantas otras de otros rincones del mundo) emigrar a Israel y viven tranquilamente en ese país. Habló del hostigamiento anti-cristiano de Irán, pero se le olvidó mencionar cómo se trata a los cristianos en Jerusalem (no hay más que echar un vistazo a videos en Youtube para ver cómo las monjas se cubren con paraguas de los escupitajos de mucha gente). Hay un sentido, por lo tanto, en el que desde el punto de vista del contenido el discurso de Netanyahu simplemente no fue serio.
El núcleo del supuesto desacuerdo con la administración Obama respecto a un potencial pacto con Irán concierne a las instalaciones de este último y a los tiempos. Netanyahu dejó en claro que a lo que él aspira es a ver de rodillas a Irán, para lo cual éste tiene que desmantelar todas sus instalaciones de producción de energía atómica y se tiene que hacer de modo tal que Irán no pueda, en caso de desacuerdo con los Estados Unidos, tener tiempo para producir una bomba atómica. Realmente el cinismo de Netanyahu no tiene límites y sólo nos hace recordar las palabras que en relación con otro tema expresara hace muchos años el gran Stefan Zweig. Dijo: Quod Deus perdere vult, dementat prius: A quien Dios quiere perder le quita la razón. Este es el caso de Netanyahu: él está exigiendo cosas que son pura y llanamente imposibles de conceder. Y su posición es: o eso o vendrá la guerra. Netanyahu no fue a los Estados Unidos a dar un discurso e implorar ayuda. No: fue a advertir lo que va a pasar si el gobierno iraní no se ajusta a sus exigencias y el pacto con los Estados Unidos no satisface sus requerimientos. Él entiende perfectamente bien que una vez que Irán disponga de armas atómicas ciertas políticas ya no podrán implementarse. Se le olvidó decir, sin embargo, que Israel tiene (según cálculos que son de dominio público) más de trescientas ojivas nucleares, aparte de que tiene, al igual que algunas otras grandes potencias, armamento químico y armamento biológico. El gran problema es el inmenso costo, no sólo pecuniario, del potencial conflicto con Irán. Si el discurso de Netanyahu es un último intento por intimidar a Irán en la fase final de las negociaciones para que ceda todavía más en lo que concierne a sus investigaciones e instalaciones nucleares, es decir, si es un mero blof o si es una amenaza real, eso es algo que sólo Netanyahu y sus allegados más cercanos saben. Nosotros, como el resto del mundo, lo sabremos muy pronto.
Lo que a mí en lo personal me queda claro es que nunca la opción en favor de la guerra es la mejor a mediano y largo plazo. El problema aquí es que ni siquiera a corto plazo se ve una ventaja tan grande por parte de Israel que valga la pena intentarla, a menos de que el gobierno israelí esté decidido ya a usar armas de destrucción masiva, armas atómicas, quizá bombas atómicas tácticas. Pero es evidente que eso acarrearía reacciones impredecibles por parte de otros gobiernos y otros pueblos. Me parece que Netanyahu está jugando irresponsablemente no sólo con la vida de millones de seres humanos, sino con el destino del pueblo cuyos intereses dice defender. En mi opinión, hay indicios de que lo que se está fraguando es una situación apocalíptica. Por el momento, dado el marco dentro del cual se dan los acontecimientos, lo único que nos resta por desear es que Netanyahu no gane las elecciones en Israel. Un conflicto en gran escala es lo peor que puede pasarle a todos. Lo preocupante es que todo parece indicar que el Congreso de los Estados Unidos ya le dio su asentimiento (esto es, su apoyo, que es inmenso) y que la Casa Blanca parece haber finalmente aceptado que Israel actúe por cuenta propia. Esperemos que no tengamos nunca que decir algo como “Ay! Si tan sólo Netanyahu hubiera sopesado mejor las cosas, si tan sólo lo hubiera pensado dos veces!”. Quiera Dios que estemos totalmente equivocados.
Excesos de Soberbia
Empecemos con un parangón. Imaginemos que un propietario de la zona más rica de una ciudad tiene como vecinos, después de turbios manejos relacionados con lo que ahora son sus respectivas propiedades, a los miembros de una familia de gente paupérrima y que, por las razones que sean, el individuo opulento y quienes viven en la choza de al lado empiezan a atacarse mutuamente. El multimillonario les manda a su jauría, un grupo de Dobermans entrenados para atacar y, evidentemente, éstos causan destrozos en el terreno de al lado. Los vecinos, sin embargo, se desquitan y arrojan piedras, con lo cual rompen vidrios y ocasionalmente algún vitral caro de la casa del magnate. Éste, furioso, arremete contra ellos usando a sus abogados, a sus ingenieros, por medio de los cuales él “demuestra” que originalmente el terreno era de él y se va apropiando poco a poco de todo lo que la famélica familia vecina tenía. No contento con ello, el sujeto compra la imprenta de la esquina y todos los días manda pegar por todos lados panfletos y boletines denostando a los vecinos a los que, de paso, no sólo ya les quitó el agua y la luz sino que les roba su correspondencia, intriga para que ningún vecino los reciba e impide que los ayuden con una limosna. Por si fuera poco, organiza fabulosas fiestas en su casa, en donde se degusta lo mejor de las tiendas de alrededor y come y bebe plácidamente frente a quienes se esfuerzan en vano, porque cada vez que va a haber una cosecha el vecino rico se las envenena, las contamina, etc. Por todas las actividades que despliega, todos los invitados a la casa grande, sistemáticamente, pasan al balcón para ver de arriba a abajo a los peligrosos y nefandos vecinos y, en las salas de la mansión, en los diversos comedores o en los jardines, todos se asombran de que pueda haber gente tan infame como los niños de al lado y le expresan al señor y a su familia sus más dolidas y sinceras condolencias por tener que tratar con seres que no se han hecho merecedores del status de “humanos”. Y un punto culminante (no desde luego el único en esta singular historia de impiedad e infamia) se alcanza cuando, en un acto de perversión jurídica inenarrable, el juez de la calle le ordena a los miserables, que no tienen ni en dónde caerse muertos, que le paguen por daños y perjuicios el mal que le han ocasionado al admirable dueño de la hermosa casa.
Lo que aquí he someramente descrito (habría podido extenderme tanto cuanto hubiera querido) es, obviamente, una narración meramente fantasiosa, pero cumple no obstante una función. La idea es plantear una situación para imaginativamente ubicarse en ella y visualizar lo que serían nuestras reacciones normales o espontáneas. El problema es, claro está, que cuando trasladamos el ejemplo a la realidad tratando de anclarlo en alguna situación que efectivamente se dé, ni nuestras reacciones son espontáneas ni lo que en general se diría correspondería a lo que sería nuestro juicio en el caso del cuentito de más arriba. Preguntémonos entonces: ¿a qué situación en el mundo corresponde el contenido de la historieta? No creo que se requiera ser ni particularmente ducho en cuestiones de geo-política ni singularmente instruido para de inmediato apuntar a uno de los conflictos más desbalanceados, injustificables, horrendos de la historia. Me refiero al conflicto entre Israel y el pueblo palestino. Dada la situación, me parece que sería hasta ridículo, por redundante, indicar quien es quien, el gobierno israelí y el pueblo palestino, en el relato inicial.
Antes de explicar y comentar algunos de los paralelismos entre la fantasía y la realidad, valdría la pena hacer ver por qué no hay nada que corresponda en la realidad a lo que en el cuento serían las reacciones espontáneas del testigo. La razón salta a la vista: la prensa mundial, los comentaristas políticos de periódicos, los locutores políticos de radio y televisión, los dueños o amos del mundo de las letras y de la cultura, todos, cotidianamente, escriben, debaten, polemizan, anatemizan el caso e inducen o fuerzan a decir que los culpables del conflicto, los enemigos de la raza humana, los desalmados terroristas, etc., etc., son los palestinos, esto es, en la historieta, los vecinos pobres. De ahí que cuando alguien quiere emitir un juicio puede hacerlo, pero ya no será espontáneo, puesto que ya habrá pasado por el prisma de la mediatización, que es un arma más en este caso del poderoso y por ahora vencedor en la contienda. Pero dejemos la fantasía y ratifiquemos que efectivamente ésta da una idea de lo que es el conflicto actual.
Todos sabemos que Palestina fue barrida por los sionistas triunfantes quienes, a partir de la Declaración Balfour – mediante la cual los ingleses declaraban a Palestina un “protectorado” – se dedicaron a preparar el terreno para la formación del Estado de Israel. Durante el periodo que va más o menos de 1925 a 1948, a través de organizaciones terroristas como el Irgún (para no mencionar más que una), los sionistas sembraron el terror en Palestina y obligaron a miles a abandonar sus tierras. Una vez constituido Israel, los sucesivos gobiernos israelíes se dedicaron a expandir su país, un país que no tiene oficialmente fronteras, porque no se sabe hasta dónde habrá de extenderse el Gran Israel. Claro que cuando uno habla del conflicto palestino-israelí a la gente se le olvida que no es esa la ecuación que da cuenta de los hechos, porque el conflicto es entre palestinos e israelíes gozando estos últimos en todos los contextos del apoyo incondicional de los Estados Unidos, no, desde luego, por casualidad, ni porque los políticos norteamericanos sean generosos y desinteresados socios, sino por otras razones que tienen que ver con la realpolitik mundial y en las que no tenemos para qué entrar en este momento. En estas condiciones, es realmente difícil rastrear en la historia un conflicto más desproporcionado que el que se da entre Israel y los Estados Unidos, por un lado, y Gaza y Cisjordania, por el otro.
Todo esto viene a cuento porque el lunes 23 de febrero del presente, un juez en Nueva York falló en contra de los palestinos, representados por la Autoridad Palestina y por la Organización por la Liberación de Palestina (OLP), y los condena a pagar alrededor de seiscientos cincuenta y cinco millones de dólares! O sea, un juzgado en los Estados Unidos le da curso a una demanda de particulares en contra de las instituciones que funcionan como el estado palestino por 33 muertos y unos 450 heridos (no todos heridos físicamente, pero sí psicológicamente), bajas ocurridas entre los años 2002-2004, por ataques palestinos en territorio israelí. Esto es como cobrarles los vidrios rotos a los muertos de hambre que habitan junto al vecino rico y poderoso en un terruño cada vez más pequeño.
Aquí hay varias cosas que distinguir. Por una parte, unos particulares (ciudadanos americanos y judíos norteamericanos) demandan a un gobierno casi fantasma en estado de guerra permanente. Pero ¿qué lógica es esta? Si un gobierno o una población están en guerra, por las razones que sean (porque se les destruyen sus ciudades de la manera más vil y alevosa, porque tienen a sus ciudadanos abarrotando cárceles en el país con el cual se está en guerra, porque todos los días les roban terreno para construir permanentemente nuevos asentamientos, porque no se les deja ni que reciban ayuda internacional, etc., etc.), lo más absurdo es demandarla por estar en guerra. Pero, por la otra: ¿dan acaso los tribunales norteamericanos cabida a juicios por parte de palestinos en contra del gobierno israelí por sus innegables atrocidades? Ni por pienso! La situación de los palestinos, por consiguiente, es similar tanto en el terreno militar como en el terreno legal: se les privó del derecho a defenderse. Los aviones israelíes (otro regalo de los congresistas de los USA) pueden destruir Gaza, pero si un desesperado palestino, desesperado porque le mataron a su familia, lo torturaron o le expropiaron su propiedad en Israel (algo muy común), ya sin opciones de vida se decide a inmolarse y ataca a un transeúnte, entonces la prensa mundial pone el grito en el cielo por el “terrorismo” palestino y vienen las represalias que son literalmente 100 veces más pesadas. Basta con hacer el cálculo de cuántos muertos palestinos hay por cada israelí que haya sido víctima de un atentado para darse una idea de la desproporción. Pero en todo caso el mensaje que la ley americana está enviando ahora es muy claro: los palestinos no tienen derecho ni a defenderse físicamente ni a defenderse legalmente. Claro, esto en principio vale para Israel y los Estados Unidos , pero dado que lo que vale en los Estados Unidos se hace valer en la mayor parte del mundo, entonces el sino de los palestinos está prácticamente sellado.
Quizá sea pertinente (por no decir ‘urgente’) hacer una aclaración antes de seguir adelante. De ninguna manera estamos regocijándonos por la muerte de nadie y menos de civiles, de gente no relacionada directamente con lo que sucede en el teatro de operaciones, esto es, en Palestina, que es el fácil campo de batalla preferido de los gobernantes israelíes, así como no podemos reír o sentir alguna clase de satisfacción al ver como un avión destruye edificios, escuelas, etc., en un lugar en donde no hay baterías anti-aéreas y con gente dentro. No es ese el punto que estoy estableciendo. De lo que nosotros estamos en contra es de las matanzas de civiles y más en general de la guerra, pero lo que resulta particularmente indignante es la guerra desproporcionada, ventajosa, alevosa, desigual, innecesaria, fundada en mentiras. La guerra en contra del pueblo palestino rebasa ya los límites de toda cordura, de toda decencia, de toda comprensión. Es muy importante que los líderes israelíes y sus amigos entiendan que su causa es incompartible por la humanidad, que aunque se sea un ignorante instintivamente la gente se solidarizará espiritualmente con los palestinos, porque el sufrimiento hermana. El odio y la crueldad sionistas no son parte del judaísmo, por lo que es absolutamente falso que ser anti-sionista sea ser anti-semita. Nosotros, por ejemplo, somos pro-semitas como somos pro-palestinos. Lo que está pasando con el pueblo palestino es algo que ningún ser humano normal o real podría avalar. No se le puede pedir a nadie que sea testigo de la aniquilación de un pueblo y que permanezca indiferente. No hay ser humano normal que haga eso y las triquiñuelas políticas también llegan a un fin.
Es claro que vivimos la época del triunfo sionista, un triunfo casi mundial y casi total en Occidente. No tiene caso negar realidades. En algún sentido, quizá hasta podría afirmarse que es perfectamente explicable. El problema es que el sionismo actual está llevando al mundo por un mal derrotero, porque está generando dolor en exceso, dolor injustificado e injustificable. Pero si se reconoce su inmensa fuerza ¿quiere eso decir que no hay entonces ya nada que hacer? Desde luego que no y pienso que no se le podría dar a una pregunta así una simple respuesta afirmativa. El mundo da cambios inesperados. Pero más que eso, yo estoy seguro de que así como hace 2000 años hubo un individuo que se insubordinó en contra de la doctrina de que sólo unos cuantos eran los “hijos de Dios”, que enseñó que todos lo somos, que lo hizo con valentía y amor y que triunfó totalmente a pesar de los todopoderosos de la época, así también irán surgiendo del seno de la sociedad israelí misma los ciudadanos judíos conscientes de su humanidad y que de ellos, paulatinamente, surgirá el movimiento liberador para todo el Medio Oriente, ellos incluidos. Cuando la población israelí ya no se deje manipular por negociantes internacionales y por gente ebria de poder, cuando el simple ciudadano israelí quiera vivir y convivir y compartir su cultura y sus tradiciones con sus vecinos, con sus congéneres de siempre, entonces la paz regresará al Medio Oriente y todo este horrendo periodo que nos tocó presenciar quedará como una etapa vergonzosa del cual nadie querrá acordarse.
Bienvenido, Señor Presidente!
Difícilmente podría negarse que los gobiernos norteamericanos nos han ido poco a poco acostumbrando a espectáculos grotescos y que serían risibles sino fuera por la seriedad de los asuntos involucrados. Sin duda uno de estos eventos, que terminó en un auténtico circo político, fue la relección de G. W. Bush. El país de la democracia se vio envuelto en un escándalo electoral que la más bananera de las repúblicas le habría envidiado. Tardaron finalmente más de un mes para convencer al mundo de que efectivamente Bush junior era el vencedor. Qué fuerzas entraron en acción nos las podemos imaginar, pero sobre lo que estoy llamando la atención en este momento es sobre el carácter contradictorio de la situación: el país de la libertad, de los derechos civiles, de los valores más altos, por una parte, y lo que a todos luces fue un fraude avalado simplemente por un modo peculiar de contar los votos, por la otra. En números, todos sabemos que Al Gore ganó la presidencia, pero quien fue ungido presidente fue Bush, lo cual constituyó una tragedia para el mundo de la cual todavía no vemos el último acto.
En estos días asistimos a una nueva escena que debe tener a muchos líderes del mundo destornillándose de risa. La verdad es que el caso por una parte es en efecto un tanto cómico, pero desafortunadamente lo que está detrás de dicho evento es todo menos risible. El hecho es que, como ya todo mundo está al tanto de ello, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, sin consultarlo con la Casa Blanca, esto es, con la presidencia de los Estados Unidos (presidente, vice-presidente, secretario de estado, etc.) hizo una invitación pública para que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronuncie un discurso ante la Cámara, lo cual habrá de ocurrir un par de semanas antes de que tenga lugar un importante proceso electoral en Israel, proceso en el que estará en juego el futuro político del propio Netanyahu. La invitación, por lo tanto, venía cargada de intenciones y no tenía nada de espontánea ni de ingenua. Se trata de un movimiento político muy cuidadosamente calculado. Lo más probable es que haya sido planeado en Israel y ello por toda una variedad de motivos, entre los cuales destacan los siguientes. Primero, porque es potencialmente un acto político beneficioso para Netanyahu. Éxito en su maniobra significa su reelección a mediados de marzo; segundo, porque Netanyahu quiere no meramente hacer llegar un mensaje al Congreso norteamericano para que boicotee todo posible acuerdo con Irán en relación con su programa nuclear, sino que quiere decírselo personalmente a los congresistas; tercero, de paso humilla a un presidente con el que ha tenido roces, que casi va de salida y con quien ya no tiene mayor sentido dialogar ni negociar; cuarto, porque justamente con este viaje se da también el banderazo de partida para la carrera por la elección presidencial de 2016 en los Estados Unidos. Esas y algunas otras cosas más llevaron a que se reconociera oficialmente lo que de hecho fue la auto-invitación de Netanyahu para hablar ante la audiencia más importante de los Estados Unidos. Pero ¿no es eso algo insensato?¿No es acaso una decisión así una provocación peligrosa cuando el agraviado es el gobierno del país más poderoso del mundo?¿No es absurdo retar y ofender públicamente al presidente de los Estados Unidos, sea quien sea? A final de cuentas ¿no es Israel un pequeño país cuya existencia está siempre en la cuerda floja y sobrevive únicamente gracias al apoyo norteamericano, un apoyo que puede en cualquier momento cesar?¿Hay en el mundo otro hombre de estado que podría hacer lo que Netanyahu se permite? Realmente, los niveles de tolerancia y benevolencia del gobierno norteamericano son extraordinarios!
El problema es que la situación no es en lo más mínimo como se presenta al ojo superficial. Si Netanyahu se permite semejante provocación no es porque esté haciendo alguna clase de cálculo heroico: es porque sabe que puede hacerlo. De inmediato se plantea entonces la pregunta: ¿por qué, cómo es que puede alguien darse el lujo de ningunear al presidente de los Estados Unidos? Tan pronto intentamos responder a esta pregunta dejamos la faceta chusca del asunto y nos adentramos en un aspecto turbio pero crucial de la historia reciente de los Estados Unidos, digamos de los últimos cien años. Tiene que ver con el proceso que llevó a una pequeña pero poderosísima comunidad ni más ni menos que a adquirir el control del estado norteamericano. Esa comunidad es la comunidad sionista de los Estados Unidos. ¿Cómo se materializó dicho proceso?
La explicación gira en torno a muchos elementos, pero algunos de los más importantes son los siguientes: el juego democrático-bipartidista de los Estados Unidos no puede echarse a andar y funcionar sin inmensas cantidades de dinero. Los candidatos de los partidos tienen que buscar sus propias fuentes de financiamiento y propaganda política. El dinero para las campañas de senadores, gobernadores, representantes y presidente proviene de distintos sectores, pero quienes invierten en grandes magnitudes en el juego político son los grupos sionistas, muchos de los cuales actúan de manera coordinada. Estos grupos, como por ejemplo el AIPAC (American Israel Public Affaires Committee) proporcionan a los contendientes enormes cantidades de dinero que, obviamente, no son meros regalos. Los candidatos son prácticamente comprados y, naturalmente, cumplen con su parte del pacto, que es la defensa a ultranza del estado sionista y el apoyo incondicional a sus políticas. Este apoyo reviste muchísimas formas, como por ejemplo la donación diaria de 800 millones de dólares al estado de Israel por parte del Congreso, casi en su totalidad controlado por las organizaciones sionistas. Israel recibe además apoyo militar, logístico, diplomático, cultural, etc., y goza de total impunidad gracias al derecho de veto al que permanentemente recurre el gobierno norteamericano en la ONU y en todo foro internacional en donde se discuta el caso de las políticas interna y externa de Israel. Los dos grandes partidos políticos de los Estados Unidos son cautivos del inmenso poder financiero y mediático de los grupos sionistas de ese país. Con el control casi total de los medios de comunicación (Hollywood, televisión, radio, periódicos, etc.), del control de la banca a través de la Federal Reserve y del poder político a través de los senadores, representantes, gobernadores subvencionados por dinero sionista, a más de los grupos insertos en el Pentágono, en el Departamento de Estado, etc. (en donde en su momento jugaron su papel magistralmente personajes tenebrosos como Richard Pearl y Paul Wolfowitz, entre muchos otros), el gobierno norteamericano está simplemente copado. Lo dijo claramente, antes de que lo durmieran para siempre, Ariel Sharon, cuando durante una discusión con gente de su gabinete que manifestaba temor por la potencial reacción americana ante ciertas decisiones del gobierno israelí, respondió: “Estoy harto de oír este argumento. Nosotros, el pueblo judío, controlamos a los Estados Unidos”. Puede ser que haya sido un poquito cínico, pero negar que era verdad lo que decía es como pretender tapar el sol con un dedo.
Con ese trasfondo, el caso del discurso de Netanyahu ante la Cámara de Representantes se explica solito. Lo que hay que entender, y si no se entiende no se comprenderá nunca la situación del mundo (las guerras del Medio Oriente, la utilización de Ucrania en contra de Rusia, la tragedia palestina, etc., etc.), es algo a la vez muy simple y asombroso y es que el centro de poder para muchísimos efectos pasó de Washington a Tel Aviv. Es en la capital política del estado de Israel en donde se toman decisiones y Washington las acata, quiera o no. Y, naturalmente, tener bajo su control al gobierno norteamericano es controlar el mundo, o casi!
A pesar de lo anterior, también es cierto que en política a veces hay que guardar las formas, independientemente de que se trate de una farsa. Para mantener un aire de dignidad, como una “reacción” de enojo ante lo que a todas luces es un agravio tanto político como personal, el presidente Obama hizo saber que no se encontraría con su homólogo israelí; el vice-presidente Biden hizo lo suyo y, como muestra de valiente autonomía, se auto-organizó un viaje para no asistir y tener que ir a aplaudirle al verdadero jefe cuyo principal objetivo, muy probablemente, sea dictarle en vivo y en directo al gobierno americano los lineamientos a seguir en su política con Irán. En este como en muchos otros casos, los intereses americanos no son lo que importa, ni su imagen ni el degradante papel que se les hace jugar. Lo que cuenta son los intereses de Israel y punto. Y Netanyahu va a dejar bien claro quién manda en los Estados Unidos.
Dado que lo que en realidad se está haciendo es darle al presidente de los Estados Unidos una bofetada con guante blanco, algunos congresistas americanos tuvieron la osadía de protestar porque “no se siguieron las reglas del protocolo”. Esto es una pobre justificación. La respuesta, sin embargo, no se hizo esperar, de modo que el magnate de casinos, Sheldon Adelson, un entusiasta seguidor del primer ministro israelí, dejó bien en claro que iban a hacer público cuáles de los congresistas demócratas no habrían asistido al discurso del primer ministro israelí. Y, para no dejar espacio para dudas, Mort Klein, la cabeza de la Organización Sionista de América., añadió que la única forma como se justificaría la ausencia de alguien durante el discurso de Netanyahu sería presentando un certificado médico. Más claro ni el agua. Sin embargo, la política (como ya insinué) tiene sus reglas a las que en ocasiones hay que respetar aunque se tenga todo para ignorarlas si fuera eso lo que se quisiera. Por ello y a pesar de todo, la insolencia de Netanyahu puede costarle más de lo que él cree. Si las tensiones con el gobierno americano se intensifican más allá de ciertos límites, entonces, en aras del bienestar de Israel si hay que sacrificar a Netanyahu se le sacrifica. Al día de hoy el viaje del primer ministro israelí no se ha modificado, a pesar de algunas voces israelíes que han protestado por el deterioro de las relaciones con los Estados Unidos que genera la ahora cada vez más descarada prepotencia sionista. Pero eso también es un juego: desde mi punto de vista, en este momento histórico al menos el gobierno israelí no tiene absolutamente nada que temer de los Estados Unidos de Norteamérica. Las aguas están alcanzando su nivel y cada quien juega el rol que de hecho le corresponde.
Para un observador distante lo realmente interesante de todo esto son las lecciones históricas que se pueden extraer del caso del discurso de Netanyahu. Queda demostrado que se puede doblegar al más poderoso y uno de los más belicosos gobiernos que han existido sobre la Tierra, que en ocasiones las conspiraciones, los planes de grupos o sociedades secretas sí tienen éxito, que grupúsculos emanados de un pueblo durante muchos siglos satanizado y perseguido pueden convertirse en los dueños del mundo, que se pueden manejar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses particulares. Todo eso y más. ¿No es entonces el espectáculo que ofrecen aquí y ahora los Estados Unidos a la vez jocoso y triste? En las próximas semanas todos podremos apreciar si lo que aquí afirmamos tenía visos de verdad y si en efecto la mejor forma de recibir a Benjamín Netanyahu en el Congreso era diciéndole: “Bienvenido, señor Presidente!”.
Divagaciones sobre la Educación en México
Las relaciones entre los países y entre las culturas, por no hablar ya de civilizaciones, son de lo más irregular que pueda uno imaginar. La convicción más simple al respecto, que raya en lo absurdo, es la idea de que la mera posterioridad automáticamente acarrea progreso en todos los sentidos. Pensar eso es realmente una bobada. Desde luego que en ciertos rubros el progreso es lineal o ascendente, pero eso se explica por la naturaleza de aquello que se considere. Si hablamos de conocimiento y de tecnología, entonces es evidente que el mundo de hoy es más avanzado que el mundo de hace 10,000 años, pero se necesita ser muy superficial y muy torpe para entonces pretender inferir que en todos los contextos se produce el mismo fenómeno de avance y mejora. No tenemos que ir muy lejos para presentar contraejemplos. Así, podemos afirmar que no hay entre los ilustres pintores contemporáneos uno solo que pueda equipararse en imaginación, destreza, técnica, en otras palabras, en calidad pictórica con el desconocido artista de las cavernas que dejó plasmada su creación en las grutas de Altamira. Ni la colección de toros de Picasso se compara con esas pinturas rupestres en las que se combinan en forma increíble color, fuerza, movimiento, imaginación, magia y algunas otras cosas más. De manera que es claro que, por lo menos en pintura, avance en el tiempo no acarrea progreso o superioridad. De igual modo, yo sospecho que el hombre de nuestros días es muchísimo más cruel, más despiadado, más bruto que el sencillo homo sapiens sapiens que vagaba por las planicies de África o del Medio Oriente. Ciertamente, nuestros primeros antepasados mataban a sus presas y eventualmente a sus enemigos, pero podemos estar seguros de que los bombardeos de nuestros días, el sicariato, los asesinatos masivos, la proliferación de los paraísos sexuales (México ocupando uno de los primeros lugares en abuso sexual infantil), toda la maldad desplegada por los servicios secretos, agencias de inteligencia, ejércitos, policías, paramilitares y demás, así como los rastros, los experimentos con animales en laboratorios, las corridas de toros, etc., etc., todo ello y todo lo que no mencionamos pero que sabemos que sucede diariamente los habría hecho palidecer y muy probablemente se habrían avergonzado de tener semejantes descendientes, esto es, “nosotros”, los seres humanos del siglo XXI. Moralmente, por lo tanto, dudo mucho que pueda hablarse de progreso frente a los humanos simples de edades pretéritas. En lo que a ciencia y tecnología atañe sin duda los dejamos atrás. Ellos peleaban y mataban uno a uno; en la actualidad un avión puede destruir una ciudad con 20 millones de habitantes en unos cuantos segundos. En eso, a no dudarlo, somos mejores.
El fenómeno disparejo de progreso y retroceso se palpa en cualquier comparación que se haga entre dos países. Tomemos por caso los Estados Unidos y México. En muchos sentidos, de nuevo, en todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la tecnología, vamos a la zaga. Pero ¿también en racismo y en otras clases de segregacionismo, en violencia, en nuestras respectivas concepciones de la familia, en nuestras diferentes relaciones hacia la naturaleza, en religiosidad? Es debatible y desde luego hay un sentido en el que los modos de organización social no dependen de la buena o mala disposición de los habitantes, sino de fuerzas materiales, políticas y culturales, de tradiciones y de muchos otros factores que son totalmente independientes de la voluntad individual. No obstante, la comparación objetiva a menudo es conveniente tanto para corregir equivocaciones al emular al que nos aventaja como para preservarnos de sus errores cuando seguimos nuestra propia ruta. El gran problema es no dejarse hipnotizar por el progreso científico y lo que éste acarrea, porque entonces se tiene muy fácilmente la impresión de que el país más avanzado científica y tecnológicamente lleva la delantera en todo y pensar eso es ser presa de una confusión.
Siempre será importante, como dije, estudiar a otros países más avanzados que México entre otras cosas para extraer lecciones de sus fracasos y no recorrer su mismo derrotero y equivocarnos como ellos. Consideremos el caso de la educación. En los Estados Unidos todo, la educación incluida, es sometida a las así llamadas ‘leyes del mercado’. Dicho de otro modo, la educación no es más que una mercancía más. Dado que el Estado no interviene para regular nada (para eso está la Reserva Federal, que es una especie de sindicato de bancos y que es, desde luego, una entidad totalmente privada), el sino de la educación varía en función de fenómenos económicos: inflación, desempleo, tasas de interés, crisis de bienes raíces, etc. En épocas de auge económico la educación es de acceso generalizado, pero cuando los indicadores económicos bajan entonces la educación deja de ser un bien al alcance de todos. En la actualidad, grandes conglomerados de jóvenes sencillamente no tienen acceso a la educación superior y si lo tienen es porque se auto-financian sus estudios. ¿Cómo lo hacen? Por medio de contratos que, para decirlo crudamente, los esclavizan prácticamente para siempre. En esas condiciones, la educación no cumple más que un fin: preparar al joven para que cuando termine sus estudios obtenga un trabajo y pague su deuda. Esto, obviamente, atañe sobre todo a las clases bajas y medias. Naturalmente, siempre habrá estudiantes provenientes de medios sociales menos desfavorecidos y sus orígenes sociales cada vez se decantan con mayor precisión. La educación en los Estados Unidos es eminentemente piramidal. Obviamente, un país tan fuerte y rico siempre tendrá estudiantes en sus escuelas y universidades, pero en relación con sus propios niveles y estándares es innegable que a lo que asistimos es a un retroceso social escandaloso.
Ahora bien ¿cómo nos sirve a nosotros en México lo que podría llamarse el ‘desastre educativo norteamericano’? Yo simplemente asumo que le debería quedar claro a las autoridades mexicanas que el camino recorrido por los Estados Unidos no es el nuestro. Aquí necesitamos que el Estado intervenga para garantizar la educación de la población. Nosotros no podemos darnos el lujo de tolerar siquiera la idea de que la educación en México pueda convertirse en una mercancía más de la cual en última instancia sólo quienes pagan por ella puedan disfrutar. El acceso a la educación es un logro de los sangrientos procesos de transformación social ocurridos en México en la primera mitad del siglo XX, así como lo es el que ésta sea obligatoria, gratuita y laica y es obligación del Estado garantizarla. En otras palabras, desde nuestra perspectiva y en concordancia con nuestra historia, la educación no es ni una prerrogativa de unos cuantos ni algo que se pueda negociar. No es tampoco un favor que el Estado le hace a la población. Los mexicanos tienen derecho a la educación y si el Estado falla en garantizársela lo que se comete es una violación de derechos humanos, lo cual no es el caso en los Estados Unidos, puesto que allá el Estado no quedó articulado o constituido de modo que fuera una de sus obligaciones garantizarle a sus ciudadanos el acceso a la educación, como tampoco lo es garantizarles el acceso a los servicios de salud (eso le corresponde a las compañías de seguros, todo un debate en la actualidad en los Estados Unidos). Prevalecen entre nuestros países realidades sociales, concepciones e ideales políticos prima facie diferentes, por no decir radicalmente opuestos. No cometamos, pues, los errores de otros.
Cómo serían los Estados Unidos si ellos nos copiaran a nosotros y si se concibiera allá la educación “a la mexicana” (con su infraestructura, sus capacidades materiales, sus grandes instituciones de investigación avanzada, etc.) es un tema sobre el que podría divagarse amenamente cuanto se quisiera, pero no voy a solazarme en ello. Me interesa más bien especular sobre cómo debe organizarse la educación en México de modo que se cumplan los preceptos constitucionales y que el rendimiento educativo sea cada vez mayor y más tangible sin, para ello, seguir los pasos de nuestro poderoso vecino. ¿Qué principios generales que no sean meramente utópicos (“queremos un México sin crímenes” y exabruptos similares) deben regir esta primordial función estatal? Obviamente, no se pueden hacer valer las mismas reglas y los mismos principios en todos los niveles pedagógicos. A nivel de Primaria y Secundaria, por ejemplo, es vital efectuar una reforma educativa en la que la columna vertebral sea la despolitización del sector. O sea, hay que echar marcha atrás y deshacer el entramado que durante sexenios los gobiernos mexicanos armaron transformando el sindicalismo en un brazo político operando a base de corrupción e intimidación para mantener callado al sector magisterial. Sindicato tiene que haber y defensa de los derechos laborales de los profesores tiene que darse, pero los maestros pueden organizarse solos, sin la ayuda de la mafia gubernamental que nada más genera enriquecimiento ilícito (y ofensivo), ineficacia, prácticas delictivas de todo tipo, promoción de la inmoralidad y cosas por el estilo. Si el Estado se atreviera a dejar de controlar al sector y cumpliera su función de garante proporcionando los medios (salones dignos, pizarrones, computadoras, salarios decentes, etc.) para la obtención de los fines fijados por la constitución muy pronto dejaríamos de tener las masas de niños y púberes ignorantes, desorientados y carne de cañón para la delincuencia organizada que hoy pululan. Aquí la clave es instrucción en concordancia con los planes de estudio y educación física (nuestros niños no saben no digamos ya nadar: no saben correr! No se tiene derecho a dejarlos tan indefensos). A nivel del sector medio (Preparatoria) se necesita introducir un poco más de rigor: establecer mecanismos efectivos para acabar con el detestable ausentismo, vigilar más de cerca el trabajo desarrollado en las aulas, alentar al alumnado con competencias académicas en todas las materias, examinar periódicamente a los maestros, etc. Como no se les da lo que tiene derecho a recibir, es comprensible que el alumnado carezca de ímpetu, de interés (más que cuando es propio, alentado en la casa, etc.) y de conciencia del esfuerzo que la nación hace para que se eduque. Hay mucho por hacer para mejorar la educación media y todo ello factible. ¿Por qué entonces no hacerlo? La educación superior, por su parte, plantea otros retos. Una vez más, debe formar parte de nuestros objetivos y fines ser diferentes de lo que hacen nuestros vecinos, quienes nos aventajan en muchos otros campos. Sin embargo, nosotros tenemos algunas ventajas sobre su modelo, porque nosotros de hecho fomentamos (algo que se debe reforzar) el estudio de las humanidades, de (por así decirlo) “ramas del saber” que no dependen de su éxito o fracaso mercantiles. No puede ser nunca parte de nuestros objetivos el crear una sociedad en la que se haga depender la poesía, la filosofía o el teatro de si se venden boletos, de si la gente compra o no libros o de si se hace depender la promoción de “momentos estéticos” de potenciales ganancias pecuniarias. Hay que evitar hasta donde se pueda la maldición capitalista, esto es, la cosificación de todo: educación, relaciones personales, producción artística, investigación desinteresada, etc. Pero para que el esfuerzo fructifique es menester también reformar los procesos educativos en las instituciones de educación superior. Desde luego que hay que generar profesionistas para que se incorporen al mercado de trabajo lo mejor preparados posible, pero ello inevitablemente requiere elevar el nivel académico de quienes ingresan a las universidades. Una reforma universitaria seria tiene que proponerse acabar con el amiguismo académico, con la confección de plazas (prefiguradas para tal o cual persona), con el manejo discrecional (casi privado) de las publicaciones, con la implantación de políticas independientes de personas concretas o de intereses de grupo. Sería ingenuo (y más que eso) pensar que hay oasis sociales y que hay instituciones que podrían sustraerse a la atmosfera general prevaleciente en un país. México es un país de corrupción y ese fenómeno es invasivo, por lo que las instituciones no están exentas de él. Es importante, por lo tanto, en aras de las generaciones que vienen y del futuro del país, implantar políticas destinadas a evitar la formación de grupúsculos semi-profesionales-semi-politiqueros que no hacen más que pelearse los presupuestos, desterrar de una vez por todas la práctica del despilfarro (como cambiar de computadora cada año o tener tres computadoras porque se está en tres programas diferentes), luchar contra el caciquismo académico, tan dañino en las universidades como en las asociaciones obreras. Las universidades se deben regir por mecanismos académicos transparentes, por procedimientos sometidos a regulaciones objetivas, por principios de honestidad intelectual que hay que hacer respetar contra viento y marea. Algo de esto hizo o pretendió lograr, un tanto a tientas y a locas pero bien intencionado, el reciente movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. A mí me parece que el alumnado politécnico puso el ejemplo y fijó el camino. De lo que se trata ahora es de seguirlo.
Modelos de Organización Política
A primera vista, la humanidad ya produjo a lo largo de su historia todos los modelos de organización estatal imaginables. Afirmar algo así me parece que es, entre otras cosas, revelar una miopía política y una imaginación tan pobres que hasta risa da. Me parece que se podría argumentar a priori que, si todavía hay seres humanos poblando el planeta (lo cual es todo menos obvio) habrá dentro de un siglo formas de organización social y política que no han encontrado todavía a su Julio Verne. Mucho de las limitaciones que la mente humana en nuestros días se auto-impone en cuanto a concepciones políticas concierne se debe en alguna medida a los obstáculos intelectuales que impone el modelo democrático reinante y, peor todavía, a la presión moral y política que en su nombre sistemáticamente se ejerce. Por razones que no sería muy difícil proporcionar, el ciudadano contemporáneo, no importa de dónde sea, se ve bombardeado mañana, tarde y noche con toda clase de mensajes, tanto burdos como subliminales, para que al despertarse grite a todo pulmón y se vaya a dormir inscribiendo en su conciencia la consigna obligatoria, tanto política como moralmente, de que la democracia es el non plus ultra en cuanto a sistemas de vida y de organización gubernamental atañe. Ahora desde el más inteligente hasta el más tonto de los habitantes repiten como sonámbulos aburridas y vacuas proclamas de la forma “La democracia es el bien supremo”, “Sin la democracia no queremos vivir”, “Todo se lo debemos a la democracia”, etc., etc. Y, naturalmente, está activa también la faceta menos agradable de la “defensa de la democracia”, a saber, la mirada colectiva sospechosa sobre quien se atreve a poner en duda sus bondades, la denostación pública del escéptico, la animadversión grupal hacia quien osa cuestionar el modelo. El crítico de la democracia puede tener algunos titubeos, pero hay algo sobre lo cual puede tener certeza: para sus objeciones, por razonables que sean, no habrá mecanismos de difusión, no habrá un auditorio mínimamente objetivo, no habrá paz.
Y sin embargo, cuando echamos una ojeada no ya al futuro, puesto que eso no se puede, sino al pasado, nos encontramos con que eso que ahora es exaltado con fanatismo era visto más bien con condescendencia y hasta con desdén. Los griegos, tan sabios en todo, sentían una particular aversión por la democracia. De los tres gigantes del pensamiento occidental que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, ninguno de ellos se inclinaba por la democracia. De hecho Sócrates fue una víctima de ese sistema y Platón, el divino, hasta fue vendido como esclavo por estar promoviendo ideales anti-democráticos. De los grandes pensadores políticos que vinieron después, ni San Agustín, ni Sto. Tomás, ni Maquiavelo, ni Leibniz ni Hegel ni Marx ni muchos otros eran partidarios de la democracia. La democracia se gestó y se fundamentó filosóficamente en el mundo anglo-sajón. Sus grandes representantes son Locke, Mill, Russell (con reticencias) y posteriormente los politólogos norteamericanos. Como los anglo-sajones se quedaron con el mundo impusieron su sistema, un sistema que les funcionó a ellos (hasta hoy, porque es debatible el que seguirá funcionando todavía por mucho tiempo) y acerca del cual nos quieren a toda costa convencer de que efectivamente es el mejor. Independientemente de todo, es innegable que la democracia genera políticos de una mediocridad superlativa. Recuerdo al vicepresidente Dan Quayle diciendo, justo antes de iniciar un viaje por América Latina, cuando se le preguntó sobre cuál era su mensaje a los gobiernos del continente, que elocuentemente respondió: “Democracia, democracia y más democracia”. El sistema democrático está íntimamente asociado con la demagogia y la vacuidad retórica. Nadie negará que con argumentos como el de Quayle resulta en verdad un poquito difícil polemizar. Lo interesante del caso es que (estoy seguro) nunca le cruzó por la mente a Quayle el famoso dictum de Heráclito Todo pasa, nada permanece. Según yo, esto se aplica por igual a la democracia la cual, como todo, tiene su momento de florecimiento y también de descomposición. El escándalo de la reelección de Bush, por ejemplo, es un síntoma inequívoco de que el sistema democrático de los Estados Unidos está desgastado y está empezando a agotarse. No creo que lo que paulatinamente lo remplace sea magnífico (más bien me temo lo contrario), pero el bipartidismo estéril, el triunfo de las trasnacionales, la sumisión total a las políticas de la Federal Reserve, el racismo cada vez más intenso en el que se vive, la presencia cada vez mayor de los órganos de represión, el espionaje permanente de los ciudadanos, etc., etc., no permiten augurar nada maravilloso. Yo creo que no es descabellado pensar que cuando finalmente caiga, el derrumbe del sistema democrático será estrepitoso.
Como decía más arriba, se nos quiere inculcar la idea de que el sistema democrático es la culminación natural en la evolución política del Hombre. Yo creo que la historia enseña otra cosa. El desarrollo histórico y político no es tan simple. Consideremos nuestro país. ¿Qué se logró con la democracia en México? La respuesta es simple: afianzar, reforzar, radicalizar el status quo. La democracia mexicana (o a la mexicana) ha tenido resultados palpables que es imposible no percibir. Permítaseme mencionar algunos. Con la democracia, México perdió autonomía en el plano internacional. Nunca los gobiernos democráticos de México han desarrollado una política internacional tan digna como la de la época de López Mateos o de Luis Echeverría; las sumas de dinero gastadas para mantener el sistema partidista (que es la modalidad democrática de la lucha política) son obscenas y afrentosas, sobre todo para lo que es una población hambrienta, desarrapada, sin instrucción, de gente que vive al día y todo lo que ya sabemos; con la democracia creció exponencialmente la corrupción en México. Lo que antes unos cuantos hacían a escondidas ahora lo hace quien puede a la luz del día y presume por ello; si de algo podemos acusar al sistema democrático es de haber impulsado, reforzado, potenciado la impunidad. Las estadísticas hablan por sí solas: de 100,000 averiguaciones previas que se inician no se concluyen exitosamente ni 50. Vivimos, gracias en gran medida al sistema democrático-corrupto-propiciador de la impunidad en la indefensión y en la injusticia. México siempre fue un país de contrastes pero ahora, gracias a la bendita democracia, lo que eran límites borrosos en otros tiempos se transformaron en límites nítidos, profundos, infranqueables entre grupos sociales. En México conviven universos que se yuxtaponen, pero que no se tocan. El sistema que nos rige fomenta el caos, ya que esa es la única forma de protesta política lógicamente compatible con él. El sistema es una auténtica burla. Por ejemplo, se nos dice que diputados y senadores son “nuestros representantes”. No sé qué pasará con otras personas, pero confieso que no me siento en lo más mínimo representado por gente que ni conozco ni me conocen, gente que no recorre la zona donde vivo, que no entra en contacto con los vecinos más que en periodos de elecciones y eso a distancia, él o ella sobre una tarima y los asistentes, acarreados o no, abajo y de lejos, gente que cuando deja su puesto abandona lo que caía bajo su radio de acción en peores condiciones que cuando asumió el poder. Pero al parecer todos estos flagelos, estos males que la democracia le ha acarreado al pueblo de México se justifican por los beneficios que, se nos quiere hacer creer, la democracia nos ha traído, a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Preguntémonos entonces: ¿cuáles son dichos beneficios? La respuesta es tan obvia como inmediata: los efectos negativos de la democracia (de inmediato se nos aclara: no lógica sino sólo contingentemente vinculados a ésta) son el precio que hay que pagar por la participación del ciudadano en la vida política del país. Y ¿cómo se manifiesta, cómo toma cuerpo dicha “participación”? Hasta un niño lo sabe: el ciudadano tiene el derecho, el privilegio, de ir a depositar su voto en una urna una vez cada 6 años, si la elección es presidencial, de gubernatura estatal o para la Cámara de Senadores y una vez cada 3 años para elegir a su diputado o a su delegado. El ciudadano tiene el inalienable derecho de tachar unas hojitas y expresar así, desde lo más hondo de su alma, su voluntad política. Ese es el gran avance político que representa la democracia para el hombre de la calle y por el cual es menester soportar con estoicismo los males que casualmente implica.
No nos engañemos: el juego político de la democracia tiene dos frentes. Uno es el de las relaciones entre el poder (las autoridades) y el ciudadano y otra es el de las relaciones entre los miembros de la clase gobernante, en todos los ámbitos relevantes. En relación con éstos ciertamente el juego cambió: pasamos de un presidencialismo autoritario al juego de la democracia parlamentaria, de las elecciones (siempre truqueadas, siempre falseadas) que es lo que entretiene, interesa y beneficia a los actores políticos. Lo que con la democracia se modificó fueron las reglas internas de la contienda política: ahora se puede interpelar al presidente, se pueden hacer coaliciones con adversarios y ganar posiciones, etc., etc. Ese es el gran logro de la democracia: una revolución para beneficio de la clase política, de la clase constituida por la gente que toma decisiones. Ahí se produjo un cambio evidente. Pero eso ¿en qué beneficia eso a la población? Propongo que se lo pregunten a los estudiantes de Ayotzinapa.
Podemos distinguir entonces entre dos grandes aspectos de la vida política de un país: el aspecto formal, que es donde la democracia es relevante, y el aspecto material, en donde la democracia es más que inocua, dañina. Proporcionalmente, desde un punto de vista material el pueblo de México no vive mejor ahora que en los años 70. El comercio mundial se expandió y ahora los humanos explotan sin misericordia alguna hasta el último rincón del planeta (imagino que si la Tierra fuera un ser vivo preferiría estar muerta a seguir siendo tratada como lo es en la actualidad. Afortunadamente no se trata más que de una imaginación que en ocasiones se desboca). Pero aun así hay más gente que vive peor hoy que hace 40 años. La criminalidad, la inseguridad, la contaminación, etc., no tienen comparación. Podemos ahora entender por qué el juego de la democracia es un juego político perjudicial: se antepone el aspecto formal al material y el aspecto material de la vida, que es el que le importa al ser humano de carne y hueso, se mantiene en los límites de lo aceptable y si es necesario se le baja o disminuye, como por ejemplo se reducen a su mínima expresión la canasta básica y el salario mínimo. Todo ello en aras del bienestar de minorías infames, voraces, sin límites. Si todavía el lenguaje religioso tuviera el sentido y la fuerza que tuvo en otros tiempos, yo diría “de minorías sin Dios”. Por todo eso y muchas cosas más que podrían decirse reconocemos que la democracia no convence, no gusta, no se le quiere. Toda la verborrea desplegada para ensalzarla en el fondo no es más que una artimaña para mantener en una situación permanente de sumisión, de sometimiento, de sobajamiento, de humillación a millones de personas, de seres de nuestra especie que podrían florecer, desarrollarse, aportar alegría, arte, conocimiento, toda clase de logros, pero que viven con sus potencialidades mutiladas o canceladas. En verdad, la clase política mexicana y sus portavoces a sueldo no tienen nombre!
¿Qué queremos? ¿Regresar al pasado, a sistemas políticos rebasados? En política no hay regresos, por lo tanto, esa no es una opción. No es eso lo que se quiere, pienso yo, aunque si se nos pone en la disyuntiva de elegir entre un poder tirano pero benefactor material de su población o un régimen democrático pero inepto o incapaz en lo que a producir bienestar material concierne, estoy persuadido de que millones de personas (sobre todo si piensan en sus hijos) sin vacilar preferirían lo primero y con mucho. Pero esa disyuntiva es puramente teórica. Yo creo que lo que la gente quiere es un modo de vida en el que se dé el juego democrático, si esa es la condición, pero a cambio de convertir a este país no sólo en un país de leyes sino en uno en el que se apliquen las que tiene y que a sí mismo se da, un país en el que por tener la población tan desvalida y desprotegida que tiene haya un gobierno que se erija en protector del pueblo, llámesele como se le llame (a sabiendas de que no faltarán los doctos que de inmediato se levantarán en contra de la idea de un gobierno “paternalista”, “populista”, “benefactor”, “proveedor”, etc., etc., todas esas desde luego categorías importadas por los portavoces de la democracia de los países en donde ésta no se contrapone a los intereses nacionales), que cuide a su población, a su infancia y no que esté permanentemente velando por los intereses de los grandes capitalistas mexicanos. Yo no veo en México más que a un político susceptible de reprogramar al país dentro del marco del sistema democrático, pero sobre él hablaremos en otra ocasión.
Sobre la Libertad de Expresión: algunos comentarios sueltos
Soy de la opinión de que una de las tareas intelectuales más difíciles de realizar con éxito es la de establecer límites. Es difícil, por ejemplo, establecer límites respecto al significado de nuestras expresiones. Consideremos brevemente la palabra ‘perro’. ¿Hasta dónde llega su aplicación’. Supongamos que decimos que los perros son animales carnívoros que viven en casas de personas y acompañan a la gente. Bueno, alguien podría tener un su casa un coyote (que como sabemos es carnívoro) y que éste lo acompañara todo el tiempo. Tendríamos entonces que decir que ese coyote es un perro, lo cual obviamente no nos va a dejar satisfechos. O supongamos que alguien dice que una mesa es una plancha de madera sobre cuatro patas. De inmediato le mostramos artefactos de plástico, de acero, de tres patas, de una, de vidrio, etc., a los que también llamamos ‘mesas’. Entonces ¿hasta dónde llega el uso correcto de la palabra? Hay desde luego formas objetivas de indicar los límites de aplicación de las expresiones, pero si dificultades así se plantean con nociones tan simples como la de perro y mesa podemos de inmediato inferir que cuando lidiemos con entidades o fenómenos abstractos los problemas crecerán de manera exponencial. Eso es justamente lo que creo que pasa con nociones como la de “libertad de expresión”. ¿Hasta dónde tiene sentido hablar de “libertad de expresión” y a partir de dónde deberíamos hablar más bien de mal uso o de abuso de la libertad de expresión? Por otra parte, ¿qué o quién fija los límites de dicha libertad?¿Se pueden acaso establecer dichos límites sin caer en autoritarismos inaceptables? El tema es importante, por diversas razones. La libertad de expresión se conecta directamente, por una parte, con la libertad de acción, de la cual es una modalidad (hacemos lo que decimos), y por la otra con la libertad de pensamiento, que es como su presuposición más básica (decimos lo que pensamos). El tema que nos concierne, que es sumamente elusivo, es, pues, de interés permanentemente, pero su importancia resalta y se impone cuando surgen problemas como el del semanario francés atacado la semana pasada en París. A mí me parece que para poder pronunciarse de manera mínimamente racional sobre el tema en cuestión hay que haberse forjado previamente alguna idea de qué clase de privilegio es dicha libertad y de hasta dónde se puede aplicar legítimamente la noción sin distorsionarla. El asunto, como dije es esquivo, entre otras razones porque mucho de lo que hay que decir es un asunto de grados. Lo que esto significa es que no deberían esperarse respuestas contundentes, tajantes y definitivas, puesto que si lo que digo es acertado entonces es lógicamente imposible formular respuestas de nitidez matemática.
El tema del derecho a la libre expresión es un tema tan eterno como el Hombre, pero a nivel masivo es un tema más bien reciente. Lo primero es fácil de hacer ver: a Sócrates, hace unos dos mil cuatrocientos años, no lo mataron porque estuviera organizando conspiraciones o preparando golpes de estado, sino pura y llanamente por decir lo que pensaba, sólo que lo que pensaba le resultaba incómodo a ciertas élites y a diversos personajes y entonces (para expresarme en terminología que todo mundo conoce y entiende) le “armaron un operativo”, lo llevaron ante los jueces y lo condenaron a la ingestión de cicuta, esto es, a muerte. Pero el problema general de la libertad de expresión, no reducible al caso particular de un individuo genial y excepcionalmente honesto, es diferente. Se trata de un tema típico de la época de la cultura del flujo de información. Prima facie, no parece congruente por una parte desarrollar toda la tecnología de la información de la que ahora se goza y que presupone investigación, inversiones, contratos, mercados, etc., y por la otra pretender imponer límites a los beneficios que dicha industria genera. De manera natural, el horizonte de la libertad de expresión tiene hoy que ser mucho mayor que el de cualquier otra época del pasado y por ‘libertad de expresión’ en la actualidad debe entenderse el derecho no sólo a decir en voz alta sino a difundir literalmente lo que le venga a uno en gana. No obstante, también es conceptualmente incoherente pensar que entonces ese derecho no está o no debe estar sometido a restricciones de ninguna índole. El problema consiste más bien en proporcionar los criterios y los mecanismos para el establecimiento de límites racionalmente aceptables en relación con un derecho que hoy por hoy la cultura mundial le concede al individuo. El problema es: ¿dónde están esos criterios?¿Quién los formula?¿En qué se fundan?
Yo quisiera empezar por sugerir que pasa con la noción de derecho a la información y a la libre expresión algo parecido a lo que pasa con la noción de derecho humano. Son conceptos, por así decirlo, “negativos”. Sirven ante todo para indicar límites. La importancia del concepto de derecho humano no es que permita apuntara una serie de derechos positivos especiales que serían los derechos humanos. No hay tal cosa. “Derecho humano” sirve para indicar que los derechos positivos de los ciudadanos, los derechos reconocidos en constituciones y leyes, fueron violados por las autoridades encargadas de hacerlos valer. Así, si un ladrón le roba a una persona comete un delito, pero si a la persona le roba la Secretaría de Hacienda, entonces se violan sus derechos humanos. Si un doctor particular no quiere prestar un servicio, en última instancia está en su derecho (aunque en principio también su acción podría resultar criminal), pero si un doctor del ISSSTE le niega el servicio a un paciente que tiene derecho a él, entonces lo que hace es violar su derecho humano de derecho a los servicios de salud. Lo que es importante, por lo tanto, en relación con los derechos humanos no es una potencial lista de derechos, lista que es inexistente, sino el concepto de “violación de derechos humanos”. En el caso de la libertad de expresión pasa algo similar: lo que es importante son las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión o las que se deberían imponer para que dicho derecho no sea mal empleado. Tenemos entonces dos interrogantes. Primero: ¿cómo se restringe de hecho la libertad de expresión? y, segundo, ¿qué clase de restricciones habría que imponer para evitar que, como a menudo sucede, se hace un ejercicio indebido de él?
Obviamente, en la sociedad en la que vivimos (capitalista, tecnológica, etc.), la forma más usual (y muy efectiva, dicho sea de paso) de limitar el derecho a la libertad de expresión es restringiendo el acceso a los medios de comunicación. Aquí empiezan a verse las asimetrías y las desigualdades que prevalecen en relación con este derecho. Por ejemplo, si un palestino se inmola en prácticamente todos los periódicos del mundo occidental se pondrá el grito en el cielo y en forma estridente se hablará de terrorismo, pero si se bombardean poblaciones inermes en Gaza entonces o no se da la noticia o se menciona un dato como cuando se da el precio de un producto. O sea, considerada en abstracto ciertamente hay algo así como ‘libertad de expresión’, pero en concreto es falso que todos podamos ejercerlo sistemáticamente. Peor aún: eso puede suceder inclusive si uno pretende justificadamente defenderse. El problema contemporáneo con la libertad de expresión, por lo tanto, tiene que ver en primer término con la posesión o el control de los canales de información. Antes eran los gobiernos los que los controlaban, pero poco a poco fueron cediendo sus derechos a particulares. El núcleo del problema está por consiguiente en cómo regular el manejo de la información por parte de particulares (compañías de televisión, periódicos, estaciones de radio, etc.). En este caso se entrevé una salida: se tiene que establecer una lista de principios por medio de los cuales se regule legalmente la función social de difusión de la información. Obviamente, le corresponde al estado fijar establecer dicho marco jurídico.
Hay, sin embargo, otra forma, mucho más insidiosa y no necesariamente legítima (aunque sí legal), de limitar o pretender limitar el derecho de expresión, la libertad de palabra. Esta tiene que ver con un fenómeno muy complejo que es el de la manipulación de la información. Que no se nos diga que estamos viendo conspiraciones donde no las hay, porque desafortunadamente el fenómeno de la manipulación de la información está a la orden del día y todo mundo lo padece. Manipular la información es importante para manejar la opinión pública y esto a su vez es crucial para controlar a las poblaciones. Hay multitud de técnicas para ello: no proporcionar todos los datos relevantes, ser deliberadamente inexactos, repetir un dato falso cientos de veces, dar la información entremezclada con evaluaciones subjetivas o de grupo, confundir a los receptores por medio de juegos de palabras, imágenes, modelos y así indefinidamente. La desorientación informativa es característica del México de nuestros días y a ello en gran medida se le debe que nuestro país sea uno de los peor informados de América Latina. El mexicano medio no sabe ni quién era Chávez ni qué son las FARC ni qué sucede en el Medio Oriente ni … La ignorancia del mexicano, evidentemente, no es innata ni genética: se debe simplemente a que no se le da la información que en principio tiene derecho a recibir. Esto pone de relieve otro dato importante: el derecho a la libertad de expresión trae aparejado el derecho a la recepción de la información. Si no se ejerce uno probablemente tampoco se ejercerá el otro.
El punto crucial en relación con el derecho a la información y a la libertad de palabra es que, de facto, por el efecto de fuerzas sociales operantes, invisibles o no, hay cosas que no se pueden decir, hay verdades que no se pueden publicar. Aquí sí tocamos los límites del derecho a la información y del derecho a la libre expresión. No importa si lo que se quiere decir es verdad, si urge que la gente esté enterada de ello, si es injusto que no lo esté, etc.: hay verdades que no se pueden decir. Aquí es donde se traba la lucha decisiva: ¿qué hacer cuando los límites a la libertad de expresión los fijan intereses particulares, de personas o grupos humanos relativamente fáciles de identificar pero que, por las razones que sean, de hecho son intocables?¿Qué hacer en esos casos? Aquí se conjugan todos los obstáculos: se restringen los canales de difusión de ideas, se ponen en marcha los mecanismos culturales para frenarlas y se recurre a la fuerza, en todas sus modalidades, para impedir que efectivamente se den a conocer? El mundo occidental se jacta de ser el mundo de la libertad de expresión, pero podríamos sin problemas hacer una lista de temas que de inmediato reconoceríamos como tabúes. Conclusión: sí hay libertad de expresión para lo estrictamente personal, lo banal, lo intrascendente, etc. Poco a poco se transita hacia temas en relación con los cuales hay que pelear para poder expresarse libremente y, finalmente, hay temas prohibidos y que acarrean sanciones si alguien se atreve a tocarlos. Dejo al amable lector la no muy difícil tarea de elaborar una lista así.
Abordemos el asunto desde esta otra perspectiva: ¿qué es hacer mal uso del derecho a la libertad de expresión? Es esta una pregunta inmensamente compleja y para la cual muy probablemente sea imposible encontrar una respuesta satisfactoria. Una razón de ello salta a la vista: al usar la palabra ‘mal’ nos introducimos en el mundo de las valoraciones, las evaluaciones, las jerarquizaciones, etc., y al hacerlo abandonamos el terreno de la objetividad y el conocimiento. Me parece a mí que ‘mal uso’ sirve para indicar que se emplea una técnica, se pone a funcionar una industria, se utiliza una empresa de la información de tal manera que sus actividades en principio entran en conflicto o chocan teóricamente con los valores encarnados en las leyes vigentes. Así, si un periódico se burla del modo de vestir de la gente de, digamos, Pakistán, ese periódico estará teóricamente violentando valores de toda sociedad en la que se supone que se respeta el modo como a la gente le gusta vestirse, por estrafalario que éste sea. Si se hacen caricaturas ofensivas de gente lisiada se está generando un corto-circuito con los valores de la sociedad la cual, a través de sus leyes y códigos, nos enseña a respetar a los demás y prohíbe que se humille o se convierta en objeto de escarnio a una persona y más aún si ello es por alguna deficiencia física. A fortiori, en las sociedades occidentales es claro que si un periódico se burla de una religión, sea la que sea, estará teóricamente entrando en conflicto con los valores de su propia sociedad, pues en general en las leyes de estas sociedades se condena la mofa de algo tan serio como los contenidos de una doctrina religiosa particular. Así entendidas las cosas, podemos preguntarnos: el ahora mundialmente conocido semanario francés “Charlie”: ¿estaba rebasando los límites del derecho de la libertad de expresión? Yo creo que esa pregunta se responde por sí sola, de manera que me la ahorro. Pero esto me lleva al punto crucial: ¿qué hacer con el famoso derecho de libertad de expresión cuando éste se ejerce para burlarse de un grupo humano, una religión, una persona, cuando se sabe que no va a haber castigo, multa, penalización alguna por ello y cuando la posibilidad de responder en forma equivalente de hecho está clausurada?¿Qué se supone que tienen que hacer los afectados? No quiero retomar el caso del semanario parisino porque, a pesar de la desinformación sistemática a la que se ha sometido a la población mundial, a estas alturas ya quedó claro que todo lo que allá pasó estuvo planeado y orquestado desde otras latitudes, con objetivos políticos muy concretos y que es realmente un cuento de hadas la historieta de que los jovenzuelos cazados por la policía francesa hayan sido realmente los autores del atentado. La pregunta es: ¿qué se puede y qué se debe hacer cuando se es víctima del mal uso del derecho a la libertad de expresión?
El tema tiene mil aristas y es de una gran complejidad y, por lo tanto, no es en unas cuantas líneas como estas que se puede ofrecer una respuesta satisfactoria a semejante inquietud. Sin embargo, me parece que tener conciencia de que se puede hacer mal uso del derecho a la libertad de expresión es algo positivo por cuanto genera en nosotros nuevas obligaciones. En efecto, así como están las cosas en la actualidad, en la que ciertos grupos manipulan la información en función de sus intereses y que no hay nada que hacer al respecto (no podemos ni siquiera soñar en la estatización de todos los medios de comunicación del mundo), lo que el individuo tiene que hacer es aprender a defenderse del mal uso de la libertad de expresión al que está permanentemente expuesto. Pero eso ¿cómo se logra? Por lo pronto, tenemos dos nuevas obligaciones tan pronto nos hundimos en el mundo de la información (noticias, editoriales, etc.). La primera es que, en esta época de caudales de información accesible en todo momento, las personas tienen que aprender a aprovechar la información disponible, la que está ya al alcance de su mano; en la red, en periódicos de otros países, etc.; y, en segundo lugar, la gente tiene que enseñarse a sí misma a leer o a escuchar críticamente la “información” que recibe, de manera que la distorsión informática pueda rectificarse, aunque sea en alguna medida. Eso es lo que, si no me equivoco, en México de manera instintiva se hace o se tiende a hacer. Por ejemplo, se nos dice que un individuo solo mató a Colosio: ¿cómo reaccionamos los mexicanos? De entrada no lo creemos, creemos más bien lo contrario y entonces buscamos la información genuina en la red, en libros, en hemerotecas, etc. Como dicen, no hay mal que por bien no venga!
En Contra de Todas las Formas de Terrorismo
1) A principios de la semana tuvo lugar un suceso sangriento y ciertamente reprobable en uno de los lugares donde menos nos imaginaríamos que pudiera producirse: ni más ni menos que en el corazón de la capital de Francia. El suceso en cuestión, como todos sabemos, fue el ataque a la sede de un conocido semanario caracterizado por sus sátiras y críticas políticas. Me refiero al ahora internacionalmente famoso Charly Hebdo. El resultado del ataque fueron 12 muertos, pero si contamos sus secuelas la acción habrá producido por lo menos una veintena de ellos.
Yo pienso que cualquier persona no imbuida de fanatismo, mínimamente sobria, con dos dedos de sesos, condenaría la acción a la que, en la medida en que causa la muerte de personas inocentes o que no están directamente vinculadas con los hechos controvertibles que generaron el ataque, habría que calificar de ‘terrorista’. Yo en lo particular me uno a la condena. Sin embargo, me parece que, como en tantas otras ocasiones, en este caso el evento en cuestión es de inmediato aprovechado por la mafia política universal, es utilizado negativamente para generar más odio entre las poblaciones y es descaradamente canalizado para sacarle provecho en detrimento de la comprensión del acto, de sus motivaciones profundas y de su significado. Yo creo que, como en cualquier otra situación, de la naturaleza que sea, salvo si estamos directa y personalmente inmersos en la situación, es importante tratar de entender las dos perspectivas involucradas, reconociendo de entrada que todo lo que sea atentar en contra de inocentes es inaceptable. Pero ¿quién es totalmente inocente en este caso? El que esté libre de culpe que arroje la primera piedra!
2) Me parece que lo primero que se tiene que hacer es dimensionar correctamente el asunto. La muerte de una persona es tan dolorosa en París como en el Chad, que dicho sea de paso durante más de un siglo fue propiedad (i.e.., colonia) precisamente de los franceses. En México todos los días se encuentran fosas clandestinas con cadáveres en estado de descomposición y la prensa mundial no hace mayor alharaca al respecto. Todos entendemos, naturalmente, que por tratarse de París además de lamentar sinceramente el suceso en cuestión tenemos también que rasgarnos las vestiduras y expresar nuestra pena hasta desgañitarnos. Pero esa exigencia cultural me parece un poco fuera de lugar, porque podemos preguntar: ¿acaso Francia no llevó el horror, la muerte y la explotación a Argelia, a Marruecos, a toda África Central, al Medio Oriente, a Vietnam? Como dije, cualquier persona sensata desde luego que está en contra de los asesinatos de personas inocentes, pero hay que preguntar: ¿quién tiene la autoridad moral (no nada más el poder militar y policiaco) para quejarse y hablar de “actos de barbarie” (como lo hace el renegado socialista, el actual presidente de Francia) cuando se ha hecho exactamente lo mismo o peor aún?¿Estoy acaso históricamente equivocado al afirmar que Francia construyó en gran medida su riqueza, llenó sus hermosos museos, colocó su magnífico obelisco, se benefició de las riquezas naturales de muchos países durante siglos, traficó con esclavos, etc., etc., a costa de otros pueblos y que eso exigió la implantación del terrorismo francés en múltiples lugares de este planeta? Si se piensa un poquito en las poblaciones de África del Norte lo que dan son escalofríos (para no ir tan lejos: piénsese en el bombardeo de Libia para acabar de tajo con un estado reconocido por la ONU). Una vez más: lo sucedido en París es inadmisible, pero colocado sobre el trasfondo de lo que de hecho ha sucedido y sucede todos los días en Palestina, en Irak, en Siria, en México y en muchos otros lugares la perspectiva cambia y lo que vemos es otra cosa. La pregunta es: ¿qué?
3) Europa encarna mejor que nadie la civilización occidental. Esta civilización ha generado muchos de los productos más espléndidos creados por el ser humano: el Partenón, la filosofía, el contrapunto, Shakespeare, etc. Desafortunadamente, Europa ha sido también la cuna de guerras sin fin (territoriales, comerciales, culturales, etc.), un continente con países beligerantes y expansionistas, un continente de campos de concentración, de bombardeos, de masacres en grande (nada más la Segunda Guerra Mundial cobró la vida de más de 50 millones de personas. Eso no se ha visto en otros continentes, hasta donde yo sé. Ni en China!). En particular, esta hermosa civilización europea fue durante un par de siglos la plataforma para el ataque sistemático al Islam, porque si no me equivoco eso fueron las Cruzadas. Desde sus orígenes, siempre ha habido una gran rivalidad entre civilización cristiana y civilización islámica. Ya en nuestros tiempos, la lucha por razones de orden religioso resulta un tanto obsoleta, porque la vida contemporánea ya no gira en torno a la religión como lo hizo durante más de 10 siglos. El problema es que la disminución del encono religioso y el que las distintas religiones hayan poco a poco aprendido a convivir unas con otras no anula las rivalidades en otros terrenos y contextos. Los diamantes de África, el petróleo de Irak, el gas de Afganistán, etc. etc., siguen siendo razones para seguir odiando o despreciando a otros pueblos y, desde luego, a tratar de seguir sojuzgándolos. La diferencia es que, como dije, las bases de dicha rivalidad (en particular con el Islam) ya no es de carácter religioso, sino más bien económico (como siempre lo fue) y político.
Dado lo anterior, la situación de algunos países de Europa Occidental resulta ser paradójica, por no decir absurda. Por un lado, el imperio francés (como el de los ingleses y hasta me atrevería a decir también que el de los españoles, si examinamos lo que año tras año extraen sus bancos de América Latina) se aprovechó de múltiples regiones, zonas, poblaciones, etc., a lo largo y ancho del planeta por lo cual inevitablemente se establecieron vínculos fuertes entre la metrópoli y sus provincias. Lo globalización, la internacionalización del capitalismo, obligó a los antiguos imperios a abrirles las puertas a los nacionales de sus antiguas colonias. Éstos, obviamente, (como los mexicanos en Estados Unidos, quienes – permitiéndome citar verbatim al inefable Vicente Fox – “hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer”), es decir, los marroquíes, los nigerianos, los libaneses, etc., se fueron integrando poco a poco a la vida en Francia, de la cual hoy son una parte inalienable. Como era de esperarse, ellos llevaron consigo desde luego su fuerza de trabajo, pero también sus tradiciones, sus costumbres, sus religiones. Llegan entonces a un lugar en donde se les prohíbe a sus mujeres que lleven el velo, se les encajona en zonas concretas de las ciudades, se les hostiga de muchas maneras y, lo cual ya es llegar a un límite, se burlan de su religión. Preguntémonos y respondámonos con franqueza: ¿qué le pasaría a un desorientado en México que escribiera panfletos burlones sobre Cristo, que hiciera caricaturas del Papa, que se burlara de la Virgen María? Uno también podría apelar a ideas magníficas como la de “libertad de expresión” o “privilegios de la democracia”, etc., etc., pero no creo que sirvieran de mucho. La respuesta a la pregunta recién planteada es obvia: lo lincharían y en ese caso ni la policía intervendría. Pero entonces, tratando de ser equilibrados, hay que tratar de contestar a la pregunta: ¿cómo se supone que tiene que reaccionar una musulmán cuando, viviendo en las condiciones en las que vive, con el pasado que lo acompaña, es testigo de una mofa descarada de lo que son los fundamentos de su cultura?¿Tiene que soportar eso y más por la “libertad de expresión”?¿Hasta dónde llega ésta? Intentando visualizar una posibilidad de reacción no violenta: ¿se supone que él tiene que ir al semanario y hacerle ver a sus periodistas, jefes, directores, etc., que hacen mal en ridiculizar al profeta Mahoma? O ¿podría darse el caso de que le permitieran a él escribir un artículo y que se lo publicaran? Es evidente que no. Pero entonces: ¿qué se supone que tiene hacer un musulmán cuando es agredido culturalmente? Yo desde luego repudio el asesinato, pero la verdad es que me quedo sin respuesta. La pregunta es más general: ¿cómo tiene que actuar el sojuzgado para romper las cadenas de su esclavitud? Le dejo al lector la respuesta.
4) Quiero terminar estas líneas diciendo que yo tengo confianza en la sabiduría política del pueblo francés, un pueblo políticamente mucho más maduro y avanzado que, por ejemplo, los pueblos anglosajones. Yo creo que los franceses tienen la capacidad de extraer las moralejas adecuadas de este lamentable evento y una de ellas es que deben aprender a entender que no hay forma imaginable de sometimiento que no desemboque tarde o temprano en la rebelión y en la violencia, porque la sumisión total (que es lo que buscan algunos) es sencillamente imposible. Los franceses pueden aprovechar la ocasión para mostrarle al mundo que efectivamente son más maduros si no permiten que se use lo que pasó para excitar más los odios inter-raciales, para denigrar más las costumbres, tradiciones y religiones de otros pueblos (y en particular los de aquellos con los, quieran o no, tendrán que convivir), si hacen un esfuerzo para entender al “otro”, al meteco, y, sobre todo, si no se dejan manipular por una prensa amarillista, vitriólica y tendenciosa, al servicio como siempre de las peores causas. El ciudadano francés tiene que entender que la acción terrorista individual, por injustificada que sea, es una reacción frente al terrorismo estatal y cultural, que es permanente, anónimo e impersonal. Si el amable lector tuvo a bien echarle un vistazo a un artículo anterior mío, “Sabiduría Popular y Análisis Filosófico”, entenderá que, según yo, se puede comprender un fenómeno humano sin por ello justificarlo. Lo importante de hechos como el ataque al semanario francés es que deben servir para encontrar la forma de reforzar la armonía entre las personas y las culturas, para acabar con los detestables segregacionismos (de la índole que sean), para borrar odios, para eliminar deseos insanos de venganza, para combatir la intolerancia y la cacería de brujas. Después de todo, el suceso en cuestión no es sino una expresión de una situación que llega ya a sus límites. Como dicen en Francia, À bon entendeur, salut!
Decadencia y Barbarie
Dejando de lado a los propios ciudadanos norteamericanos, para el mundo entero desesperadamente ingenuos desde un punto de vista político, de ninguna manera habría podido decirse que el reporte que el “Comité sobre Inteligencia” del Senado de los Estados Unidos hizo público la semana pasada tomó a alguien por sorpresa. El reporte (bastante censurado, dicho sea de paso) contiene, desde luego, datos que no siempre salen a la luz, pero realmente su importancia no radica tanto en los detalles factuales, en hechos que de una u otra manera siempre se pueden recabar, a través por ejemplo de filtraciones, de fotografías, de videos o de confesiones que posteriormente dan lugar a escándalos, como lo sucedido en la tenebrosa prisión de Abu Ghraib. La importancia del reporte es más bien de otra índole, es (por así decirlo) simbólica: si bien lo que se denuncia era de hecho del dominio público (tortura, cárceles clandestinas, invención de resultados, etc.), lo que es interesante es que la denuncia haya sido expresada por un órgano de gobierno tan importante (y tan reaccionario) como lo es el Senado de los Estados Unidos, esto es, por un órgano que de múltiples formas apoyó abiertamente la política que se podía prever que era imposible que no culminara en lo que ahora sabemos que sucedió y que sigue pasando. Por qué en el Senado se sintió la necesidad de deslindarse públicamente de las criminales actividades de la CIA es un asunto que da que pensar. Después de todo, el hecho no es nuevo. Desde luego que no es porque la senadora Dianne Feinstein haya padecido una extraña conversión y se haya transformado de pronto en una especie de monjita de la caridad que se horroriza ante acciones y políticas de las que súbitamente se entera y de las que no tenía ni idea. Claro que eso no es así. Después de los atentados a las torres gemelas el Senado proporcionó todos los medios financieros que el gobierno de G. W. Bush le solicitó para desarrollar su “guerra contra el terrorismo”. Cuando tácitamente se sabía que la guerra había sido diseñada e impulsada por el grupo de neoconservadores que de hecho se había apoderado de la Casa Blanca (Richard Perle, Paul Wolfowitz y todo esa clique), el Senado no tuvo empacho en apoyar la invasión de Irak, con todo lo que se sabía que eso tenía que acarrear (bombardeos, masacres, destrucción de ciudades, daños ecológicos irreversibles, etc.). Trece años después, sin embargo, el Senado hace un esfuerzo por deslindarse de las actividades clandestinas y criminales de la Agencia Central de Inteligencia que él mismo propició, reaccionando como si se tratara de un descubrimiento desagradable que se requiere investigar para erradicar sus malignas causas. La verdad es que más que de otra cosa la jugada senatorial tiene todas las apariencias de una estratagema política. El tema del reporte son en efecto las actividades de la CIA en su guerra “contra el terrorismo”, una expresión que de entrada da a entender que todo le estaba permitido, como la tortura (no dejar dormir durante 180 horas, acosar con perros, usar psicotrópicos, sumergir la cabeza en el agua hasta casi ahogar al prisionero, etc.) y en general toda clase de actividades ilegales (como por ejemplo abrir y usar cárceles secretas en Polonia, en España, en Inglaterra, en donde se torturaba a los prisioneros que clandestinamente se llevaba, naturalmente en connivencia con las autoridades de esos países. El presidente Maduro tiene razón al acusar de asesino al antiguo jefe del gobierno español). Por otra parte, sería de una obnubilación mental rayana en la oligofrenia el que se pensara que las actividades ilegales de la CIA empezaron y terminaron en Irak. Yo creo que podemos afirmar con la misma seguridad con que afirmamos que vivimos en la Tierra que no hay un solo país en nuestro planeta en donde la CIA no haya llevado a cabo actividades ilegales y desde luego contrarias a los intereses de los pueblos nativos. ¿Cómo explicarnos entonces esta súbita disociación en público del Senado vis à vis del organismo oficial de “inteligencia” (o sea, de agitación, espionaje, subversión, golpes de estado, persecución política, etc.) de su propio estado, del estado del cual él forma parte?¿Se produjo alguna escisión y si así fuera a qué podría deberse?
Que la CIA y en general las fuerzas armadas de los Estados Unidos han cometido toda clase de fechorías inenarrables y de actos criminales de todas las magnitudes imaginables es algo que sólo a un niño o a un ignorante podría asombrar. Todos sabemos que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos entraron en un veloz proceso de expansión imperial que tenía como límites sólo los países del Pacto de Varsovia y China. Como parte de su proyecto de expansión planearon y provocaron la infame guerra de Corea, la guerra de Vietnam, durante la cual se ejercitaron en toda clase de atrocidades, llevando a todos los países cercanos (Tailandia, Laos, Cambodia) la destrucción y la muerte. América Latina, desde Guatemala hasta Tierra del Fuego, padeció la intensa actividad de “asesores” norteamericanos quienes perfeccionaron la práctica del golpe de estado (para fijar una fecha arbitraria, a partir del descarado derrocamiento – demandado por la United Fruit Company – de Jacobo Arbenz, en 1954), sistematizaron y tecnificaron la práctica de la tortura (inaugurada en Brasil, a partir del golpe de estado en contra del gobierno de Joao Goulart, en 1964) y enseñaron en forma científica las técnicas de represión de la población por parte de los cuerpos policiacos, militares y para-militares. Podrían mencionarse también los sabotajes en Cuba (atentados en contra de su producción agrícola, más de 600 intentos de asesinato del líder supremo de la Revolución Cubana, etc.), la formación de los escuadrones de la muerte, el apoyo total a los militares golpistas (en Argentina, Chile, Paraguay, etc.), la asesoría especializada en operaciones tipo Cóndor (en las que lo único que no se respetaba eran los derechos humanos de los detenidos) y así indefinidamente. Con el pretexto de que la Unión Soviética amenazaba al mundo y cubiertos o protegidos por la más impresionante maquinaria ideológica de todos los tiempos, esto es, Hollywood, la televisión y la prensa mundiales (y la desidia e ignorancia de la gente), los Estados Unidos afianzaron su presencia, impusieron sus reglas y acabaron físicamente con prácticamente todos sus enemigos políticos en todas sus zonas de influencia, es decir, en casi todo el mundo. Lo que era imprevisible es que era inevitable que tarde o temprano surgieran problemas, más allá de las dificultades materiales de la política implementada (costos, pérdidas, bajas, etc.). Uno de ellos es, por ejemplo, la descomposición interna de la sociedad norteamericana. Esto requiere algunas aclaraciones.
Mientras la economía norteamericana funcionó con éxito casi total, mientras el pueblo americano no pasó por ninguna crisis seria (desempleo, desigualdades notorias, indigencia, crisis bancarias, etc.), mientras los aparatos de represión del estado no estuvieron dirigidos en su contra, mientras el sistema funcionara, todos esos cuentos del sueño americano y de la pax americana podían sostenerse. Si todo funciona bien en casa, si en los Estados Unidos se consumía cómodamente más de la mitad de lo que todo el mundo producía, lo que pudieran decir los opositores del sistema no podía pasar de ser una muestra de envidia, de incapacidad, de inferioridad. El problema es que, aunque no fuera factible predecir cómo y cuándo, la situación de bonanza que los estadounidenses vivieron sobre todo en los años 50 tenía en algún momento que terminar, es decir, era razonable pensar que no iba a ser eterna. Las cosas en algún momento tenían que cambiar. El triunfo sobre la Unión Soviética fue sumamente equívoco y aunque ciertamente lo disfrutaron y aprovecharon a fondo podemos afirmar ahora, a escasos quince años del suceso, que dicho triunfo los desorientó también a ellos. Se plantearon nuevos retos, surgieron nuevos rivales, perdieron preponderancia económica y todo ello dentro de un marco en el que los instrumentos ideológicos de antaño ya no eran utilizables. Ya no había comunistas que temer y a quienes combatir. Por lo menos un país alcanzó la paridad militar con ellos (y pronto serán dos) de modo que le quedó claro hasta al más fanático de los macarthistas contemporáneos que la resolución última de los conflictos por la fuerza había llegado a su límite (una doctrina que, como lo demuestra el caso de Ucrania, se está tratando de cuestionar y de revertir, sin duda alguna un juego político-militar de lo más peligroso que pueda haber). Es, pues, hasta comprensible que los líderes, los dirigentes, los presidentes y en general quienes toman las decisiones políticas en los Estados Unidos no se hayan resignado todavía no digamos ya a perder sino a ver disminuida su influencia, a ver menguados sus brutales beneficios económicos, a ver retada su autoridad en foros y en organismos internacionales. Es claro que comercialmente, por ejemplo, la competencia con un país como China la tienen perdida y por la fuerza a Rusia no es posible ganarle. Se le puede destruir, pero el precio es su propia destrucción. ¿Cuál era y cuál sigue siendo entonces a los ojos de la gran mayoría de los políticos en los Estados Unidos el mecanismo que permite que su situación de primera super-potencia se siga sosteniendo? La respuesta es clara: la guerra, esto es, la guerra hasta los límites en los que lo que esté en juego sea su propia supervivencia. Lo demás no importa, ni la gente ni la naturaleza. La ineptitud de la gran mayoría de los políticos en los Estados Unidos se manifiesta en el hecho de que sólo logra visualizar la reactivación de la economía y la contención del avance de otras potencias y de otros rivales mediante la guerra. La prueba de que en eso coinciden en general los políticos norteamericanos es el presupuesto militar de un poco más de 520,000 millones de dólares que acaba de aprobar el Congreso para 2015. Pero entonces ¿por qué el Senado, que ha venido promoviendo año tras año el incremento del presupuesto militar, se distancia ahora de las consecuencias de la militarización que él mismo promueve?
Me parece que el caso de la guerra de Irak y de Afganistán algo nos dice al respecto. Desde luego que, entre otras cosas, dicha guerra fue y sigue siendo ante todo Big Business, una guerra de beneficios colosales para algunas compañías, pero ciertamente no para el país mismo, no para la sociedad americana, para su población. Es evidente que la guerra del Medio Oriente fue (es) en un sentido preciso una guerra artificial, es decir, no motivada por amenazas genuinas a la supervivencia de los Estados Unidos, una guerra forzada e impuesta a la población desde las cúpulas de la riqueza y el poder. Ni los niños, me parece a mí, se creyeron alguna vez la historieta de las armas de destrucción masiva supuestamente en poder de un loco llamado ‘Saddam Hussein’. El problema es que una guerra así tenía que tener efectos desastrosos no previsibles. No se puede simplemente desmoralizar a una población, hacer que idolatre Rambos, sin pagar los efectos de esa clase de degradación moral y política. La guerra del Medio Oriente fue el resultado de una operación interna construida desde su gestación a base de mentiras, de datos falsos, de engaño colectivo, de creación de una realidad virtual que se le hizo consumir no sólo al público norteamericano, sino a todo el mundo. Pero dado que esa guerra no era una guerra vitalmente necesaria, una guerra que respondiera a amenazas reales a la seguridad del país, sino una guerra de ambición, una guerra para beneficio de unos cuantos, tenía que ser una guerra que no tuviera nunca como objetivo llegar a una paz duradera, una guerra en la que se pudiera experimentar libremente con las poblaciones locales, con los prisioneros, una guerra en la que los invasores se sintieran libres de hacer lo que les viniera en gana, una guerra de negocios, manipulada a distancia y con toda la tecnología y la experiencia acumulada de 50 años de actividades bélicas continuas. Desde la guerra de Corea, los Estados Unidos no han dejado de pelear con el mundo. El problema para ellos ahora es que ya el mundo no es suficiente: ahora hay que pelear al interior de su propio país, ahora hay que reprimir a su propia población. Pero ¿quién va a hacer eso? Las policías y si éstas no bastan, entonces las “agencias de inteligencia”. Por eso el reporte sobre las atrocidades de la CIA, algo que como dije en cierto sentido no toma de sorpresa a nadie, significa algo a la vez importante y terrible para los ciudadanos norteamericanos, para la idea que el pueblo estadounidense tiene de sí mismo y de sus instituciones, para su auto-imagen. Es porque revela tensiones muy serias al interior del estado norteamericano (no por los datos que proporciona) que el reporte del Senado sobre las actividades de la CIA es de primera importancia. Si la CIA ha cometido toda clase de tropelías en otros países ¿por qué no podría cometerlas también en los Estados Unidos? Si la CIA se convierte en una institución que se maneja al margen de toda legalidad en los Estados Unidos ¿quién la controlaría? Si el ciudadano norteamericano, que ya está vigilado en su correo electrónico, en su teléfono, en su trabajo, etc., quisiera realmente oponerse a la política del gobierno y la policía no bastara: ¿no podría entrar en acción la CIA en suelo americano y usar toda su sabiduría guerrera en contra de su propia poblacion? No veo ninguna imposibilidad lógica al respecto. Es de temerse que el caos en el que los Estados Unidos hundieron a la mitad del mundo los arrastre a ellos también.
Muy rápidamente: ¿cuál es el contenido de dicho reporte? Como se hizo público se le encuentra fácilmente en la red (http://www.intelligence.senate.gov). Se trata de un documento en el que se denuncian las prácticas bárbaras del organismo oficial norteamericano de implantación de terror en el extranjero. Más concretamente, se hace del dominio público el hecho de que la CIA ha venido operando como un organismo al margen de la propia constitución americana y despreciando todos los acuerdos internacionales y las convenciones que tienen que ver en particular con el trato de prisioneros. Queda claro que el recurso a la tortura es precisamente lo que ellos sistemáticamente practican. No sólo está lo que en México se conoce como “pocito”, esto es, la sumersión de alguien en el agua hasta los límites de su resistencia, sino todo la maquinaria de psicólogos y psiquiatras que participaron durante años en lo que era una mezcolanza de experimento, venganza, sadismo y negocios y, como ya sugerí, de política natural cuando lo que se hace es una guerra no popular, una guerra de saqueo, de explotación y de conquista. Pero todo esto uno y otra vez nos hace regresar a la pregunta: ¿por qué entonces ahora en el Senado se siente la necesidad de criticar las actividades “clandestinas” de la CIA, cuando el Senado mismo le dio su aprobación (y su bendición) a la declaración de guerra por parte del gobierno de Bush en contra de un país que nunca intentó siquiera atentar en contra de la seguridad e integridad de los Estados Unidos y que desencadenó toda la miseria y la desgracia que se está ahora viviendo en el Medio Oriente y en partes de Asia?
Una cosa es clara: en los Estados Unidos cualquier cosa puede pasar. Después de todo, ya se dieron el lujo de matar a un presidente y de organizar un atentado mayúsculo en su propio país (la historia de 20 beduinos manejando aviones en Nueva York y eludiendo todos los filtros de seguridad del país más potente del mundo es como un cuento para Disneylandia). Hay grupos de hombres poderosos e influyentes que se sientan decepcionados por el modo como se usa el poder del que disponen y no se puede descartar la idea de que se sientan seducidos por la idea de tomar ellos mismos las riendas del gobierno; de seguro que hay quienes estén convencidos de que ellos sabrían mejor que los gobiernos civiles cómo sacar al país adelante y más no siendo el presidente un blanco. Dráculas políticos como Richard Cheney abundan y están dispuestos a todo, a acabar con el mundo si es necesario. Es importante adelantárseles y no permitir que actúen por cuenta propia. Es por eso que una y otra vez reverbera en nuestra mente la idea de que no es por casualidad que reportes como el que el Senado hizo público se den ahora a conocer. “Cosas veredes, Sancho!”.
Nos volveremos a poner en contacto en enero
La Importancia del Castigo
El objetivo de estas líneas es tratar de realizar un breve ejercicio de aclaración conceptual y mostrar que una simple confusión puede contribuir a reforzar toda una cultura de impunidad y de auto-destrucción. Voy a tratar de articular algunos pensamientos en relación con el castigo y quizá lo primero que habría que contrastar es la idea de castigo con la idea de imposición arbitraria por parte de alguien más fuerte. Esto último no es castigo. Estrictamente hablando, castigo sólo puede haber cuando la pena que se impone es merecida. Supongo que a lo largo de nuestra existencia la gran mayoría de nosotros hemos sido víctimas en uno u otro momento de la arbitrariedad de alguien y que se nos ha convertido en blanco de la prepotencia ajena. Eso no es castigo; eso es victimización. El castigo es un mecanismo de retribución o expiación por algo malo que de hecho alguien hizo. Si porque se le ofendió en la calle o en el trabajo una persona al llegar a su casa se desquita con su hijo, lo que el niño sufre no es un castigo puesto que él no era culpable de nada. El castigo genuino tiene en todo momento que poder ser explicable, justificable. En este sentido, reconozco que creo en el castigo, entendido como mecanismo de reparación, en un sentido laxo o elástico, por un daño ocasionado e injustificado. Yo creo que el castigo es imprescindible en cualquier sociedad y que el repudio de la idea misma de castigo por parte de una sociedad tiene repercusiones funestas para ella.
La idea de castigo es de sentido común. Supongamos (o constatemos) que una cierta empresa tira sus desechos químicos en el arroyo Las Tinajas. A primera vista, lo sensato es imponerle un castigo (cerrándola, multándola, quitándole la concesión.). Lo más absurdo sería no imponerle el castigo apropiado, es decir, una sanción que la empresa en cuestión efectivamente resienta, puesto que la idea de castigo acarrea consigo la idea de proporcionalidad. Si por robarse un litro de leche a una persona le cortan las manos el castigo es desmedido, pero si por contaminar un lago a una empresa la multan con unos cuantos millones el castigo no es proporcional y por lo tanto es insuficiente. De todos modos, lo más injusto que podría hacerse frente a una acción palpablemente lesiva o dañina para toda una población es que no haya castigo en lo absoluto, es decir, que se permita que la empresa siga aniquilando los peces del lago, arruinando sembradíos, envenenando gente y animales como si no hubiera hecho nada! No castigarla es precisamente desvirtuar la noción de castigo: se desliga poco a poco la noción de castigo de la noción de merecimiento y queda entendida como mera represión por parte del más fuerte. Pero eso no es así y nuestros conceptos se rebelan. La prueba de ello es que es a la ausencia de castigo (merecido) que se le llama ‘impunidad’. Quien no quiere la impunidad quiere el castigo, pero nada más imponer algo por la fuerza no es castigar si la idea de merecimiento está ausente.
Es importante percatarse de que las ideas de castigo y de impunidad tienen distintos ámbitos de aplicación. A la misma compañía que contaminó los ríos en Sonora se le murieron en una de sus minas, en tiempos de Fox (quien ni siquiera se dignó poner los pies en el lugar), más de 60 trabajadores. Ahí tenemos un caso indignante de impunidad. Pero dejando de lado los hechos, lo que quiero distinguir aquí son tres ámbitos en relación con los cuales la idea de castigo resulta provechosa. Me refiero a los ámbitos legal, moral y espiritual o religioso (usaré indistintamente estos dos términos). Lo que quiero decir es que en relación con ellos hay una noción de castigo que es importante y diferente en cada caso. Para las acciones ilegales hay castigos previstos en las leyes. Sin embargo, hay otras clases de culpas que no podemos ignorar. No es factible regular el todo de la vida humana. Por consiguiente, siempre habrá acciones que sean malas y para las cuales no habrá códigos de ninguna índole. Por ejemplo, por un chisme mal intencionado se le puede ocasionar un daño a una persona; por estar en una fiesta alguien puede llegar tarde a un hospital y no alcanzar a ver a un ser querido, y así indefinidamente. En casos así no hay castigos legales. ¿Significa eso entonces que no hay ninguna clase de castigo para acciones como esas? No. Lo que pasa es que en esos casos los castigos son de otro orden, a saber, morales y religiosos. Demos un ejemplo.
Supongamos que una persona comete una acción tal que al enterarse de lo que hizo su mejor amigo le quita el habla para siempre. Eso no es un castigo legal. Su amigo reprueba su acción y lo castiga terminando la relación. Más no puede hacer, puesto que no estamos en el ámbito de la legalidad. Ahora bien lo interesante del caso es lo siguiente: la persona en cuestión puede reaccionar, corregir su conducta, ofrecer disculpas, etc., por un castigo que no era de naturaleza jurídica. Una mirada en el momento apropiado y de la forma apropiada puede ser el castigo apropiado, el único quizá, para alguien que, por ejemplo, destruyó con su automóvil unas rosas o los juguetes de un niño o dejó sucio un baño público o escupió en un elevador o cosas por el estilo. No hay sanción legal para acciones así, porque no hay (ni puede haber) leyes al respecto. Pero lo que sí puede haber es un repudio moral por parte de los demás. A la persona no se le puede multar, pero se le puede hacer un reproche, aunque sea en silencio. Eso es castigo moral, esto es, una expresión de desaprobación por parte de otros en relación con acciones que no pueden quedar recogidas en ningún código penal. A mí me parece que una sociedad en la que sus miembros son insensibles al reproche moral es una sociedad que inevitablemente tendrá que pagar en términos de mayores niveles no sólo de inmoralidad, sino también de ilegalidad y por ende de impunidad, porque ¿qué les importa a los inmorales los actos de ilegalidad?¿En qué les afecta, si son inmorales?
Ahora bien, además del castigo legal y de la reprobación moral, hay otra clase de castigo que me parece sumamente importante, aunque se trata de un fenómeno más bien raro. Me refiero al sentimiento de auto-crítica, de vergüenza ante uno mismo, de lo que le sucede a alguien cuando se ve críticamente en el espejo de su alma. Llamo a esto ‘castigo religioso’. En lo que aquí presento como “castigo religioso” no es “el otro” el que expresa su rechazo o su indignación, puesto que en cierto sentido no lo hay. El castigo religioso procede más bien “de dentro” de la persona, viene (por así decirlo) “de arriba”; se manifiesta cuando uno tiene remordimientos de conciencia, cuando está consciente de que hizo algo infame y no puede vivir con ese hecho aunque nadie más esté al tanto de ello (y aunque todo el mundo a su alrededor no pare de decirle que no se preocupe, que no hizo nada grave, etc.). Es muy importante entender que tanto el respeto a la ley como la sensibilidad moral y religiosa son algo que se enseñan y desarrollan y a menudo eso se logra vía sus respectivos castigos, cuando éstos claro está son merecidos. Naturalmente, es muy poco probable que a quien no se le enseñó a respetar la ley, a quien se le enseñó más bien a eludirla, pueda desarrollar su conciencia moral y religiosa, pueda ser receptivo de la desaprobación moral y, más importante aún, pueda ser crítico de sí mismo, de sus acciones. Así, resulta obvio que la ilegalidad, la inmoralidad y la irreligiosidad vienen juntas. Un hombre religioso no cometerá inmoralidades y menos aún ilegalidades, pero un individuo que no respeta la ley es también un inmoral y un sujeto imbuido (aunque no lo sepa) de profunda irreligiosidad. Un sujeto así es alguien que nunca fue castigado.
En mi opinión, lo peor que le puede pasar a una sociedad y a una persona es que se borre de la conciencia social y de la conciencia individual la idea de que el castigo es algo benéfico, una retribución justa por algo malo que se hizo. Cuando eso es lo que sucede, se abren las puertas para cualquier línea de acción; todo se vale. Ya no hay punición, ya no hay nada que temer, ya no hay cuentas que rendir: esa es justamente la mentalidad del hombre dañino, del inmoral y del irreligioso. Obviamente, quien es inmoral e irreligioso no tendrá escrúpulos en ser anti-social. Es comprensible que quien no teme el castigo (porque no tiene el concepto) considere que es de tontos no hacer simplemente lo que más conviene, independientemente de que lo que se haga sea dañino para otros y reprobable desde todos puntos de vista. Ahora bien, se puede ser hábil y eludir el castigo social. De eso los ejemplos pululan. Pero si además se es moral y religiosamente ciego, si uno es insensible a la crítica moral e incapaz de auto-criticarse, entonces realmente se está perdido. Para quien no tiene problemas morales ni inquietudes religiosas, para el hombre que además de corrompido es descarado, todo se reduce a lograr que el castigo, de cualquier índole, sea inefectivo. Por eso, el síntoma más inequívoco de descomposición social y putrefacción espiritual es el rechazo de la idea misma de castigo, la gestación de situaciones en las que se pueden cometer fechorías, del nivel de gravedad que sea, y que no pase nada porque se sabe que no habrá castigo, ni externo ni interno. Muchos de estos nuevos multimillonarios, traficantes de influencias, estafadores profesionales, políticos arribistas, todos esos que impúdicamente exhiben sus riquezas mal habidas, todos ellos son hábiles en cuanto a la manipulación de la ley y a la vez indiferentes al castigo moral y ciegos al castigo religioso. Se pueden contaminar ríos, atormentar animales, torturar personas y así indefinidamente, porque no hay castigo de ninguna índole. Nadie se siente mal. Al contrario! Mientras más ladrones e inmorales más orgullosos están de sí mismos! Todo eso puede pasar porque se vive en una sociedad en la que no se practica la política de contención del mal, esto es, la de imposición del castigo justo, del castigo que se requiere, con todo lo que ésta acarrea, a saber, impartición de justicia y prevención del delito. De lo que no se percata quien comete ilegalidades y que se siente tranquilo y hasta orgulloso de sus actos (contento con sus bienes, que le servirán unos cuantos años) es que además de ser un enemigo social él se convierte en un enemigo de sí mismo. Esta idea es clara, pero no la voy a desarrollar aquí.
Para que una sociedad florezca se requiere que reine tanto una cultura de legalidad como una de moralidad, pues sólo sobre esa base se puede elevar el nivel espiritual de sus miembros. Esto no es mera palabrería, porque hay conexiones reales entre los fenómenos mencionados. Quien logra (porque es todo un éxito) sentirse mal por, por ejemplo, haberle hecho un daño gratuito a alguien, dejará de conducirse de esa manera, puesto que temerá los efectos del castigo, moral si es de los demás o espiritual si es auto-generado. Por eso, curiosamente, el estadio superior en el desarrollo de la conciencia individual es el del auto-castigo, esto es, esa etapa a la que, después de un proceso de educación espiritual, accede una persona y en la cual si hace algo “malo” ella misma se critica, se auto-repudia, se auto-condena. Una persona así no espera a que vengan a castigarla: ella misma se castiga. Por mi parte, estoy convencido de que mera legalidad no es suficiente para tener una sociedad floreciente, para vivir bien. Lo peor de todo es tener que constatar que en México ni siquiera se vive con un nivel aceptable de legalidad, puesto que vivimos en una sociedad de no castigo permanente.
El reino de la legalidad es algo que se impone. ¿Cómo? Se castiga a quien trasgrede la ley. No hay otra forma de hacerlo. La moralidad es también algo que se inculca, no una carga genética. ¿Cómo se logra ser auténticamente moral? Se nos enseña a ser sensibles, a reaccionar frente al repudio de los demás por alguna villanía, algún acto de cobardía, alguna infamia que se haya cometido. Uno aprende a reaccionar, a enmendar la conducta, a ofrecer disculpas. El castigo moral es, pues, igualmente imprescindible, pero tampoco basta. Hay algo así como castigo religioso, que es crucial y que no consiste en miedos respecto a situaciones desconocidas e incomprensibles. El auto-castigo religioso que tengo en mente es algo más complejo, pero quiero decir que es igualmente asequible. Responde a lo que podríamos llamar sencillamente la ‘educación del alma’ y su mejor manifestación es quizá la capacidad de auto-reproche, de auto-condena que lleva a la decisión de no volver a hacer cosas que lastimaron a otros, que no se tenía derecho a hacer, etc., y por las cuales uno se arrepiente, se siente mal, quisiera corregir. El castigo religioso se vive sotto voce. Cuando México sea una sociedad en la que se castiga a quienes infligen la ley, se reprueba a quienes son anti-sociales y cuando sus ciudadanos sean los primeros en fijarse a sí mismos límites en sus conductas, en sus deseos, en sus ambiciones, etc., en otras palabras, cuando la idea de castigo esté activa, entonces México habrá alcanzado su plenitud. ¿Mera utopía? Quiero pensar que no.
Futuro Incierto
Si le hiciéramos caso a Televisa tendríamos que concluir que en el mundo no pasó nada más importante a partir del viernes y durante todo el fin de semana que el deceso de Roberto Gómez Bolaños, alias ‘Chespirito’. Sin ni mucho menos tratar de menoscabar lo que significa la muerte de un ser humano, lo que definitivamente resulta hasta indignante es que las matanzas en Siria y en Irak, los bombazos en Nigeria, la abierta confrontación armada descaradamente provocada por la OTAN en Ucrania y tantos otros procesos sociales, bélicos o de otra naturaleza pero de todos modos humanamente importantes, hayan quedado opacados por la cobertura de lo que podríamos llamar la ‘última función del Chavo’! Claro que se podría responder que los eventos a los que hago alusión tienen lugar en países lejanos y que no nos afectan directamente.[1] Pero a eso se podría replicar que no había que ir tan lejos: aquí en México estaban pasando más o menos a la misma hora en que se celebraba la conmovedora misa en honor del Sr. Gómez Bolaños, quien en realidad estaba muerto en vida, cosas que ciertamente nos afectan de manera directa y a las cuales ni mucho menos se les dio la cobertura que ameritaban. Que esto suceda, naturalmente, no es una casualidad, un olvido, un error, sino que responde a la labor sistemática de desinformación y de embrutecimiento de la población por parte de los medios de comunicación, pues es su forma de corresponder en el pacto político prevaleciente entre medios y gobierno. Las concesiones se pagan y Televisa cumple con su parte del pacto, teniendo siempre presente que el objetivo es, al precio que sea, mantener el status quo.
 El hecho que tengo en mente, que me parece importante en sí mismo como un suceso de una clase que los ciudadanos debemos repudiar y enseñar a detestar y que simbólicamente me parece alarmante en grado sumo, es la detención y el interrogatorio en los separos de la SEIDO del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Sandino Bucio Dovalí. Ahora sabemos cómo pasó todo y podemos sacar a la luz sus implicaciones. Para ello, quisiera primero llamar la atención sobre un aspecto simple del caso, pero muy importante y en mi opinión no suficientemente reconocido por la gente.
El hecho que tengo en mente, que me parece importante en sí mismo como un suceso de una clase que los ciudadanos debemos repudiar y enseñar a detestar y que simbólicamente me parece alarmante en grado sumo, es la detención y el interrogatorio en los separos de la SEIDO del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Sandino Bucio Dovalí. Ahora sabemos cómo pasó todo y podemos sacar a la luz sus implicaciones. Para ello, quisiera primero llamar la atención sobre un aspecto simple del caso, pero muy importante y en mi opinión no suficientemente reconocido por la gente.
Algo que llama la atención en los videos en los que quedó grabada la acción de detención y de privación ilegal de la libertad de Sandino (porque eso no fue un arresto en sentido estricto) fue que si bien hubo quien filmó el evento también es cierto que de hecho nadie intervino, nadie hizo nada. Esto es lo que quiero enfatizar y para resaltar la importancia del detalle permítaseme traer a la memoria algo que Aleksander I. Solyenitzin sostuvo alguna vez en una presentación que hizo, si no mal recuerdo, de su libro Pabellón de Cancerosos. Solyenitzin sostenía que el terror policiaco que imperó en la Unión Soviética, echado a andar y dirigido por criminales y psicópatas de la talla de Yagoda, Yezov y Beria, pudo instaurarse porque cuando se realizaban las detenciones la gente se quedaba callada. En incontables ocasiones los policías llegaban a los departamentos de quienes iban a detener a las 3 o 4 de la mañana y todo se llevaba a cabo en una atmósfera de sigilo y silencio, porque la gente estaba intimidada y no reaccionaba. Solyenitzin era de la opinión, sensata me parece, de que si los parientes y los vecinos hubieran gritado, protestado, hubieran opuesto resistencia, etc., muchísimas detenciones no se habría podido realizar. Pero las personas se callaban y no actuaba y de esa manera contribuían a perpetuar el peor estado de cosas posible para ellas mismas. A mí me parece que algo muy parecido sucede en general en México y claramente fue el caso durante el arresto de Sandino, quien además pedía a gritos que lo ayudaran. Pero la gente no se movió, aparte de un par de comentarios insulsos e inútiles que se oyen en el video. Si algo queremos aprender, si queremos extraer una lección de este evento, es precisamente que esa es la actitud que hay que modificar: no hay que permitir que delincuentes, policíacos o de otra clase, amedrenten a la población, cumplan sus caprichos, se salgan con la suya, extorsionen, torturen y todo les resulte fácil. Si queremos conducirnos con lealtad hacia una víctima que puede en todo momento ser cualquier ciudadano, o sea, si queremos también auto-protegernos, tenemos que aprender a protestar en voz alta, a actuar. Eso es algo que nos deja este (ahora sí cabe usar el adjetivo) lamentable suceso. Pero no es todo.

Nosotros hemos en diversas ocasiones hemos apuntado al peligro de la represión cada vez mayor de los mexicanos por parte de un estado que palpable, visiblemente todos los días se prepara y se fortalece para cumplir una tarea así a nivel nacional. El caso que nos ocupa lo pone de manifiesto con horrorosa claridad. En otros tiempos, una manifestación, inclusive si era violenta (¿y cómo no iba a serlo si las “fuerzas del orden”, los guardianes últimos del status quo, los granaderos, la Federal de Seguridad, el servicio secreto, etc., etc., entraban en acción con entusiasmo y enjundia y violentaban a los manifestantes de múltiples maneras?) era un evento con fechas más o menos claras de nacimiento y defunción. Yo también he ido a muchas manifestaciones desde que era niño y presencié golpizas, arrestos, corretizas y demás, pero de todos modos, salvo en casos muy especiales, una manifestación era un evento que empezaba a una cierta hora, terminaba a otra y ahí acababa todo, inclusive si había “actos de violencia”, entendiendo por ‘actos de violencia’ acciones de auto-defensa, porque ¿cómo no puede haber violencia cuando lo están golpeando a uno o a alguien con quien uno está? Pero lo que me importa resaltar es que terminada la manifestación terminaba el acto político. Ahora no: ahora lo persiguen a uno después del acto político, le levantan cargos después, van por uno a su casa o a su lugar de trabajo días después, cuando ya todo pasó. Eso es represión política y todo hace pensar que estamos en los albores de un estado permanente de represión de esa naturaleza. ¿Se va a permitir eso? Creo que no debemos hacerlo. Hay que protestar por todos los medios a nuestro alcance, porque la protesta no es sólo un acto de solidaridad con un estudiante o un obrero (confieso que no recuerdo todavía manifestaciones de banqueros ni de terratenientes, porque los hay, en un país del cual se dice que vivió una reforma agraria!), sino como una medida de estricta auto-defensa: el día de mañana no es Sandino, es usted, amable lector, a quien detendrán en la calle, saliendo de su trabajo, en su casa y entonces verá que si no cuenta con la solidaridad del vecino, el apoyo de su familia, la intervención de los pasantes, etc., lo van a subir a golpes a un auto sin placas, lo van a aterrorizar psicológicamente, a violar (como amenazaron a Sandino) y no pasará absolutamente nada, salvo que su vida se habrá modificado radicalmente y no para bien. Por eso, por sus potenciales consecuencias, el caso de Sandino (a quien no conozco personalmente) es altamente significativo. No basta con filmar: hay que atreverse a protestar, a intervenir, a impedir que se cometan actos concretos de injusticia.
Lo que todo esto revela es el deterioro de los aparatos de estado, el desorden prevaleciente en las fuerzas del orden y el deterioro de los organismos de impartición de justicia en México. Muchos de nosotros hemos visto reportajes en los que a patadas unas personas suben a alguien que iba circulando en su auto por el Periférico, lo detienen, empieza el forcejeo, los golpes, etc., y tres días después se nos aclara que se trataba de un delincuente colombiano que tenía una pandilla operando en el Distrito Federal y que se dedicaba a asaltar casas, a robar autos y a cometer todas las fechorías imaginables. Psicológicamente, el proceso es exactamente el mismo que en el caso de Sandino: la simpatía va de inmediato hacia quien a todas luces parece ser una víctima de un abuso por parte de la autoridad, alguien que es sujeto de una violación flagrante, odiosa de derechos humanos, alguien injustamente tratado por delincuentes, etc. Y sin embargo posteriormente, al enterarnos de que se trataba de un operativo policiaco justificado, esa mezcla de impotencia y coraje que nos embargaba desaparece: qué bien, pensamos, que la policía finalmente atrapó a un bandido y terminó sacándolo del país. Habría que felicitar a la policía. El problema es: ¿cómo distinguir un caso de otro? Si los ciudadanos en general no estamos en posición de distinguir entre una acción policíaca justificable y una acción de represión política injusta e injustificable, ello no es nuestra culpa: es porque las autoridades no nos dan elementos para discernir entre casos, porque vivimos en una cultura de opacidad administrativa, de engaño y mentira permanentes, de falta total de transparencia en cuanto a decisiones y procedimientos, de arbitrariedades judiciales y policíacas. El ciudadano no tiene cómo adivinar y distinguir entre un operativo policiaco genuino y uno de represión interna inaceptable. De ahí que frente a la disyuntiva de protestar y equivocarnos porque la acción policíaca estaba justificada o quedarnos callados y equivocarnos porque contribuimos a que se consumara un acto de venganza política y por ende una injusticia, pienso que es mucho más razonable y saludable optar por la posibilidad de estar en el error pero protestar. Las fuerzas del orden tienen que acostumbrarse a justificar ante la sociedad sus acciones en concordancia con los procedimientos legalmente establecidos, por medio de órdenes judiciales, etc. Eso es vivir en un estado de derecho y no nada más, como en México, en un estado repleto de leyes, normas, códigos, enmiendas, reglamentos y todo lo que se quiera, que se aplican cuando los mandamases del caso lo quieren, cuando conviene, cuando se puede influir en la autoridad competente, etc. Debería quedarle claro a todo mundo que lo peor que nos puede pasar es que las policías actúen como organismos independientes en contexto de instituciones nacionales debilitadas y corrompidas y que no rindan cuenta de lo que están haciendo.
En relación con las manifestaciones hay que preguntarse: ¿tenemos o no tenemos hoy por hoy el derecho a expresar en las calles nuestra indignación por lo que pasa, nuestra oposición a decisiones gubernamentales? Si la respuesta es positiva, entonces ¿por qué las provocaciones policíacas?¿Para posteriormente dedicarse a atrapar dirigentes y líderes políticos cuando van solos por la calle o saliendo del cine o cuando fueron por sus hijos a la escuela?¿Ese es el México que quieren construir y nos quieren legar? Hay que tener mucho cuidado, porque un estado mexicano brutal y represor es lo que le conviene a diversas fuerzas políticas, tanto nacionales como extranjeras, a diversos núcleos sociales conformados por gente miope políticamente, movidos únicamente por intereses mezquinos y de corto plazo (ni siquiera en sus nietos piensan!). Es difícil no tener la sensación de que nos estamos aproximando poco a poco a una disyuntiva fundamental que tiene que ver con la orientación general del país y que obviamente depende en gran medida de lo que decidan hacer los “policymakers” mexicanos en turno. Y lo que viene no puede ser más que una de estas dos cosas: o bien se entra en un auténtico proceso, dirigido desde arriba, de democratización en el manejo de las instituciones, se hace un serio esfuerzo por limpiar las corporaciones no sólo mediante purgas pasajeras sino en estatutos y en costumbres, en tradiciones (¿por qué no es obligatorio que los policías de todos los niveles lleven un curso semestral de ética, por ejemplo? Estoy convencido de que les haría bien. Quizá hasta lo agradecerían!) o bien se orienta al país por la incierta senda de la represión, exitosa siempre al principio pero que, como la historia lo enseña, termina siempre siendo superada. Naturalmente, lo terrible de esa victoria popular última es el costo humano. Ojalá quienes toman las grandes decisiones en este país estén a la altura de sus responsabilidades históricas.
[1] O eso se piensa, porque permítaseme señalar de paso que si alguien todavía cree, por ejemplo, que las alzas y las bajas en los precios del petróleo, con todo lo que eso acarrea, no están manipuladas por quienes manejan el complejo bancario-militar-industrial que rige al mundo es porque se trata realmente de alguien muy ingenuo, alguien que todavía cree en “las leyes objetivas del mercado”, que es el cuento que narran en los manuales de economía y que todo mundo repite a diestra y siniestra. Quizá valga la pena recordar que las leyes de la economía son de naturaleza muy distinta a las de, por ejemplo, la termodinámica o la neurofisiología, en donde se nos habla de procesos que operan por sí solos, a diferencia de lo que pasa en el universo de la economía, en donde la voluntad humana es permanente y decisiva. En el mundo del dinero son personas concretas quienes todos los días, a través de complejas manipulaciones y transacciones, fijan los precios de las mercancías, los valores de las monedas y demás, les guste o no a particulares y gobiernos. ¿No es acaso por razones vinculadas a los grandes intereses mundiales que tenemos que cambiar de horario dos veces al año?
Violencia y Represión
Una estrategia muy socorrida, tanto en un plano individual como en uno colectivo, consiste en acusar al otro (o a un grupo, una comunidad) de eso precisamente de lo que uno mismo es culpable. En un plano individual dicha estrategia es de las más empleadas: se acusa a la pareja de ser infiel cuando es uno quien lo es, se le dice a alguien que no tiene para qué esforzarse y hacer algo que se supone que tiene que hacer porque es uno quien se siente cansado y no quiere hacer un esfuerzo, se le reprocha al cónyuge que está gastando dinero en exceso cuando en realidad es uno quien se ha estado dando ciertos lujos, etc., etc. También en un plano social se aplica a menudo este mismo esquema: se acusa a un grupo, a una comunidad de algo de lo cual quienes elevan la acusación son obviamente culpables. Así, por ejemplo, somos ahora los recipientes de una campaña, desatada por el gobierno y reforzada por sus diversos portavoces, en contra de “la violencia” y de “los violentos”. Se trata de un auténtico bombardeo propagandístico complejo en sus motivaciones e implicaciones y que es importante, aunque sea brevemente, examinar. Reconocemos de inmediato dos elementos que es menester distinguir: el contenido de la acusación de ser violento y la autoridad moral de quien hace la acusación. Para ilustrar: si un hombre honrado me acusa de ser un ladrón y un deshonesto, en principio debería tomar en cuenta su crítica, pero si la acusación me la hace el delincuente más conocido de la zona: ¿tengo también que hacerle caso?¿Debo tomar en serio su queja contra mí de que soy un ladrón cuando él (o ella) es el ladrón más célebre de la región o de la comunidad? Si un ciudadano ejemplar nos dice que matar es inaceptable tenemos que respetar su punto de vista e inclusive si lo rechazamos debemos ponderarlo detenidamente. Pero si quien nos dice que matar es malo es un asesino serial: ¿qué valor tiene su afirmación? Este no pasa de ser un pequeño conundrum, pero como con éste nos topamos a menudo con muchos otros y es importante aprender a distinguir y separar los elementos involucrados. En el caso de la acusación de violencia se filtra de manera tan notoria un elemento de hipocresía que inevitablemente genera desconfianza, recelo y hasta animadversión. Examinar brevemente el tema de la acusación de violencia por parte de las autoridades es, pues, el reto de estas líneas.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de elaborar un catálogo, aunque sea elemental o burdo, de las diversas formas que puede revestir la violencia. Quizá la distinción más general que habría que trazar es entre violencia física y violencia psicológica. Esta distinción, aunque hay que tenerla presente no es, sin embargo, la más importante para nuestros actuales objetivos. En segundo lugar, tenemos que la violencia, física o psicológica, puede ser individual o institucional. Esta distinción es más relevante para nosotros. Así, en el marco de esta última distinción (“violencia individual”-“violencia institucional”) nos encontramos con que la violencia puede ser ocasional o permanente. Asimismo, la violencia puede ser activa o pasiva y ni mucho menos es evidente de suyo que la violencia pasiva sea menos perjudicial o dañina que la activa. Por ejemplo, no ayudar a un país en donde se produjo un terremoto y hay miles de muertos y damnificados es una muestra palpable de violencia por omisión, de violencia pasiva. Describir así la situación no sólo no atenta en contra de nuestros modos normales de expresarnos sino que más bien encaja en ellos. No deberíamos olvidar que la violencia, por otra parte, puede también ser individual o grupal. Obviamente, todas estas formas de violencia se conectan entre sí de diverso modo, como por ejemplo lo pone en claro el hecho de que la violencia puede ser una expresión física e individual de ira ante una injusticia o puede ser la expresión institucional de fuerza por parte de alguna autoridad. Para ilustrar: un niño puede reaccionar violentamente porque su papá lo trató injustamente o bien su padre puede ser violento porque de esa manera muestra que no está dispuesto a que se cuestione su autoridad. Por es no se debe perder de vista el hecho de que la violencia puede ser una agresión, pero también puede ser una respuesta a una agresión. El cuadro siguiente nos da una idea de las complejidades del concepto de violencia:
 Con esto en mente: ¿cómo entender el discurso actual, casi histérico, en contra de “la violencia”, en abstracto?¿Qué significan esas expresiones de repudio? Para poder ofrecer mínimamente útil un diagnóstico necesitamos tener presente cuál es la situación por la que atraviesa el país. Que los mexicanos constituyen un pueblo sometido a la violencia es algo que ni el más grande de los guasones podría poner en tela de juicio. El ciudadano mexicano medio está permanentemente expuesto, por un lado, al asalto, al secuestro, al robo a mano armada, etc., pero, por la otra, a la inefectividad policíaca, a la corrupción ministerial, a la ineficacia en los servicios de salud y, más en general, a la inoperancia institucional, todo esto con los matices y excepciones de siempre. Así, por ejemplo, unos criminales asesinan a gente indefensa y las instituciones encargadas de aclarar el caso y de impartir justicia no se mueven. ¿Qué hace entonces el individuo, la persona?¿Cómo se supone que debe reaccionar? La vocinglera respuesta institucional, que es la misma cantaleta de siempre: “no reaccionemos con violencia”, “la violencia no es una solución a los problemas”, “la violencia genera más violencia” y así indefinidamente, sólo puede servir para enardecer más a las personas, para generar odio. En el fondo, lo que se espera que pase es lo que en México desde la época de la conquista siempre casi siempre ha pasado: que el pueblo se calle, se someta, baje la cabeza. Pero lo que deberían tener presente los gobernantes y las élites, porque también la historia nos lo enseña, es que eso es viable sólo hasta cierto punto. ¿Cómo interpretar entonces el llamado a la no violencia por parte de quienes manejan las instituciones nacionales? A mi modo de ver de dos maneras diferentes: por una parte, es una exhortación a la sumisión, es decir, a que se acepte la realidad tal como ésta se da aquí y ahora y, por la otra, es una advertencia a la sociedad de que ciertos límites en las protestas no son transgredibles. Esto resulta evidente si entendemos que es la sociedad, personificada en algunos individuos, la que ocasionalmente da rienda suelta a su ira y empieza a protestar violentamente. Por lo tanto, es claro que el mensaje que se está transmitiendo es simplemente que si la protesta no es inocua lo que viene es la represión. Ese es el contenido de este mensaje transmitido mañana, tarde y noche por todos los medios posibles en contra de la horrorosa violencia popular (que yo llamaría más bien ‘simulacro de violencia’). Moraleja: la violencia es legítima si y sólo se ejerce desde el status quo. La violencia institucional, pasiva o activa, es en todo momento justificable; la no institucional es en todo momento inadmisible.
Con esto en mente: ¿cómo entender el discurso actual, casi histérico, en contra de “la violencia”, en abstracto?¿Qué significan esas expresiones de repudio? Para poder ofrecer mínimamente útil un diagnóstico necesitamos tener presente cuál es la situación por la que atraviesa el país. Que los mexicanos constituyen un pueblo sometido a la violencia es algo que ni el más grande de los guasones podría poner en tela de juicio. El ciudadano mexicano medio está permanentemente expuesto, por un lado, al asalto, al secuestro, al robo a mano armada, etc., pero, por la otra, a la inefectividad policíaca, a la corrupción ministerial, a la ineficacia en los servicios de salud y, más en general, a la inoperancia institucional, todo esto con los matices y excepciones de siempre. Así, por ejemplo, unos criminales asesinan a gente indefensa y las instituciones encargadas de aclarar el caso y de impartir justicia no se mueven. ¿Qué hace entonces el individuo, la persona?¿Cómo se supone que debe reaccionar? La vocinglera respuesta institucional, que es la misma cantaleta de siempre: “no reaccionemos con violencia”, “la violencia no es una solución a los problemas”, “la violencia genera más violencia” y así indefinidamente, sólo puede servir para enardecer más a las personas, para generar odio. En el fondo, lo que se espera que pase es lo que en México desde la época de la conquista siempre casi siempre ha pasado: que el pueblo se calle, se someta, baje la cabeza. Pero lo que deberían tener presente los gobernantes y las élites, porque también la historia nos lo enseña, es que eso es viable sólo hasta cierto punto. ¿Cómo interpretar entonces el llamado a la no violencia por parte de quienes manejan las instituciones nacionales? A mi modo de ver de dos maneras diferentes: por una parte, es una exhortación a la sumisión, es decir, a que se acepte la realidad tal como ésta se da aquí y ahora y, por la otra, es una advertencia a la sociedad de que ciertos límites en las protestas no son transgredibles. Esto resulta evidente si entendemos que es la sociedad, personificada en algunos individuos, la que ocasionalmente da rienda suelta a su ira y empieza a protestar violentamente. Por lo tanto, es claro que el mensaje que se está transmitiendo es simplemente que si la protesta no es inocua lo que viene es la represión. Ese es el contenido de este mensaje transmitido mañana, tarde y noche por todos los medios posibles en contra de la horrorosa violencia popular (que yo llamaría más bien ‘simulacro de violencia’). Moraleja: la violencia es legítima si y sólo se ejerce desde el status quo. La violencia institucional, pasiva o activa, es en todo momento justificable; la no institucional es en todo momento inadmisible.
Como todo mundo entenderá, el ejercicio que estamos realizando consiste en tratar de sacar a la luz las presuposiciones de la violencia, individual o colectiva, cuando ésta es una reacción frente a agresiones institucionales permanentes, las condiciones que cuando se dan lo que inevitablemente generan es precisamente violencia. Un caso particular del tema general de la violencia es el del así llamado ‘terrorismo’. El análisis puntual de este caso requeriría muchas páginas y es evidente que no es este el lugar ni el momento para intentar realizarlo, pero consideremos rápidamente lo siguiente. El así llamado ‘terrorismo’ es un fenómeno que no se comprende por sí solo. Es analíticamente verdadero decir que el terrorismo no surge súbitamente de la nada. El terrorismo tiene presuposiciones y la más importante de todas es el terrorismo de estado. No hay tal cosa como terrorismo espontáneo. El terrorismo es siempre una reacción frente a un terrorismo anterior y superior y ese terrorismo es precisamente el practicado por un estado. Lo mismo con la violencia: la violencia física individual o colectiva, cuando es de carácter político, tiene causas concretas. Entonces: ¿cómo se erradica la violencia? No con verborrea, con prédicas, con exhortaciones, ni siquiera con amenazas. Se erradica la violencia eliminando sus causas. ¿Conocemos las causas de la violencia en México? Claro que sí. ¿Por qué no se eliminan esas causas entonces? Porque es más fácil predicar y amedrentar que modificar estructuras, alterar componendas, cambiar prácticas, tocar intereses creados.
Estamos ahora sí en posición de diagnosticar la lucha institucional en contra de “la violencia”: se trata de una campaña ideológica de aletargamiento político, un intento por invertir roles y presentar como violentos a quienes en general son víctimas de la violencia. La violencia en Michoacán, en Guerrero y en otros estados de la República es una violencia causada desde los órganos del poder, desde la plataforma de los ambiciosos sin límite, desde la esfera constituida por gente que perdió el rumbo en un mundo reducido para ellos a los valores más prosaicos posibles, casi podríamos decir “meramente orgánicos” (tener mucha ropa, muchos autos, muchos perros, muchos collares, muchas camisas, etc. ¿Es eso el fin de la vida? Lo dudo!). La violencia nacional, que puede extenderse como un incendio incontrolable, responde a una situación de desesperación, por sentirse víctima de traiciones y estafas políticas, por estar desprotegido institucionalmente. Desde este punto de vista, la prédica en contra de la violencia no sólo es estéril, sino que es hipócrita. Desde luego que quisiéramos que no se tuviera que recurrir a la violencia, pero la pregunta que a mi modo de ver hay que plantearse es: ¿quién tiene derecho a pedirle a las víctimas de la violencia que practiquen la no violencia?¿El inspirado analista de televisión?¿El ministro corrupto de la suprema corte?¿El diputado que trafica con influencias y que vende al mejor postor contratos multimillonarios?¿Son esos violentos institucionales quienes pretenden exigirle a la gente que no incurra en la violencia física para intentar solucionar sus problemas?¿Qué valor moral tiene esa exhortación? A primera vista, ninguno. Pero si una exhortación no tiene ningún fundamento moral, entonces ¿para qué sirve? La respuesta es igualmente inequívoca: pragmáticamente no tiene otra función que la de ser una advertencia.
Lo que debería quedarle claro a todo mundo es que la supresión violenta de la violencia es un expediente pasajero. Los alaridos de todos los representantes del status quo son exactamente lo mismos que habrían proferido Don Porfirio o Hernán Cortés. La violencia no se combate sino que se extirpa y se le extirpa realmente cuando se eliminan sus causas. ¿Cuáles son las causas de la violencia en México? La respuesta la conocen hasta los niños: el bajo nivel de vida de la población (no hay más que echarle un vistazo a lo que es la canasta básica o el salario mínimo para darse una idea de ello. Por increíble que sea, se vivía mejor en tiempos de Echeverría que ahora! Quienes en aquellos tiempos formaban parte de la clase media ahora son parte de clases bajas y no gozan de muchas cosas a las cuales tenían acceso todavía en los años 70), el incremento desmesurado de la criminalidad, la ineficiencia de las instituciones (sobre todo la de las instituciones relacionadas con la impartición de justicia), la venta de lo que queda de la riqueza nacional, la desaparición misma de la idea de nación, su identidad y su pasado, el sometimiento ignominioso hacia los Estados Unidos, un aspecto de la vida nacional que sobre todo a partir de de la Madrid los presidentes no supieron defender, la destrucción del sistema educativo nacional y así sucesivamente. Es como consecuencia de todo eso que surgen las auto-defensas, que se dan las manifestaciones, las huelgas, etc., y que, poco a poco, va haciendo su aparición el espectro de la violencia. No parece, pues, posible extraer más que una conclusión: hacer llamados al aire en contra de “la violencia” en una situación de violencia institucional permanente es en el mejor de los casos perder el tiempo y, en el peor, hacerse cómplice de la situación que genera la violencia y por ende contribuir a que ésta se intensifique. A estas alturas, los llamados demagógicos en contra de la violencia más que otra cosa son contraproducentes. Lo único que puedo comentar es que me gustaría pensar que estoy equivocado.
Sabiduría Popular y Análisis Filosófico
Parecería que si hay algo que merece ser llamado ‘sabiduría popular’ ese algo son los pensamientos generales y las recomendaciones que se plasman en dichos y proverbios, muchos de los cuales tienen versiones ligeramente distintas en diferentes idiomas. Sin embargo, es claro que algunos de esos célebres proverbios son no sólo vagos, inexactos o ambiguos sino declaradamente falsos, lo cual nos hace poner en duda la idea de que efectivamente podemos hablar de sabiduría popular en lo absoluto. El que puedan citarse proverbios un tanto paradójicos (como Quien bien te quiere te hará llorar) o señalar proverbios que se contradicen hace pensar que la sabiduría popular se compone más bien de recomendaciones prácticas que le corresponde a cada quien determinar cuándo se aplican y cuándo no. Independientemente de ello, a mí me interesa en particular uno cuya formulación, por así decirlo “canónica”, está en francés, lo cual en todo caso pone en entredicho con mayor énfasis la sabiduría popular francesa. El dicho corre como sigue: tout comprendre c’est tout pardonner, es decir, comprenderlo todo es perdonarlo todo. A mí este dicho me parece no sólo cuestionable de entrada sino altamente dañino, entre otras razones porque entra abiertamente en conflicto con intuiciones básicas concernientes a nuestra idea normal de justicia. Intentemos aclarar por qué es ello así.
Lo primero que tenemos que hacer es distinguir lo que son dos familias relacionadas pero diferentes de conceptos. Por una parte tenemos nociones como las de explicación, comprensión, verdad, conocimiento, duda, ciencia, etc., y, por la otra, tenemos nociones como justificación, evaluación, valores, bien, maldad, repudio y demás. Claramente se trata de dos universos conceptuales radicalmente diferentes, si bien de hecho los seres humanos manejan ambos grupos de categorías simultáneamente. Para expresar la idea plásticamente: la gente no nada más piensa, sino que también siente. Y esta distinción entre conceptos que podemos llamar ‘cognitivos’ y conceptos que podemos denominar ‘evaluativos’ a su vez se asocia con la distinción entre causas y razones. Así, hay una forma de explicar algo que consiste en buscar y proporcionar sus causas, es decir, aquello que si lo detectamos nos permite manipularlo, y hay otra forma de explicar algo que consiste en ofrecer razones con base en las cuales lo volvemos inteligible. Podemos presentar la idea general como sigue: lo que se explica por causas son ante todo los fenómenos naturales, en tanto que lo que se explica por razones son básicamente las acciones humanas. En relación con los seres humanos tenemos, pues, dos planos explicativos: la explicación de lo que pasa con los cuerpos, los organismos, las presiones sociales, las características psicológicas, etc., y, por otra parte, la de un plano lógicamente independiente del anterior que es el de las razones de la acción, la buena o mala voluntad, las intenciones y demás. Es muy importante entender que es conceptual y lógicamente imposible reducir un plano al otro. En otras palabras: ni las causas hacen redundantes a las razones ni las razones a las causas. Es absurdo intentar una reducción así, sólo que eso es precisamente lo que está implícito en el proverbio mencionado más arriba: se nos está diciendo que el conocimiento de las causas anula el conocimiento de las razones. Es difícil encontrar una confusión mayor!
Lo anterior tiene aplicaciones concretas útiles y que podemos utilizar para conformarnos un cuadro no sólo inteligible sino persuasivo de muchos acontecimientos y decisiones que nos afectan en todos los niveles de nuestra vida social y hasta personal. Si no estoy un error, con base en lo dicho y en ciertos mecanismos elementales del lenguaje, como los son la negación y la conjunción, podemos construir el siguiente esquema de posibilidades de combinación. Así, se puede:
a) explicar algo & justificarlo
b) explicar algo & no justificarlo
c) no explicar algo & justificarlo
d) no explicar algo & no justificarlo
No hay más posibilidades. Como es obvio, el proverbio que nos incumbe está recogido en (a): comprenderlo exhaustivamente algo ya es de alguna manera justificarlo. La idea es que en la comprensión misma ya va contenida la justificación. Ahora bien, a mí me parece dicha idea claramente inaceptable. Por ejemplo, podríamos en principio conocer y comprender todas las causas (psicológicas, sociales, etc.) que llevaron a un sicario a torturar y a asesinar a un estudiante, pero obviamente eso no podría equivaler a una justificación de su acción. Nótese que esta posibilidad es a la que en múltiples ocasiones se recurre en el mundo de los abogados: a menudo se nos narra de manera conmovedora el trasfondo de la vida de un criminal insinuando con ello que se le perdone, se le condone la pena o se le reduzca, etc. Nada más absurdo! En general, a mí me parece que la actitud realmente racional y sensata es (b): una cosa es enterarse de cómo son o fueron los hechos y otra es su apreciación y su evaluación final. Podemos entender el juego, las artimañas, los artilugios de importantes actores políticos, los intereses involucrados, las presiones a que están sometidos, etc., pero eso no basta para justificar sus decisiones y sus acciones. Por ejemplo, podemos en principio entender la maraña política en la que está metido el Procurador de la República, pero no podemos justificar que al día de hoy, a más de un mes de que se hayan producido los indignantes eventos de Iguala, el Sr. Procurador no haya tenido a bien ofrecerle a la sociedad mexicana una explicación completa y congruente de lo que sucedió. En otras palabras, comprendemos la complejidad de su juego político, pero es imposible justificar su ofensivo silencio. Tenemos ciertamente derecho a preguntar: ¿dónde están las declaraciones de los arrestados?¿Por qué no se han hecho del dominio público?¿Por qué no se les ha presentado ante la opinión pública?¿No tiene derecho el pueblo de México a saber quiénes son esos delincuentes ni a una explicación detallada de lo que hicieron con no pocos estudiantes? En todo esto está involucrado un caso de explicación o comprensión aunado a no justificación. Nuestro proverbio, por lo tanto, no sólo parece poco convincente sino que da la impresión de ser sencillamente falso.
Examinemos rápidamente e ilustremos los dos casos restantes. El caso (c) es un típico caso de irracionalidad desbordada, muy común también en nuestros compatriotas. Lo que llama la atención es que mucha gente se ufane de hacer suya esta perspectiva. Es muy común, por ejemplo, oír decir a madres de delincuentes que públicamente se pronuncian sobre las acciones de sus hijos, acciones que no entienden (es decir, ellas no se explican por qué sus hijos hicieron lo que hicieron) que como son sus progenitoras entonces de todos modos los avalan, los respaldan, los justifican. Confieso que sólo en contadísimas ocasiones me he encontrado con un padre o una madre (los míos, por ejemplo) que por lo menos le digan a sus hijos que si delinquen ellos mismos los meten a la cárcel. Un nivel tan alto de moralidad no es muy común en nuestros lares. El caso paradigmático, desde luego, lo tenemos en el Eutifrón de Platón, pero esos son ya niveles excepcionales de rectitud moral, por lo que no tiene mayor sentido traerlo a colación.
El caso que puede ser teóricamente menos interesante es (d), puesto que podría responder a una situación de indiferencia total: ni se sabe del asunto ni se interesa uno en él. Pero como veremos en un momento no tiene por qué ser siempre así. También esta posibilidad tiene sus aplicaciones prácticas. Estaba yo leyendo hace poco el reglamento de tránsito para el Distrito Federal y me encuentro con una serie de prescripciones que comprendo (están en español), es decir, tanto entiendo lo que significan como imagino los procesos de razonamiento que llevaron a ellas. El problema es que por más que me esfuerzo ni me las puedo explicar ni encuentro una justificación para ellas. Considérese el tema de la velocidad en la ciudad. De acuerdo con el reglamento la velocidad máxima en vías rápidas es de 70 kms por hora y en avenidas y calles de 40. Hay por lo menos dos preguntas que de inmediato me asaltan: los diputados o los representantes ciudadanos que elaboraron este reglamento ¿viven en la ciudad de México? y si viven aquí: ¿respetan ellos mismos las prescripciones que les imponen a los demás? Respecto a la primera pregunta la repuesta es dudosa si bien no tiene mayor importancia, pero apuesto lo que sea a que a la segunda pregunta la respuesta acertada es un rotundo ‘no’. Regulaciones como esas son contrarias al interés público, pues entre otras cosas tienen como efecto aumentar los niveles de contaminación. Puedo entender que más de una persona o algunas compañías se beneficien con reglas así, pero por más que me esfuerzo no lo encuentro justificable. Si todos los conductores nos ajustáramos a semejantes reglas tendríamos que manejar en segunda y haríamos de la ciudad un pantano automovilístico. Instintivamente nos rebelamos en contra de ellas. Se trata obviamente de reglas ridículas, contrarias al bien común y, por consiguiente, promovedoras de ilegalidad y de corrupción. Aquí tenemos un ejemplo de algo que ni se comprende ni se justifica, a saber, un reglamento.
El caso más representativo del caos mental que prevalece en el país y al mismo tiempo el más afrentoso para el ciudadano normal es obviamente el caso (a) de comprensión y justificación cuando lo que tenemos en mente son, por una parte, crímenes mayores y, por la otra, nuestro código penal. Estaba viendo por televisión hace unos días al reconocido empresario y promotor del deporte, Nelson Vargas, y nos enteramos por boca de él que los asesinos de su hija ni siquiera han sido sentenciados, después de 7 años de haberse aclarado policialmente el asunto. Como muchos ciudadanos de a pie, yo entiendo la situación pero sin titubeos al igual que todos la repudio, es decir, no la justifico. Esta combinación de hechos aberrantes con pasividad estatal que pragmáticamente equivale a una justificación es de los peores elementos de nuestra atmósfera social y política, pues es por excelencia la actitud promotora de corrupción, de entreguismo, de abdicación.
Como puede verse, un poquito de análisis filosófico puede ayudar no a resolver los problemas, pero sí a aclarar el panorama contribuyendo de esa manera a que nos posicionemos mejor frente a los hechos y, por consiguiente, a que tomemos mejores decisiones. Mi conclusión de este breve ejercicio intelectual es muy simple, pero muy saludable: no hay que dejarse llevar por el primer proverbio que se nos ocurra o que se le ocurra a nuestro interlocutor intercalar en la conversación. Los proverbios pretenden darnos a través de una fórmula simple e impactante una síntesis de sabiduría inapelable, pero esta pretensión no siempre es satisfecha. El caso del que me serví es uno entre muchos. Un ejemplo de proverbios que se contraponen es el de “A quien madruga Dios lo ayuda” y “No por mucho madrugar amanece más temprano”. Claro que hay lecturas, interpretaciones, juegos lingüísticos que pueden hacerlos parecer como compatibles, pero por lo menos prima facie ciertamente no lo son. De manera que mi moraleja en el caso del proverbio que era mi objeto de interés es contraria a lo que la sabiduría popular indica: yo diría que en múltiples ocasiones es precisamente el caso de que mientras más se conoce algo o a alguien más se nos vuelve detestable o despreciable u odioso. Habría que decir entonces que para una multitud de casos lo correcto es más bien afirmar que comprenderlo todo es justamente no perdonar nada. Y esta lección me parece que es útil tanto en un plano social como en el contexto de lo más privado posible.
En Memoria de un Gran Poeta
Hace más o menos un mes se cumplió el aniversario del nacimiento de un gran poeta francés, como era de esperarse un ilustre desconocido en México. Me refiero a Georges Brassens. Por lo que ese hombre representó para mí en la vida quisiera decir unas cuantas palabras.
Yo descubrí a Brassens a finales de los años 60, cuando residía en París y asistía al Lycée Janson de Sailly. Por aquel entonces lo que se tenía eran discos de acetato. De inmediato me impactaron su música y la letra de sus canciones al grado de que, aunque creo que conozco todo su repertorio, dos de las canciones de aquel viejo disco que escuché siguen siendo mis favoritas. Son “Une Jolie Fleur” y “Je suis un Voyou”. Más abajo ofrezco una tentativa de traducción de una de ellas, traducción que de antemano reconozco como sumamente imperfecta, pero lo hago con miras a darle al lector una idea un poco más precisa de lo que es la producción artística de Brassens. Antes, sin embargo, quisiera decir algo acerca de la persona misma, de su obra y de por qué es ésta tan soberbia.
Georges Brassens nació y está enterrado en Sète, en el Mediodía francés. Desde muy chico manifestó sus proclividades artísticas y de hecho algunas de sus más famosas canciones fueron redactadas durante su pubertad y juventud. Como todo poeta que se respeta, Brassens alude, de muy variados modos (remembranza, burla, nostalgia, etc.) al pasado y muy en particular a diversas experiencias de sus años mozos. Todo ello lo hace, sin embargo, sin hablar en primera persona, sin aludir a su “ego”, más que cuando quiere expresar un punto de vista particular sobre algún tema personal o alguno de interés general en especial (la misa en latín, el ladrón que le robó su guitarra, su llegada a París cuando era joven, etc.). Y sus canciones conforman un auténtico arco-iris temático: el amor, la amistad, convenciones sociales ridículas, la muerte, la política, la religión, los funerales y en general las más variadas situaciones humanas, destacando su carácter grotesco o ridículo o ejemplar o conmovedor y así indefinidamente. Su obra es de naturaleza universal, como lo pone de relieve el hecho de que su poesía ha sido traducida a muy diversos idiomas, destacándose por su fidelidad a los textos originales las versiones al italiano de Andrea Belli y al polaco del Zespól Representacyjny. En español hay por lo menos dos discos hechos en América del Sur los cuales, aunque contienen algunos aciertos y sin duda alguna tienen méritos, dejan de todos modos que desear y dan tan sólo una idea muy vaga del valor literario de las canciones originales . No es por casualidad que en 1967 la Academia Francesa le otorgó el gran premio anual de poesía, lo cual no fue más que un reconocimiento oficial de lo que ya para entonces era un reconocimiento popular generalizado.
Algo digno de llamar la atención es la formidable simbiosis de la letra de los poemas y la música en la que Brassens la envuelve. Encajan perfectamente una en la otra al grado de que cualquier alteración de la música, más aún: cualquier “interpretación”, por buena que sea, significa automáticamente una devaluación del producto original. Como es sabido, eso es justamente lo que en general pasa con las copias de las grandes obras de arte, por buenas que sean. Como excelente artista que era, Brassens no necesita otra cosa que su maravillosa guitarra y el acompañamiento de su inseparable contrabajista, el gran Pierre Nicolas. Cada canción de Brassens constituye una pequeña obra de arte completa en sí misma, auto-contenida, por así decirlo. La variedad de tonadas es realmente asombrosa.
Brassens se inscribe dentro de una tradición artística que muy probablemente tenga sus inicios en la obra del gran poeta y aventurero francés del siglo XV, François Villon. De éste, dicho sea de paso, como de algunos otros insignes poetas franceses, como Lamartine o Victor Hugo, Brassens musicalizó en forma realmente brillante algunos de sus poemas. Brassens fue, por lo tanto, además de creador un gran difusor cultural y en ese sentido un educador. Aunque sin duda conocidos y estudiados en el bachillerato, poemas como La Ballade des Dames du Temps Jadis (La Balada de las Damas de Antaño), de Villon, o Gastibelza, de Víctor Hugo llegaron al público en general, esto es, tanto al culto como al inculto. Tiene, por ejemplo, una canción en la que va recuperando y enumerando fórmulas coloquiales, tanto antiguas como actuales, para expresar desagrado, rechazo, repudio y demás, lo cual es una forma muy original de rendirle culto al lenguaje natural. También vale la pena notar su constante alusión a temas de la mitología griega (en particular a Venus).
Algo que a mí en lo particular me encanta de la poesía de Brassens es que lo que él nos regala es poesía genuina, es decir, rimas. No es mi propósito aquí y ahora discutir el tema de cuán poético es realmente el así llamado ‘verso libre’, que con toda franqueza lo menos que puedo decir al respecto es que me deja totalmente frío. Para mí, en general esa forma de hacer poesía es básicamente dar gato por liebre: se supone que a cambio de los versos que se acoplan, que le dan ritmo y musicalidad a la construcción literaria y que constituyen el aspecto formalmente difícil de la poesía, lo que se nos da son pensamientos supuestamente profundos sobre el tema que sea. Empero, salta a la vista que eso es un fraude, porque en general esos esfuerzos en el fondo no son otra cosa que esfuerzos de filósofos manqués, de metafísicos fracasados y, al mismo tiempo, de poetas incapaces. El verso libre es la mejor de sus versiones es esencialmente intelectual, mera geometría lingüística, lo cual en este contexto significa ‘a-emocional’ y precisamente por eso me parece un engaño que nadie se atreve a denunciar. Desde mi perspectiva, si una construcción literaria en verso no suscita emociones entonces no es realmente poética, digan lo que digan los snobs del momento. Definitivamente, cuesta mucho más escribir un buen soneto que muchas páginas de verso libre. Ergo… Brassens, en todo caso, es de los poetas que sí se rompen la cabeza por construir un pensamiento ritmado, un pequeño cuento envuelto en música y en eso es sencillamente insuperable.
Brassens no sólo era un artista de primer orden, sino también un gran observador y en verdad un gran psicólogo. Era también un gran crítico social. Encontramos por ello en múltiples de sus canciones, a través de los personajes que imagina, una recuperación de ciertos valores que la horripilante cultura contemporánea simplemente ha borrado de nuestro panorama cotidiano. Para entender esto cabalmente hay que conocer un poquito la vida a la francesa, así como expresiones coloquiales del francés. Por ejemplo, es muy de los citadinos franceses usar expresiones como ‘Va donc, eh! Pequenot!’, que es una expresión despectiva respecto del provinciano y del campesino (no olvidemos que Francia es uno de los países que mejor ha sabido mantener su campesinado y su vida campirana, a diferencia de países como por ejemplo Inglaterra en donde prácticamente no hay campesinos, en el sentido tradicional de la expresión). Brassens tiene canciones gracias a las cuales uno puede entender que actitudes así son tontas y hace ver que es factible captar la belleza oculta detrás de formas de vida diferentes a las “modernas”. Un ejemplo estupendo de ello es su canción “Les Sabots d’Hélène’, esto es, “Los Zuecos de Helena”. La concatenación de ideas en la canción es más o menos la siguiente: sí, en efecto, los zuecos de Helena estaban llenos de lodo, pero yo me tomé la molestia de quitárselos y encontré unos pies de reina, que guardé para mí; sí, es cierto, la ropa interior de Helena estaba carcomida, pero yo me tomé la molestia de quitársela y encontré unas piernas de reina, que guardé para mí; y sí, es verdad, el corazón de Helena nunca había cantado, pero yo me tomé la molestia de detenerme en él y encontré el amor de una reina y lo guardé para mí”. Obviamente, lo que Brassens dice tiene tanto un sentido literal como uno no literal, un sentido físico y uno psicológico. Estas ideas vienen además enlazadas con la de que precisamente por ser una pobre campesina, una mujer modesta, “los tres capitanes”, es decir, los citadinos a la moda, los de vanguardia en todo lo que son los aspectos superficiales de la vida social, nunca se fijan en ella y, naturalmente, no están conscientes de lo que se pierden.
Para mí Brassens es alguien que, quizá sin proponérselo, satisface la caracterización que ofrece Stendhal del arte, una caracterización que Nietzsche tanto le envidiaba. El arte, dijo Stendhal, es una “promesa de felicidad”. Yo creo que si se le escucha comprendiéndolo, en las circunstancias apropiadas y en la atmósfera ad hoc, eso es precisamente lo que Brassens logra con sus escuchas: hacerlos felices. Te invito, pues, lector, a un momento así con una canción de la cual yo alguna vez hace ya tiempo traduje, porque quería compartirla con alguien que no sabe francés. Se llama ‘Je suis un voyou’, es decir, “Soy un granuja”. A continuación pongo el texto y abajo la canción. Que la disfrutes!
| Sepultada está en mi alma una vieja historia Un recuerdo, un fantasma de un amor de ayer El tiempo con su guadaña puede hacer destrozos El afecto que yo siento siempre lo tendré. Me quedé sin habla el día Que la observé andar A la hermosa india María De huarache y chal Si las flores del Paseo Pudieran hablar Es a la María bendita En que harían pensar De inmediato yo le dije Virgen bella, ven El buen Dios me lo perdone No había más que hacer Que Él me lo perdone o no Ni un comino doy Ya mi alma está perdida Un granuja soy La preciosa iba a la iglesia Para comulgar Entonces mordí sus labios Que eran un manjar Ella me dijo muy seria ¿Qué te pasa a ti? Mas no opuso resistencia Ellas son así. Nuestros cuerpos se tocaron Sin esfuerzo mucho Que el buen Dios me lo perdone Cada quien su lucha Que Él me lo perdone o no Ni un comino doy Ya mi alma está perdida Un granuja soy Era una muchacha simple De las que ya no hay Devoré el fruto prohibido Que escondía su chal Ella me dijo muy sería ¿Qué te pasa a ti? Mas no opuso resistencia Ellas son así Y luego con ansias locas Rasgué to’a su ropa Que el buen Dios me lo perdone Pero estaba loco Que Él me lo perdone o no Ni un comino doy Ya mi alma está perdida Un granuja soy Me quedé sin habla el día En que la perdí Cuando se casó María Con un beato vil De seguro tiene ahora Dos o tres chicuelos Que lloriquean por sus dosis De maternal seno Y yo me alimenté de ella Mucho tiempo antes Que el buen Dios me lo perdone Es que era yo amante Que Él me lo perdone o no Ni un comino doy Ya mi alma está perdida Un granuja soy |
Ci-gît au fond de mon coeur une histoire ancienne, Un fantôme, un souvenir d’une que j’aimais… Le temps, à grand coups de faux, peut faire des siennes, Mon bel amour dure encore, et c’est à jamais… J’ai perdu la tramontane En trouvant Margot, Princesse vêtue de laine, Déesse en sabots… Si les fleurs, le long des routes, S’mettaient à marcher, C’est à la Margot, sans doute, Qu’ell’s feraient songer… J’lui ai dit: “De la Madone, Tu es le portrait!” Le Bon Dieu me le pardonne, C’était un peu vrai… Qu’il me le pardonne ou non, D’ailleurs, je m’en fous, J’ai déjà mon âme en peine: Je suis un voyou. La mignonne allait aux vêpres Se mettre à genoux, Alors j’ai mordu ses lèvres Pour savoir leur goût… Ell’ m’a dit, d’un ton sévère: “Qu’est-ce que tu fais là?” Mais elle m’a laissé faire, Les fill’s, c’est comm’ ça… J’lui ai dit: “Par la Madone, Reste auprès de moi!” Le Bon Dieu me le pardonne, Mais chacun pour soi… Qu’il me le pardonne ou non, D’ailleurs, je m’en fous, J’ai déjà mon âme en peine: Je suis un voyou. C’était une fille sage, A “bouch’, que veux-tu?” J’ai croqué dans son corsage Les fruits défendus… Ell’ m’a dit d’un ton sévère: “Qu’est-ce que tu fais là?” Mais elle m’a laissé faire, Les fill’s, c’est comm’ ça… Puis j’ai déchiré sa robe, Sans l’avoir voulu… Le Bon Dieu me le pardonne, Je n’y tenais plus… Qu’il me le pardonne ou non, D’ailleurs, je m’en fous, J’ai déjà mon âme en peine: Je suis un voyou. J’ai perdu la tramontane En perdant Margot, Qui épousa, contre son âme, Un triste bigot… Elle doit avoir à l’heure, A l’heure qu’il est, Deux ou trois marmots qui pleurent Pour avoir leur lait… Et, moi, j’ai tété leur mère Longtemps avant eux… Le Bon Dieu me le pardonne, J’étais amoureux! Qu’il me le pardonne ou non, D’ailleurs, je m’en fous, J’ai déjà mon âme en peine: Je suis un voyou. |
1 Hay un sitio en la red en el que se encuentran traducidas al español casi todas las canciones de Brassens. El problema es que se trata de meras traducciones literales, con lo cual sencillamente se les hace perder su alto valor melódico.
Comentarios Malévolosi
1) Pocas cosas hay tan apasionantes como polemizar sobre algún tema interesante y más aún cuando con quien se polemiza es un individuo de talla, un erudito, un especialista en algún área del saber o en alguna esfera de la cultura. Naturalmente, este requerimiento emerge con particular urgencia cuando alguien de primer nivel en su disciplina emite puntos de vistas que nos resultan chocantes, inadmisibles, inaceptables. Sentimos entonces una intensa necesidad por intentar refutar los puntos de vista del sujeto en cuestión, por desmentirlo, por desenmascararlo quizá. Eso al menos, debo confesarlo, es lo que a mí me sucedió cuando leí la recopilación de notas de un seminario que a principios de los años 50 del siglo pasado preparara para la Universidad de Harvard el novelista y gran crítico literario de origen ruso, Vladimir Nabokov, sobre la obra maestra suprema de la literatura escrita en nuestro idioma, esto es, el español, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Debo de entrada advertir que me muevo en un área que no es la mía, pero es que el escrito de Nabokov me hace sentir como ostra a la que le echan dos limones ácidos antes de comérsela. La lectura de sus notas, sus comentarios, su evaluación me resultaron más que ácidos, corrosivos, lacerantes, en cierto sentido incomprensibles y, sobre todo, yo diría ‘descaradamente’ injustificados. Reconozco que Nobokov, para decirlo de manera colquial, me picó la cresta e hizo nacer en mí lo que tal vez no sería errado llamar ‘nacionalismo lingüístico’. Y reconozco que aguijoneó con particular intensidad mi deseo de protestar públicamente el hecho de que no me haya topado todavía ni siquiera con un esbozo de respuesta apropiada. Por sorprendente que parezca, los pocos comentarios a los que he tenido acceso no pasan de ser meros resúmenes más o menos aprobatorios de diversas secciones del contenido total del texto de Nabokov, pero todavía no he encontrado a nadie (ni en España ni en América Latina) que se enfrente a él con al menos la intención de rebatirlo. No sé si yo pueda aspirar a tanto, pero de lo que sí estoy seguro es de que no quiero quedarme callado.
 2) Dejando de lado la multitud de detalles debatibles concernientes a las diversas partes del libro que Nabokov tiene en la mira, el mensaje general, crítico y reprobatorio, es bastante claro, dejando de lado el hecho de que él no intenta en lo mínimo ocultar su apreciación global de lo que para nosotros es de hecho el libro con el que se inicia la literatura en lengua hispana. Es cierto que está el romance del Cid campeador, que hay poesía como la del Marqués de Santillana, textos espléndidos previos al Quijote. Pero es igualmente cierto que el español de esos textos no es todavía el nuestro, el cual oficialmente arranca con la obra de Cervantes. A grandes rasgos entonces: ¿qué nos dice Nabokov al respecto?
2) Dejando de lado la multitud de detalles debatibles concernientes a las diversas partes del libro que Nabokov tiene en la mira, el mensaje general, crítico y reprobatorio, es bastante claro, dejando de lado el hecho de que él no intenta en lo mínimo ocultar su apreciación global de lo que para nosotros es de hecho el libro con el que se inicia la literatura en lengua hispana. Es cierto que está el romance del Cid campeador, que hay poesía como la del Marqués de Santillana, textos espléndidos previos al Quijote. Pero es igualmente cierto que el español de esos textos no es todavía el nuestro, el cual oficialmente arranca con la obra de Cervantes. A grandes rasgos entonces: ¿qué nos dice Nabokov al respecto?
En sus notas, Nabokov se pronuncia con displicencia tanto sobre Cervantes como sobre su Quijote. De Cervantes nos recuerda que “no es un topógrafo”, lo cual explicaría el caos geográfico de las andanzas del gran héroe de su novela. Dice el ruso “…el cuadro que Cervantes pinta del país viene a ser tan representativo y típico de la España del siglo XVII como Santa Claus es representativo y típico del Polo Norte en el siglo XX” (p.22). La burla es fuerte. Y prosigue señalando que prácticamente ninguna de sus descripciones es “verificable”: “El autor huye de las descripciones que, por descender a lo concreto, pudieran ser verificadas” (p. 23). Pero estas son minucias frente a lo que viene después, a saber, lo que Nabokov tiene que decir sobre el personaje mismo del Quijote. No sorprenderá a nadie que Nabokov se ensaña todavía más con quien para múltiples generaciones de lectores siempre pasó por un personaje simpático, esto es, el escudero del Quijote, el gran Sancho Panza. Una breve lista de juicios condenatorios nos será aquí muy útil para dejar en claro que no estoy ni mintiendo ni exagerando. De acuerdo con Nabokov:
a) “los chascarrillos y los refranes de Sancho no suscitan gran hilaridad, ni por sí mismos ni por su acumulación repetitiva” (p. 37)
b) “Sancho, el de la barba desaliñada y la nariz de porra, es, con algunas reservas, el payaso generalizado” (p. 37)
c) Don Quijote “No tiene malicia; es confiado como un niño” (p. 41)
d) Don Quijote: “demuestra una imaginación de escolar bastante limitada en materia de barrabasadas” (p. 41)
e) Más en general “Decir que en el humor de este libro se contiene, como dice un crítico, ‘un tesoro de hondura filosófica y humanidad genuina, cualidades en las que no le ha aventajado ningún otro escritor’, me parece una exageración fuera de toda medida. El caballero, desde luego, no tiene gracia. El escudero, a pesar de toda su prodigiosa memoria para los refranes, tiene todavía menos gracia que su señor” (p. 53)
f) No faltan las comparaciones afrentosas, en particular con Shakespeare: “Discrepo de afirmaciones como las de que ‘la percepción de Cervantes era tan sensible, su inteligencia tan flexible, su imaginación tan activa y su humor tan sutil como los de Shakespeare’. No, por favor: aunque redujéramos a Shakespeare a sus comedias, Cervantes seguiría yendo a la zaga en todas esas cosas. Del Rey Lear, el Quijote sólo puede ser escudero” (p. 29).
La lista podría extenderse mucho todavía (prácticamente todo el libro es así), pero para estas líneas con estas muestras de abierta animadversión basta. Nabokov acusa a Cervantes de haber escrito un libro esencialmente cruel, plagado de relatos de golpizas, engaños y burlas. En resumen, él sostiene que “Las dos partes del Quijote componen una auténtica enciclopedia de la crueldad” (p. 90). Posteriormente viene un escueto “análisis” del personaje de la Dulcinea y del papel de la muerte en el libro. Los documentos de Nabokov contienen un resumen de muchos capítulos del libro de Cervantes y en los que lo que hace es básicamente repetir el contenido insertando por aquí y por allá frases, comentarios, descripciones y evaluaciones que cualquier abogado decente calificaría de ‘dolosos’. Nabokov dio a conocer su repulsiva lectura de la gran obra de Cervantes ante una gran audiencia en Harvard y muy probablemente todo habría quedado allí si no hubiera sido porque sus notas fueron recopiladas y publicadas póstumamente. Es interesante y revelador, dicho sea de paso, que él mismo no las haya mandado imprimir.
3) Ese es nuestro material. Lo primero que se nos ocurre preguntar es: ¿por qué merecería ser considerado seriamente? ¿Por qué no simplemente ignorarlo? Después de todo, Don Quijote no necesita muletas para seguir andando. Pero entonces, una vez más: ¿amerita realmente una respuesta un texto así, inundado de insultos, de interpretaciones deliberadamente tergiversadas, plagado de lo que a todas luces son incomprensiones?¿Cómo nos explicamos entonces que quien sin duda alguna era un gran erudito y un novelista haya podido producir un texto tan obviamente errado en concepción y en sus objetivos? Y, lo más importante de todo: ¿es factible concederle la razón a Nabokov?¿Es sensato pensar que la razón podría asistirle?
Yo pienso que no. Yo creo, por lo pronto, que no es ni imposible ni inapropiado aplicarle a Nabokov sus propios métodos y su propio enfoque y disecarlo a él a través de un examen, por superficial e incompleto que sea, de sus notas. Algo así es, por consiguiente, lo que, de manera directa y breve trataré de hacer en lo que sigue.
4) Lo primero que llama la atención es el hecho de que Nabokov se pronuncia sobre un texto cuyo original es incapaz de leer, puesto que no sabía español. No importa qué versión al inglés haya elegido, pero de lo que podemos estar seguros es de que el texto al cual él tuvo acceso tenía que literariamente muy inferior al original. A mí por ejemplo siempre me ha divertido constatar que por lo menos en las traducciones al inglés, al francés y al polaco la primera oración del texto, la muy conocida “En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,…” ni dice lo mismo ni concuerda enteramente con la oración en español. Eso da una idea tanto de la originalidad del lenguaje de Cervantes como de las complejidades del lenguaje natural, pero no ahondaré en esta temática. Me interesaba simplemente indicar que de entrada el escritor ruso se coloca a sí mismo en una situación de desventaja: está criticando un texto cuya belleza y potencia literarias en alguna medida inevitablemente se le escapan.
Un segundo punto ilustrativo de la interpretación tendenciosa del libro de Cervantes por parte de Nabokov está en una flagrante contradicción que irradia la primera parte de sus notas. Afirma Nabokov. “Vamos a no tratar de conciliar la ficción de los hechos con los hechos de la ficción” (p. 19). En otras palabras, vamos a desproveer al Quijote de toda aspiración a ser un reflejo de la sociedad de los tiempos de Cervantes, vamos a considerar de entrada que no forma parte de los objetivos de Cervantes legar alguna clase de información sobre la vida y las costumbres de la gente de sus tiempos. Su libro es un mero “cuento de hadas”. Sea! Pero entonces ¿por qué acusa a Cervantes de ser tanto un mal geógrafo como un mal historiador? Yo aquí me atrevería a recordarle a Nabokov que, además de geógrafo e historiador Cervantes da muestras de ser un gran psicólogo y hasta podríamos hablar de él como de un perspicaz lógico, como lo pone de relieve el hecho de que plantea algo parecido a la paradoja de Russell cuando Sancho está en su ínsula y sus nuevos súbditos lo ponen a prueba retándolo con acertijos y enredos de diversa índole. Yo sinceramente dudo que Nabokov hubiera podido dar cuenta de la paradoja, pero regresando al punto crítico general: o Nabokov ve el Quijote como un libro de fantasía, pero entonces no puede acusar a Cervantes de ser un mal guía factual o bien Cervantes efectivamente es un mal guía, pero entonces su libro no es un mero cuento de hadas. Aquí el ilógico es claramente Nabokov y un error tan elemental como este de inmediato nos hace sospechar que nos las habemos con un texto que no es del todo serio.
Un aspecto un tanto más tenebroso del texto de Nabokov es lo que yo calificaría de ‘crimen literario primitivo o infantil’, consistente en una burda u obscena comparación entre autores, como lo sería si lo que comparáramosa fueran filósofos, músicos o pintores. ¿Quién es mejor: Mozart o Beethoven?¿Tolstoy o García Márquez?¿Picasso a Leonardo? Preguntas así son de un cretinismo exasperante. Bueno, pues algo así es precisamente lo Nabokov hace al equiparar a Shakespeare con Cervantes. El caso del que se vale es el rey Lear. A mí me parece hasta un mal ejemplo. Empero, yo no voy a caer en la trampa nabokoviana de denigrar a un gran autor sólo para ensalzar al de mi preferencia. A mí Shakespeare me parece espléndido desde todos puntos de vista y sólo vería un aspecto débil en algunas de sus obras: es en algunas de sus piezas esencial, excesivamente inglés (si cabe aquí el adverbio) y es en esa medida más difícil de disfrutar para lectores de otras culturas que otros escritores. El mundo de Ulises nos es totalmente ajeno en más de un sentido, pero es imposible no disfrutar de principio a fin de La Odisea; pero el mundo de Macbeth ya no resulta tan fácilmente compartible. Desde este punto de vista, Don Quijote ciertamente no es vulnerable. Por otra parte, en relación con esa semi-absurda comparación, lo primero que de inmediato quisiéramos preguntar es: ¿por qué viene a cuento?¿Por qué o para qué decir algo así? Y aquí inevitablemente tenemos que argumentar, aunque sea mínimamente, ad hominem. Lo que habría que entender es que la mentalidad, el perfil psicológico de Nobokov es típicamente el del emigrado, el del individuo que hace todo por ser asimilado a su nueva nación, en este caso los Estados Unidos, como si estuviera tratando de congraciarse con ellos quitándole méritos a un producto que es de otra sociedad y otra cultura que aquellas a las que aspira a integrarse. Así entendida, la conducta de Nabokov resulta aunque comprensible, patética. Es muy raro no encontrar rastros de odio en el alma del émigré, de quien se vio forzado a dejar su país, su pasado, su idioma por causas totalmente ajenas a él, como le pasó a la reaccionaria familia rusa de Nabokov al poco tiempo de haber estallado la revolución bolchevique. El problema es que ese odio lo encauzó en contra de un libro del que se nutren millones de personas y que no tiene nada qué ver con sus desgracias personales. Su comparación de Cervantes con Shakespeare automáticamente me hace pensar en otra: la del Quijote con Lolita. Sinceramente, dudo mucho que Nabokov mismo hubiera disfrutado dicho contraste.
5) Es evidente de suyo que no vamos a agotar en unas cuantas páginas un texto tan negativamente rico como el que Nabokov les legó a sus fans. Sus notas ciertamente son dignas de un curso semestral en el colegio de Letras Hispánicas de cualquier facultad de humanidades, a pesar de que podamos estar seguros de antemano de que una crítica puntual y definitiva de sus convicciones es factible. Lo único penoso en este asunto es la constatación de que a Nabokov se le escapó entre los dedos la grandeza de Don Quijote, el minucioso estudio de caracteres y costumbres fantásticamente descrito por Cervantes, la multitud de situaciones humanas de las que siempre se extrae alguna lección importante, su peculiar y originalísimo tratamiento de la locura, su crítica de las para entonces rebasadas novelas de caballería y más en general la crítica y superación de la literatura medieval y tantas otras cosas que podríamos sobre tan maravilloso texto.
Muy a grandes rasgos, yo diría que la producción literaria conforma una especie de espectro en el cual se transita desde las obras clásicas, desde las grandes joyas de la literatura universal, hasta los pasquines de calidad ínfima o nula, los best-sellers y los inacabables sub-productos del show-business del mercado literario de nuestros días, un bazar al que cualquiera puede entrar y que permite que cualquiera pueda sentirse novelista o poeta. Entre unas y otros encontramos toda una variedad de escritos de mayor o menor calidad. Todo éstos se pueden criticar, sobajar, convertirse en objeto de escarnio, etc., pero parece innegable que lo más torpe que podría hacerse es hacer precisamente eso con las obras ya consagradas, tratar de bajar de su pedestal a las que ya pasaron el test del tiempo. Intentar devaluar el Fausto o La Guerra y la Paz o El Sueño de una Noche de Verano o cualquiera de esas construcciones literarias que sólo pueden deparar un inmenso placer estético a quien las lee es lo más ridículo que pueda intentarse. Quien lo hace en el fondo realiza un esfuerzo, fallido de entrada, por llamar la atención sobre él; es a no dudarlo alguien con graves problemas de personalidad y de auto-imagen y mucho me temo que ese sea justamente el triste caso de Vladimir Nabokov.

Todas las citas están sacadas del texto de Vladimir Nabokov, Curso sobre el Quijote (Buenos Aires: Del Nuevo Extremo, 2010).
Putrefacción Social a la Mexicana
1) La gente normal se horroriza, lo cual es más que comprensible, ante los terribles sucesos que tuvieron lugar hace alrededor de un mes en Iguala, Guerrero. Sin embargo, esa minoría de gente de buena voluntad, gente sencilla que todavía vive con restricciones morales, que no se cree todo permitido, desafortunadamente no siempre razona correctamente frente a las situaciones que la aterrorizan y la asquean y por ello rara vez logra forjarse una idea correcta de la situación in toto. Es, pues, muy importante hacer un esfuerzo y elevarse por encima de la descripción casi anecdótica de hechos particulares y tratar de tener una visión de conjunto para poder ofrecer un diagnóstico general apropiado. Ya ni me detengo a hacer el recordatorio de que, sobre todo en situaciones de conflicto social profundo como el que aqueja a nuestro país, pocas cosas hay que resulten tan inútiles y repulsivas (por hipócritas) como las rasgaduras de ropa y los golpes de pecho, esto es, las estériles declaraciones de indignación moral, que no sirven para absolutamente nada y menos aún cuando provienen de gente que no es ninguna autoridad moral para nadie. Desde hace mucho tiempo sabemos que los conflictos sociales no se resuelven por medio de imprecaciones morales y que el papel de plañidera política en el fondo no es más que una forma perversa de reforzar la situación general prevaleciente, el status quo. Ciertamente, no es esta la vía por la que nos interesa a nosotros adentrarnos.
2) A mí me parece que hay por lo menos dos formas de delinear el perfil del México de nuestros días. Una es a través de descripciones, esto es, por medio de palabras; otra es por medio de imágenes. Sugiero que intentemos por esta segunda vía. ¿Cómo es entonces México? ¿Cómo habría que pintarlo? No estando ya entre nosotros el magnífico Diego Rivera, que era quien veía por el pueblo de México y quien le dio rostro a su historia, ¿quién podría pintarnos un retrato del país? Yo creo que nadie. No obstante, podemos recurrir a la fotografía. Debo decir entonces que me parece que nada nos pinta mejor la faz social de México que el rostro mutilado, destrozado, torturado del joven estudiante que llevó en vida el nombre Julio César Mondragón. Lo que quiero decir es que si tuviéramos que plasmar plásticamente el rostro de México nada lo representaría mejor que el rostro desfigurado de ese pobre muchacho, víctima de un acto de salvajismo que en nuestro país ni mucho menos es inaudito. De acuerdo con el parangón, así es México, es decir, un país destrozado. No voy desde luego a solazarme con los detalles necrológicos del caso, sino que intentaré más bien reflexionar un momento sobre su posibilidad misma. ¿Cómo es posible que algo así suceda? ¿Qué clase de seres humanos genera un país en el que hay individuos capaces de ensañarse con una persona al modo como lo hicieron con Julio César, desollándolo vivo, arrancándole los ojos, el cuero cabelludo y quién sabe cuántas barbaridades más? ¿Qué clase de bestia puede hacer algo así? Y una decepcionante confirmación de que nuestra sospecha respecto a México es correcta es que suben ya hasta las narinas los hedores de la putrefacción social en la que estamos inmersos consistentes esta vez en las aburridas filípicas de siempre, plagadas de argumentos descaradamente inválidos, en contra de la sugerencia misma de que habría que condenar a muerte ya a los asesinos de Julio César. ¿Cómo es que llegamos a todo esto y cómo haremos para modificar el curso de lo que a todos luces se presenta como un tormentoso futuro?

3) Yo pienso que, si es escueta, la respuesta es muy simple: en México se ha venido practicando con espantoso éxito a lo largo del último medio siglo la receta perfecta para el desmoronamiento de un país. Recordemos velozmente algunos hechos relevantes. Yo creo que podríamos aceptar in extremis que, como él mismo lo proclamaba, el gobierno de López Portillo fue el último gobierno revolucionario, sólo que él se quedó corto. Tenía que haber añadido que a partir de él empezaba la etapa de la contrarrevolución. Se dio, por ejemplo, la desnacionalización, la entrega irresponsable y criminal de la banca (ya se preparan las de la electricidad, el petróleo y demás bienes nacionales), la consciente destrucción del sistema de educación básica imponiendo un sindicato abiertamente corruptor y violentamente represor para poder controlar el movimiento de los maestros, un movimiento iniciado en los tiempos de Othón Salazar y que fuera brutalmente reprimido durante el período de López Mateos, se instauró un programa de desinformación permanente y de embrutecimiento sistemático de la población a través de los medios de comunicación (para dar un ejemplo: un noticiero mexicano es basura frente a, digamos, uno argentino), se sembraron las semillas de toda forma concebible de corrupción, tanto en el sector público como en el privado, triunfó la delincuencia organizada que pasó del mundo de las sombras al de las estructuras públicas (policíacas, judiciales, políticas, etc.) a las que inundó y medio controla, se convirtió a los rateros más grandes de la historia de México en ejemplos a emular, en grandes personajes de la vida pública, se les dio la palabra a pseudo-intelectuales mediocres, portavoces de una dizque nueva historia, destructores de los grandes héroes del pasado de México [1] y dedicados a denigrar a nuestros héroes nacionales, por lo menos de Hidalgo en adelante (cómo odian a Juárez todos estos mentecatos que se lucen en televisión, que escriben sus articulitos de periódico porque sus escritos rara vez son aceptados en revistas especializadas). En esas condiciones, al pueblo de México no le quedó otra cosa que asirse de objetivos pueriles y de ideales nocivos, que es con los que se le bombardea mañana, tarde y noche. Al mexicano medio se le quitó hasta la posibilidad del lenguaje, como lo muestran los datos referentes a sus niveles de educación, a sus capacidades escolares y demás. Todo eso aunado a una explotación brutal (baja constante en los salarios, disminución del contenido de la “canasta básica”, desempleo sistemático, etc.), al espectáculo de los contrastes sociales cada vez más marcados y escandalosos (pensamos en gente como la pareja Fox y se nos revuelve el estómago), tenía que dar como resultado lo que estamos padeciendo ahora. La estrategia de nulificación de México, muy probablemente orquestada desde el extranjero, dio resultado. Tenemos ahora una población inculta, pobre, sin futuro, endeble y, por ende, susceptible de realizar las peores acciones. Ahí está la conexión con las masacres de Guerrero.
4) Cabe preguntar: ¿por qué sucede lo que sucede ahora si antes, digamos hace medio siglo, la gente no era así? Siempre ha habido delincuencia, prostitución, tráficos de todo tipo, pero todo eso estaba confinado a ámbitos relativamente reducidos de la vida social. ¿Cómo fue que pasamos de ser un país sin duda con problemas, rezagos, injusticias pero relativamente estable y hasta cierto punto optimista al monstruoso país de nuestros días, un país de mentiras permanentes en todos los niveles y sectores de la vida social, un país vendido al extranjero, un país al que le robaron hasta a sus héroes patrios, sus tradiciones, su cultura, un país en el que se vive con un miedo cada vez mayor, un país en el que, como lo diría un gran artista nacional, literalmente “la vida no vale nada”? Porque es muy importante entender el punto general: lo que pasó en Ayotzinapa pasa y va a seguir pasando en cualquier parte del país, en todo momento. Es una tontería pensar que lo que pasó en Guerrero es un suceso casual, único, irrepetible. Pensar eso es ridículo. Al contrario y los hechos lo confirman día tras día: allá se fueron a buscar los cadáveres de los estudiantes abducidos y se encontraron con fosas comunes de las que no tenían ni idea y lo que pasa en Guerrero pasa en Veracruz, en Tamaulipas y de hecho en cualquier estado de la República. Lo de Guerrero es un caso, particularmente espeluznante, de lo que pasa a diario en México. ¿Por qué se cometen crímenes tan horrendos en México? Porque se llevó al país a una situación de penuria, de embrutecimiento, de brutalidad en la que la vida se vuelve insoportable. Pero ¿quién comete crímenes así? La respuesta, me parece, es más que alarmante: un aspecto terrible de esta situación es que en México casi cualquier persona, millones de personas, pueden fácilmente enrolarse en las files de la delincuencia, organizada u otra, y actuar en consecuencia. A cualquier persona en México se le ocurre mandar asesinar a su vecino sólo porque tuvo algún altercado con él, bajarse de su auto con un arma en la mano por un incidente de tráfico, organizarse con otros para robar dentro de su propia institución, desfalcarla, desviar fondos, etc., etc. O sea, lo que al ciudadano medio de muchos países ni siquiera se le ocurre, aquí a millones de personas no sólo se les ocurre sino que se les antoja, aspiran a eso. Eso es México hoy y es por eso que su rostro social es el ya aludido. ¿Es mi contrastación exagerada? Me temo que no.
5) Los seres humanos no son esencialmente ni buenos ni malos. Que afloren en ellos más virtudes que vicios, que su existencia sea más justa que injusta, etc., todo eso depende en gran medida de las circunstancias por las que fluye su existencia cotidiana. Los humanos son mucho más exitosos para sobrevivir que el resto de las especies precisamente porque, entre otras cosas, tienen una mucho mayor capacidad de adaptación. Desde esta perspectiva, hay que entender que el alza en las tazas de criminalidad en México no se debe a ninguna maldad particular del mexicano, sino más bien al hecho de que su particular modo de vida quedó desquiciado, desbalanceado, truncado. La reacción natural de una población que vive en las circunstancias de insalubridad, ignorancia, hambre, falta de trabajo, etc., como lo es la que prevalece en México es naturalmente orientarse hacia lo que presenta todas las apariencias de superación de esas circunstancias y si hay algo que se presenta de esa manera es la vida delincuencial: dinero fácil, satisfacción de necesidades biológicas básicas, surgimiento de sentimientos fuertes (emociones, solidaridad, protección de la familia, etc.). El problema obviamente es que quienes se encaminan por esa senda no perciben sus peligros, no entienden que ellos mismos serán víctimas de sus propias malas elecciones, de decisiones tomadas porque no veían alternativas. Frente al mundo de la corrupción institucionalizada que lo agobia, el ciudadano no ve otra cosa para sobrevivir que la ilegalidad, pero la ilegalidad conduce directamente a la brutalidad. Esa es la situación en la que nos encontramos. Ésta no se supera con estériles y aburridas prédicas morales. Los problemas sociales se resuelven políticamente, pero esto puede querer decir dos cosas: o por paquetes de medidas urgentes y efectivas en beneficio de las grandes masas o por otros medios. Dependerá de si quienes dirigen al país se atreven a dar la batalla en el frente político o si optan comodinamente por dejar que la situación actual se intensifique, que México se deslice por vía de las grandes reformas o por la de las grandes conflagraciones. Si la vida ilegal, hasta ahora casi por completo despolitizada, se llega a politizar, vamos a vivir un México para el cual hasta la fotografía aquí empleada va a resultar totalmente insuficiente.
_____________________________
[1] Ahora está de moda ensalzar al ambicioso y despiadado criminal llamado ‘Hernán Cortés’, elogiar a quien aspiraba a ser el emperador de los mexicanos, el desheredado Maximiliano de Habsburgo y compadecerse de su esposa, la demencial Carlota, ante quienes habríamos tenido que doblar la cerviz y besar la mano de rodillas, ensalzar la supuestamente brillante labor económica pionera del dictador oaxaqueño, Porfirio Díaz, etc. Todo esto y mucho más es tergiversación histórica sobre pedido.